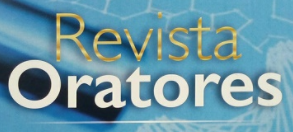INTRODUCCIÓN
Indagar por los albores de la criticidad y de las habilidades básicas de pensamiento, remite al origen mismo del pensamiento. Cuando se hace referencia al término pensamiento, este debe entenderse como la habilidad para interiorizar la realidad y relacionarse con ella, por lo que el análisis de esta definición sugiere, que tanto la criticidad como las habilidades básicas de pensamiento son inherentes a la evolución misma del hombre. Bajo la perspectiva expuesta, el pensamiento debió remitirse, en un punto de la evolución, a algún tipo de cuestionamiento sobre la realidad que permitiera el avance hacia el mejoramiento de la vida; a través de la creación de procesos mentales, su reevaluación y la implementación de novedades que les hicieran idóneos a los requerimientos del momento. Como se hace evidente, los procesos de desarrollo de habilidades básicas de pensamiento y de criticidad pudieron darse de forma implícita durante el desarrollo orgánico humano y transmitidos a otras personas bajo el principio de educabilidad, pero condicionados por la naturaleza o si se quiere modelados por el contexto social, histórico y en algún grado cultural. Si se observa de forma concreta, la cultura misma sería producto de esa interacción entre el hombre y el medio natural.
Siendo las habilidades básicas de pensamiento, el producto de procesos intelectuales propios de la psique humana, no sería difícil proponer que éstas surgen como producto de la interacción racional que los homínidos fueron realizando con la realidad circundante, así como de su imitación e interpretación. Habilidades que se fueron adquiriendo con el tiempo; mediadas por la memoria como función cerebral, la cual pudo permitir el alcance de mejoras tanto en las formas del pensamiento, así como en los elementos tecnológicos que le aprovisionaban algún grado de confort en sus actividades. Los procesos básicos de pensamiento, pueden ser considerados entonces como el fundamento sobre el que se cimienta la criticidad, ya que, si se reflexiona en torno a que en un primer momento el hombre imitó la realidad, se estaría asegurando que fue el resultado de una lectura literal de los hechos que observaba. Seguidamente, cuando pudo percibir que la repetición de los actos de la naturaleza le permitía además ciertas ventajas o beneficios, ejecutó un proceso de lectura inferencial de los acontecimientos o “rutinas”. Sucesivamente estos alcances empiezan a imbricarse a nivel mental y generar nuevas ideas, mejoras e innovaciones, punto en el cual se puede pensar que se ha consolidado una lectura crítica de la realidad, lo que permite sostener que la criticidad y los diversos niveles de lectura surgen en paralelo y al mismo tiempo que se da la complejización de los procesos básicos de pensamiento.
Actualmente, en la práctica educativa del aula, el docente se encuentra llamado a ir más allá del aprendizaje que puede lograr en el estudiante y, debe potenciar en él las habilidades o competencias que permitan el logro pleno de la formación integral. Desde este punto de vista, los procesos básicos de pensamiento deben ser fomentados en todos los niveles de escolaridad, para que su desarrollo no quede al azar y con ello se logre llevar al estudiante a niveles elevados de razonamiento y de comprensión lectora, expresados en una lectura crítica eficaz. En consecuencia y considerando a las ciencias naturales, como disciplinas de alto impacto social y ambiental, se requiere del estudiante la realización de una lectura crítica avanzada sobre el texto y la realidad, que le permita apreciar los avances que aporta la ciencia a su cotidianidad y. le oriente hacia la toma de decisiones efectivas y la participación activa en la transformación de la sociedad y el ambiente.
Para proponer pensadores o instituciones como generadores de la criticidad y promotores de su desarrollo, se hará un recorrido histórico para identificar los criterios que le caracterizan y develar los propósitos teleológicos inherentes. Este artículo, desarrollado bajo una revisión bibliográfica, pretende responder dos preguntas, la primera referida a ¿cuál es el cimiento de la criticidad? y la segunda a ¿en qué se fundamenta la enseñanza y el aprendizaje de la lectura crítica en ciencias naturales?; por lo cual, el primer propósito pretende mostrar los posibles cimientos de la criticidad y, el segundo propósito indicar el fundamento para consolidar la enseñanza y el aprendizaje de la lectura crítica en ciencias naturales. Para esto, se realiza un análisis sobre el origen de la criticidad considerando los tres hitos que han marcado su inicio, desarrollo y consolidación; posteriormente se examina la lectura crítica en ciencias naturales y, su relación con los procesos básicos de pensamiento planteados por Amestoy de Sánchez (2010), como fundamento y vía para alcanzar niveles superiores de razonamiento, y comprensión lectora.
Los Orígenes de la Criticidad
El verbo leer proviene del latín legere, que se traduce como leer un escrito (García de Diego, 1954, p. 349) y a su vez, legere se deriva del griego legó que se refiere a “escoger, recoger, elegir” (Monlau, 1856, p.314), por lo tanto, el sentido originario del término leer sugiere, la implicancia de procesos mentales adecuados que permitan seleccionar los significados idóneos de las palabras acorde con el marco del contexto textual o en otras palabras, implica procesos mentales que permiten escoger el significado pertinente de la palabra, de acuerdo a la situación o hecho que refiere el texto y, esto demuestra que al acto de leer, es decir a la lectura, subyace el desarrollo de habilidades de pensamiento.
De otra parte, la palabra crítica se derivada del latín criticus y este del griego kritikós que se puede interpretar como el juicio, análisis o decisión que se emite sobre una obra literaria o artística (Segura, 2014, p. 158; Corominas, 1987, p.179), esta definición es perfectible de ampliación a la realidad cotidiana que también es susceptible de lectura, si se tiene en cuenta, que la lectura se da en la mente y los sentidos actúan como medios de comunicación o mejor de recepción y transmisión de estímulos. Por tanto, la crítica se puede definir como la cualidad o capacidad de analizar de forma profunda los hechos de la realidad en sus diversas manifestaciones para emitir juicios personales o tomar decisiones frente a ese contexto basado en los valores. Es interesante observar, que esta definición general vincula y contiene tanto a la conceptualización de lectura crítica como a la de pensamiento crítico.
Ahora bien, cuando se conjugan los conceptos de lectura y crítica, se alcanza un significado conceptual más profundo, ya que lectura crítica implica el análisis de hechos con el fin de establecer sus características y la forma como se interrelacionan. Actividad que debe tener en principio, un alcance teleológico que permita al ser humano la toma de decisiones y la configuración de acciones sobre su libertad, su autonomía, su bienestar individual y colectivo, la prevalencia de la verdadera democracia y el equilibrado sostenimiento tanto de sí mismo como de la naturaleza.
En el fondo la lectura crítica tiene como propósito el alcance de la conciencia sobre la complejidad de la realidad, la cual no se comprende desde la parcelación de las disciplinas del conocimiento, sino que se debe abordar como un todo dinámico. Esto debe conllevar a quien se ejercita en la lectura crítica a reevaluar su posición como ser humano, pero también a evaluar la de los otros, en aras de validarse a sí mismo y revalidar al otro como seres interactuantes que constituyen y transforman el ambiente, la cultura y la sociedad. En este sentido, para Morín (2005, p. 21), el conocimiento científico se ha concebido con el fin de simplificar los fenómenos de la realidad, al determinarse estos en simples causas, por lo que la complejidad del fenómeno no queda revelada, sino reducida o simplificada; y esto tiene como consecuencia la parcialización del conocimiento sobre el fenómeno.
Thales de Mileto y la Criticidad del mundo mitológico
Rastrear a los pioneros de la lectura crítica, se constituye en un trabajo análogo a transitar por un túnel a oscuras con derivaciones y escasos visos de luminosidad, que permitan llegar a tientas al punto deseado; sin embargo, se puede postular, que el hombre ante la evidencia evolutiva, alberga en su ser un rasgo distintivo de discernimiento sobre su medio y sobre sí mismo, que lo ha llevado a determinarse de acuerdo al contexto ambiental, social, cultural, los intereses individuales y de colectividad, configurando así su ser y estructurando lo que es hoy como individuo y sociedad.
De otra parte, si la mirada se centra sólo en la evidencia escrita, es decir, la historia, esa mirada quedará limitada por lo que de ella se sepa o se diga a través de fragmentos escritos por los primigenios autores. Por lo tanto, ese inicio de la criticidad queda sujeta al relato de lo que hemos decidido validar como historia y lo que el hombre ha logrado determinar como tal; de aquí que esos primeros pensadores para la cultura occidental, sean señalados de la cultura griega, donde se abonó el germen de la duda y se constituyó el motivo para poner en entredicho, lo que en otrora, aquellos hombres dominadores, poseedores de la verdad y descendientes del olimpo deseaban que así fuera. Es Thales de Mileto, considerado el primer filósofo, según relatan Tamayo y Salmorán (2001, p.113 - 115) quien inicia la ilustración jonia; un periodo de la humanidad en el que este sabio trasciende al dejar de lado el discurso mitológico, caracterizado por ser patético, con clara intención persuasiva por su carácter vocativo, el cual pretendía la transmisión y el despertar de emociones sobre el receptor y de esta manera convencerle mediante la citación de su fuente; de esta forma nace la ciencia con Thales de Mileto, quien sin usar como elemento persuasivo la mitología, la emoción, las pasiones o los prejuicios, habla desde la razón del mundo que experimenta, es decir, siembra la semilla de la desmitificación de la naturaleza. En este sentido, Thales de Mileto siembra duda sobre las creencias de los griegos y, empieza a buscar explicación de la realidad usando el razonamiento, es decir, en su ser cultiva y extrapola a la sociedad de su tiempo, una semilla de criticidad sobre la forma de pensar, de ser y actuar frente a la realidad.
Sócrates el Cuestionador de la realidad
Continuando el recorrido histórico por los pensadores griegos, que se pueden destacar por su aporte notable a la corriente criticista, sin demeritar a los otros pensadores, que de por sí, al ejercer la filosofía, fundamentan su pensamiento en la criticidad; sin embargo, por su influjo en el giro que generó en la humanidad, también cabe resaltar a Sócrates y su método de la mayéutica, enfocada en plantear preguntas al interlocutor para generar dudas en él y promover entonces un pensamiento más profundo, y en el fondo lograr enlazar las ideas preconcebidas para encontrar explicaciones racionales sobre la realidad. Al respecto Armstrong (2007, p. 355-356) refiere que Sócrates era, por decirlo de algún modo, un empedernido de la conversación, aunque también tenía una gran capacidad de abstracción, y su propósito en la dialéctica era evidenciar en el interlocutor ideas preconcebidas erradas que a la postre le llevarían a admitir que no sabía nada; todo esto requería una revisión de su vida pasada y presente, de manera que implicando todo su ser, se llegara al punto de reconocer que el conocimiento verdadero se consigue por sí mismo, desde sí mismo, donde de alguna manera, Sócrates actuaba como comadrona de ese conocimiento.
Para subrayar el aporte realizado por Sócrates al pensamiento crítico y su incidencia en el pensamiento de la humanidad, es necesario acudir a un pasaje de La Apología de Sócrates, escrito por Platón, el cual trata de la acusación, que sobre Sócrates realiza Meleto, donde se lee “Sócrates comete delito y se mete en lo que no debe indagando las cosas subterráneas y las del cielo, convirtiendo el argumento más débil en el más fuerte, y enseñando a otros estas mismas cosas” (Platón, 19a-c). Del análisis de este fragmento de texto entre comillas, se desprende en principio, un temor de quien lo acusa, en torno al cuestionamiento de los dioses, así como del proceder de los hombres en su actuar cotidiano, de ahí que Sócrates llamara la atención de los jóvenes atenienses, al generarles inquietud por cuestionamientos que tenían lógica y sentido realizar, pero cuyas respuestas pudiesen afectar el estatus e intereses de algunos griegos y, probablemente en ello recayera otra acusación, que asegura Armstrong (2007, p. 364) también se hizo a Sócrates; la de corromper a los jóvenes en su momento.
Como puede verse, se percibe que la sapiencia alcanzada por Sócrates estaba fundada en el arte de saber preguntar, más que en el conocimiento que pudiera tener, situación que pudo haber sido percibida por los hombres que le conocieron en su momento. Por otro lado, dicho suceso, también da a entender que Sócrates no guardaba para sí lo que a su parecer correspondía con la realidad objetual y, por el contrario, dispuso compartir su conocimiento a otros. De esta forma de actuar de Sócrates, se desprende, que uno de los principios de la criticidad debe ser la generación de conocimiento de manera pública, de código abierto al mundo, pero al mismo tiempo, ese saber debe estar disponible para uso y disfrute de todos. En el fondo lo que se busca es contribuir en el bienestar científico y social, así como en el fortalecimiento y enriquecimiento cultural. De esta manera la criticidad debe poseer un valor positivo inherente que se origina en lo individual y se proyecta a un colectivo.
La Escuela de Fráncfort y la Teoría Crítica
Siguiendo con la revisión de la línea de tiempo, en cuanto a personajes ilustres que cultivaron la criticidad o instituciones que la promovieron, es necesario referir la Escuela de Fráncfort; al respecto Martin (2013, p. 2) asegura que existe una relación directa entre esta institución y la pedagogía crítica, toda vez que, la misma está referida al enfoque educativo liberador con énfasis emancipador, en este sentido debe entenderse que, irremediablemente tanto pensamiento crítico como lectura crítica, quedan ligados a la pedagogía crítica y por ende, tienen relación directa con esta reconocida institución.
Por otro lado, es importante destacar que, Latinoamérica participa de la fundación del Instituto de Investigaciones Sociales en Fráncfort a través del argentino, Félix Wells, Doctor en ciencias políticas y economista, quien genera la idea inicial, cuando realiza la “Primera Semana de Trabajo Marxista” en Fráncfort y luego financia la creación del instituto para ganar autonomía financiera e ideológica, es decir, independencia del estado alemán en el año de 1924 (García, 2020, pp. 9-11; Rapoport, 2014). Al principio los fines fueron realizar una crítica al dogma marxista ruso mediante estudios pocos ortodoxos, cuando el instituto tuvo como directores a Kurl Albert Gerlach y Carl Grünberg (García, 2020, p. 11), posteriormente bajo la dirección de Max Horkheimer, este dará vida en 1937 a la teoría crítica con la publicación de su obra Teoría Tradicional y Teoría Crítica, la cual marcará uno de los distintivos más notables de la Escuela de Fráncfort a lo largo del tiempo, caracterizado por dejar de lado el marxismo y enfatizar el humanismo (Cebotarev, 2003; Mazzola, 2009; Muñoz, s.f.; Uribe, 2017; Wiggershaus, 2015).
La teoría crítica en esencia busca, reflexionar sobre la realidad existencial cotidiana que niega la posibilidad humana, colectiva y su desarrollo histórico, a partir del establecimiento de una dialéctica entre la necesidad y la libertad (Muñoz, 2009); de otro lado Horkheimer (como se citó en Leyva, 1999, p. 11) estructura la teoría crítica en la relación de negatividad y evidenciación de conceptos y procesos sociales específicos; por su parte Muñoz (s.f., p. 3) reinterpreta la teoría crítica como el “análisis crítico-dialéctico, histórico y negativo de lo existente en cuanto “es” y frente a lo que “debería ser”, y desde el punto de vista de la Razón histórico-universal.”. Estas concepciones evidencian lo polifacética que es la Teoría Crítica y sus posibilidades de alcance en las distintas áreas del conocimiento, ya que la realidad social se encuentra determinada, o cuando menos influida por los avances en las distintas disciplinas del saber y, necesariamente se encuentran ligadas o afectan los intereses del ser humano; y es precisamente en este sentido, donde la teoría crítica encuentra su praxis desde perspectivas como la previsión, la prospectiva, la planeación y la toma de decisiones; ámbitos donde usualmente se tiende a la transformación de la realidad y donde el criterio de futuro debe estar direccionado al bienestar común, entendido este en términos de incremento de libertad, autonomía, independencia y sostenibilidad tanto a nivel individual como colectivo en los distintos aspectos con que se correlaciona la vida humana.
La Lectura Crítica en Ciencias Naturales
Teniendo presente que la Escuela de Fráncfort enriquece al enfoque educativo emancipador con categorías teóricas que le permiten cuestionar la racionalidad cientificista del enfoque ejecutivo; propendiendo por la razón práctica, la esperanza, la justicia y la libertad (Martin, 2013, pp. 8-9), es importante resaltar que tales categorías se hacen realidad o pasan a la práctica en el aula, mediante el fomento del pensamiento crítico y la implementación de la lectura crítica.
Para Cassany (2017, p. 117) la lectura crítica es una forma de lectura compleja que implica niveles elevados de comprensión, sustentada en niveles básicos o fundamentales de lectura textual; además se funda en la posición que asume el lector frente a los diversos elementos que se pueden presentar o derivar del análisis textual profundo. Por su parte, Argudín y Luna (2007, p.37) conciben la lectura crítica como un equivalente de lectura efectiva y, a partir de ello la definen como la capacidad de reflexionar y evaluar el contenido del texto; finalmente para Sanmartí (2011, p. 5) en ciencias, la lectura crítica es la capacidad de asumir una postura de negociación entre los saberes propios y los que presenta el texto, de manera que se pueda construir una interpretación autónoma. Estas conceptualizaciones, llevan a apreciar en la lectura crítica el papel activo del lector, que se puede considerar un ejercicio frente a la realidad, donde se busca desentrañar la ideología que le permea. Esta afirmación no es ajena a las ciencias naturales, las cuales, a pesar de ser construidas en el positivismo con clara tendencia reduccionista; tienen influencia decisiva en el devenir de la humanidad, y en razón de ello, ellas pueden y deben ser objeto de lectura crítica, no solo en las aulas, sino también en ámbitos distintos.
Freire (2012, p. 49-50) refiere que la lectura crítica de los hechos es una exigencia indiscutible de “la lectura del mundo”, lo que necesariamente implica la denuncia de esa realidad, pero también dar a conocer lo que no existe aún; además indica, que la “lectura del mundo” de forma crítica es una empresa pedagógica-política indisoluble del oficio político-pedagógico. Al extrapolar la concepción de lectura crítica desde la pedagogía crítica de Freire a las ciencias naturales, se evidencia que el desarrollo científico y tecnológico no solamente está sujeto a los valores de quienes hacen ciencia, sino que también obedecen a los intereses políticos y económicos de la “industria científica” así como de las industrias económicas; por lo cual, se hace indispensable desde el aula, estimular en el estudiante el deseo y la práctica de la lectura crítica en ciencias naturales como mecanismo de participación y transformación de la sociedad, como forma de democratización la ciencia, exponiendo de esta manera la forma como afecta a la realidad, pero también destacando la contribución a la calidad de vida cuando así fuere.
Los estudiantes en su cotidianidad, están predispuestos a la explicación de fenómenos naturales desde las creencias y opiniones sin fundamento que circulan en la sociedad, en este sentido, el sólo hecho de aprender un paradigma constatado para explicar la realidad de forma razonable, denota algún grado de interés en alejarse del encegamiento generalizado y alcanzar algo de autonomía y libertad; sin embargo, la realización plena de estos valores y de otros como la justicia, la emancipación y la democracia no se alcanzarán satisfactoria y formalmente sin llevar la comprensión lectora a niveles más complejos como el de la lectura crítica.
El avance científico se encuentra ligado a la formulación de nuevas conceptualizaciones, por ende, las ciencias naturales se fundamentan en un lenguaje de orden científico que el estudiante debe aprender y, fundamentado en él, debe ser capaz de determinar las implicaciones de estas disciplinas en el orden social, económico, político, histórico y cultural, para tomar de esta manera postura y decisiones que aboguen por la consolidación de valores individuales y colectivos, que redunden en la humanización de las masas y la conservación del equilibrio ambiental.
La enseñanza de las ciencias naturales, requiere de un enfoque crítico práctico, donde el estudiante alcance niveles idóneos de extrapolación conceptual de la ciencia a su realidad cotidiana, pero al mismo tiempo, que desarrolle la capacidad de establecer relaciones con otras disciplinas del conocimiento y de esta manera se consolide la noción y consciencia de lo compleja que es la realidad. Esta tarea es pertinente a la pedagogía crítica y cristalizable con la lectura crítica en aula a través de todas las disciplinas que se enseñan, especialmente desde las ciencias naturales, desde donde se pueden abordar los adelantos científicos y tecnológicos y escudriñarlos para establecer implicancias en el desarrollo de la humanidad.
Teniendo en cuenta que la lectura crítica, es un medio para desarrollar pensamiento crítico, la misma se concibe como un proceso constructivo, donde es vital reconocer lo que hay en el texto, las pretensiones del autor y lo que se encontraba en la mente del lector antes de su abordaje, lo que con seguridad debe llevar a diversas interpretaciones, de las cuales más de una puede ser válida; sin embargo, enseñar a leer críticamente en ciencias, requiere de saberes sólidos y articulados, por lo cual, se requiere de la guía del docente para movilizar saberes implícitos en el texto que el estudiante no conozca o no pueda referenciar de forma sencilla, incluso el aprendizaje cooperativo promueve habilidades de orden superior como la criticidad, el análisis, el juzgamiento y la capacidad de razonar (Oliveras y Sanmartí, 2009, p. 234-235). Como se puede deducir, la lectura crítica en ciencias naturales requiere de fundamentos conceptuales mínimos, sin embargo, su carencia no imposibilita la realización del ejercicio, más bien, la puede tornar interesante y generar en el estudiante una impresión detectivesca, ya que podría remitirse a otros textos para evaluar cierta información o nutrirse de nueva y ampliar su comprensión. Por lo dicho hasta aquí, se empieza a evidenciar que el estudiante requiere habilidades básicas de pensamiento como la capacidad de identificar, comparar, analizar y evaluar la información que le permitan maximizar la eficiencia y la efectividad del ejercicio de lectura crítica en ciencias naturales.
En la actualidad, Daniel Cassany (2013) propone la consolidación de la lectura crítica en el aula, a través de 22 formas de ejercitarla, enfocándose en la identificación de los elementos que participan de la actividad lectora, es decir, el autor, el texto y el lector, centrando la atención en el descubrimiento de la intencionalidad del autor, el tipo y características textuales del escrito, así como las posibilidades interpretativas que puede encontrar el lector.
La Lectura Crítica en Ciencias Naturales y los Procesos Básicos de Pensamiento
Para Amestoy de Sánchez (1991/2010), los procesos básicos de pensamiento son habilidades que permiten el desarrollo de estructuras cognitivas, la agudeza de la percepción, la destreza para organizar y establecer relaciones entre ideas que lleven a procesos mentales de orden superior caracterizados por la complejidad y abstracción. Por su parte, Cruz Narváez et al. (2010/2013, p.157) asimilan los procesos básicos de pensamiento con las habilidades cognitivas básicas, las cuales potencian el desarrollo integral del ser humano, posibilitando el aprendizaje significativo y duradero, que debe verse reflejado en la toma de decisiones para la solución de problemas cotidianos; así mismo, Velásquez et al. (2013, p.1) consideran que las habilidades de pensamiento o capacidades mentales son aquellas procesos mentales que posibilitan construir el conocimiento y organizarlo para disponer de él con eficacia en la resolución de situaciones, bien sea de forma consciente o inconsciente. De estos autores, se desprende que las habilidades básicas de pensamiento o los procesos básicos de pensamiento son estrategias básicas o fundamentales que se usan a nivel cognitivo para lograr la comprensión de la realidad que afecta al ser humano, y que le permiten actuar sobre la misma, a través de la toma de decisiones y la innovación, que pueden llevar a la transformación de dicha realidad. Estos alcances se correlacionan con procesos cognitivos de orden superior, como los que caracterizan a la lectura crítica, de aquí la importancia de que el estudiante cuente con un fundamento plenamente consolidado en habilidades básicas de pensamiento.
Amestoy de Sánchez (1991/2010, p. 5) afirma que las dificultades de aprendizaje en los estudiantes se evidencian con mayor acento, en la medida que avanzan en la escolaridad, volviéndose cruciales en el nivel universitario y particularmente en el desenvolvimiento profesional y social. Lo que sin duda puede estar correlacionado con la forma como leen los estudiantes y el nivel lector que alcancen, ya que la solidez de las habilidades básicas de pensamiento serán determinantes para alcanzar altos niveles de comprensión lectora como el de la lectura crítica. En este sentido, Amestoy de Sánchez (1991/2010) propone el desarrollo de habilidades como la observación, la comparación, la relación, la clasificación, el ordenamiento y la clasificación jerárquica; el análisis, la síntesis y la evaluación y, por último, la analogía. A continuación, se analizan cada una de estas habilidades agrupadas por órdenes, según el grado de complejidad relacional entre ellas.
Procesos Básicos de Pensamiento de Primer Orden: Observación, comparación y relación
Habilidades de pensamiento como la observación, la comparación y la relación, constituyen el fundamento de habilidades básicas de pensamiento de orden superior como la clasificación y el ordenamiento, por lo que la forma en cómo se consoliden en la estructura cognitiva, va a determinar la destreza alcanzada.
Observación. La observación para Czerwinsky Domenis (2013) es una operación mental de alta complejidad, que se constituye en elemento esencial para iniciar un proceso cognitivo; por lo que no se limita a la recopilación de datos o captar la evolución de sucesos, sino que implica también la atribución de significados. Por su parte, Amestoy de Sánchez (1991/2010, p. 44) considera a la observación como una habilidad mental primitiva sobre la que se fundan todas las habilidades intelectuales y que permite caracterizar el mundo mediante la interacción del sujeto y sus sentidos, con el medio.
La observación a nivel cognitivo no implica un fin en sí mismo, sino que se centra en la identificación de características en los objetos, hechos o fenómenos para proceder a caracterizarlos, es decir, la observación es una operación primaria que da cabida y de forma simultánea a otras operaciones de mayor complejidad, las cuales, en la medida en que son ejercitadas y apropiadas por el estudiante, son estas las que determinarán teleológicamente al proceso de observación. En el caso de la lectura crítica en ciencias naturales, la observación de gráficos, tablas y texto constituye el cimiento sobre el que se edificarán las interpretaciones posibles a que dé lugar la información objeto de identificación.
Comparación. La comparación, es para Gamo (2012) una operación de índole mental que permite establecer semejanzas y diferencias entre hechos u objetos, partiendo de la identificación de características, las cuales deben estar claramente establecidas. Así mismo, Amestoy de Sánchez (1991/2010, p. 117) considera que la comparación y la relación se encuentran fundadas en la capacidad de identificar semejanzas y diferencias entre objetos o hechos; de manera que la comparación se centra exclusivamente en cotejar semejanzas o diferencias de forma independiente, entre las cualidades (variables) identificadas en los objetos o situaciones en estudio.
Para alcanzar la habilidad de comparar, se debe transitar primeramente por la observación, es decir, la identificación plena de las características del objeto o suceso de interés, de esta manera, en la lectura crítica en ciencias naturales el estudiante compara los argumentos que expone el autor a lo largo del documento, o los argumentos que pueden existir entre diversos autores; por un lado, encontrando diferencias o por el otro evidenciando semejanzas. También puede el estudiante durante el acto lector comparar las posiciones del autor frente a los fundamentos científicos que él conoce, encontrando confluencias y divergencias en cada caso con el autor, de esta forma se evidencia que son variadas las comparaciones que pueden realizarse durante el ejercicio de lectura crítica en las ciencias naturales.
Relación. La relación es la habilidad de asociar o encontrar los nexos entre un hecho y otro; o entre un dato y otro para alcanzar una idea de mayor complejidad (Cruz Narváez et al., 2010/2013, p.164). Desde otra perspectiva, Amestoy de Sánchez (1991/2010, p. 118) afirma que la habilidad de relación es la capacidad de conectar las cualidades (semejantes o diferentes) de un objeto o hecho mediante una conceptualización que dé razón de esto.
Cuando se realiza lectura en ciencias naturales, se suelen encontrar conceptos que están referidos a características específicas de los fenómenos o los objetos, conceptos que en sí mismos involucran algún tipo de asociación entre las características del hecho; de igual manera, existen conceptos básicos que se utilizan para construir conceptos de mayor abstracción, por esto durante la lectura crítica, del estudiante se requiere que alcance la capacidad de encontrar la relación que existe entre los conceptos.
Procesos Básicos de Pensamiento de Segundo Orden: Clasificación, ordenamiento y clasificación jerárquica
Las habilidades básicas de pensamiento como la clasificación, el ordenamiento y la clasificación jerárquica se encuentran sustentadas en la capacidad de identificar características a través de la observación, determinar semejanzas y diferencias entre ellas que permitan realizar planos comparativos y faciliten establecer criterios de relación. A continuación, se analizan los procesos básicos de pensamiento de segundo orden; clasificación, ordenamiento y clasificación jerárquica.
Clasificación. Giry (2002, p.71) concibe la clasificación como la capacidad de agrupar objetos teniendo en cuenta semejanzas o bien diferencias. Mientras que, Amestoy de Sánchez (1991/2010) considera a la clasificación como un proceso mental, que tiene en cuenta un criterio para agrupar los objetos de un conjunto en clases lo que permite establecer categorías conceptuales; por lo tanto, para alcanzar esta habilidad de pensamiento se requiere la habilidad de identificación de características, comparación y relación de las mismas.
El proceso de lectura crítica, implica la necesidad de clasificar las ideas de acuerdo con la temática que abordan; distinguir las opiniones de las teorías y conocer cuándo un concepto puede contener a otro; en general una de las características de las ciencias naturales es su organización o mejor su clasificación temática; por lo que, la disciplina misma se predispone de alguna manera en la construcción organizada de estructuras mentales.
Ordenamiento. Ordenar es organizar sistemáticamente un grupo de datos teniendo en cuenta un criterio determinado, lo que requiere de la habilidad para reunir, agrupar, listar y seriar datos, objetos o hechos (Quiñones y Gómez, 2001, p. 98). Sánchez (1991/2010) refiere que las características de los elementos de un grupo sobre las que se puede establecer una relación, como criterio (variable), permite organizarlas en secuencia y darles orden.
En el sentido tratado, el ordenamiento es la habilidad de organizar un grupo de elementos en secuencia; actividad intelectual que facilita el proceso de organización y mejora del pensamiento. Usualmente como base de la lectura crítica se requiere identificar ideas por temáticas, pero dentro de ellas, es necesario ordenarlas de acuerdo a criterios de importancia en ideas principales, secundarias o complementarias; en este sentido la habilidad de ordenamiento se torna indispensable.
Clasificación jerárquica. Amestoy de Sánchez (1991/2010, p. 368) define esta habilidad básica de pensamiento como la capacidad de establecer relaciones entre categorías y subcategorías teniendo en cuenta una jerarquía de clases y subclases, y tiene como fundamento la ordenación y la clasificación simple; de manera que su representación se da en forma de árbol, donde existen niveles y ramas; los niveles se ubican verticalmente y en cada uno de ellos se pueden visualizar las clases que se corresponden con una misma variable; por otro lado, las ramas se constituyen de los elementos de la jerarquía y permiten su distribución de lo general a lo particular o a la inversa, dejando en evidencia la relación entre clases y subclases de cada rama jerárquica.
Usualmente como base de la lectura crítica, los cuadros sinópticos y mapas conceptuales, así como los resúmenes, requieren de la capacidad de clasificación jerárquica de la información. Esta estrategia permite la estructuración cognitiva a partir de relaciones, que facilitan el aprendizaje, la comprensión de la información, su memorización y recuperación al ser requerida.
Procesos Básicos de Pensamiento de Tercer Orden: Análisis, síntesis y evaluación
Los procesos básicos de pensamiento como el análisis y la síntesis, surgen de la integración de los procesos básicos de pensamiento, clasificados aquí, como de primer y segundo orden; así mismo, análisis y síntesis a su vez son base para la construcción de la habilidad de evaluación. A continuación, se analizan cada uno de ellos.
Análisis. Para Campirán (2016, p. 31) la habilidad de análisis implica una operación cognitiva donde el sujeto establece unos criterios para dividir el todo en partes y facilitar su estudio, el número de partes lo determina los requerimientos de estudio. Mientras Amestoy de Sánchez (1991/2010, p. 423) considera el análisis como un proceso de separación del todo en sus partes con el propósito de conocer a fondo las partes, las cuales se consideran integrantes de un todo complejo donde son susceptibles de nexos, leyes y operaciones.
El análisis visto de esta forma, implica un fraccionamiento de la unidad de estudio con fines operativos donde se establece la relación entre el todo y las partes, las partes y el todo, y las partes entre sí, derivando de ello comprensión del dato, de la idea, del fenómeno, del hecho o del objeto, así como implicaciones, generalizaciones y relaciones causa-efecto. El análisis como fundamento de la lectura crítica, provee al estudiante de la capacidad de seccionar el texto en sus partes constitutivas e identificar las características de cada una para su comprensión y, establecer la relación entre ellas y con la unidad textual.
Síntesis. Campirán (2016, p. 31) define la síntesis, como la constitución o reconstitución del todo partiendo de sus partes, bajo el supuesto que se puede volver a obtener el todo o un nuevo todo; siendo de esta manera, la síntesis el proceso cognitivo inverso al análisis y por ello son considerados fundamentales en la generación de conocimiento, su desarrollo y mejora. Ahora, para Amestoy de Sánchez (1991/2010, p. 423) la síntesis busca acoplar las partes, las cualidades, las relaciones, las operaciones, entre otras; en un cuerpo único significativo.
La síntesis se puede considera entonces, como la habilidad de pensamiento que posibilita la reintegración de las partes para la reconfiguración de un todo (que puede ser el mismo todo de partida o uno nuevo) que se caracteriza por su coherencia estructural y significado, en similitud con el todo inicial. En lectura crítica, la síntesis es una habilidad que la fundamenta, ya que permite la reconstrucción de un texto, desde el análisis y comprensión de las partes, usando para ello categorías que permiten la realización de resúmenes o síntesis, con lo que se genera una reducción de la globalidad del texto.
Evaluación. Sánchez (2013, p.38) concibe la evaluación como una habilidad para valorar de forma apreciativa o generar un juicio de valor sobre objetos o hechos a partir de criterios definidos con antelación. Por su parte, Amestoy de Sánchez (1991/2010, p. 425) concibe la evaluación como la formulación de juicios de valor, a partir, del establecimiento de criterios en consonancia con la situación deseada y, desde la cual, se hace una comparación para establecer discrepancias con el elemento evaluado.
La evaluación es un proceso de comparación a partir de una pauta, entre la situación, el dato, el objeto, el fenómeno o el hecho y su forma idealizada o esperada, buscando determinar diferencias sustanciales que permitan la emisión de una apreciación de orden valorativo. La evaluación es la habilidad de pensamiento que más contribuye a la consolidación de la lectura crítica, ya que, a través de ella, el estudiante puede verificar posturas, percepciones, creencias entre un autor y otro, o entre un autor y él, de manera que este proceso le permite asumir una posición frente al texto debidamente argumentada.
Procesos Básicos de Pensamiento de Cuarto Orden: Las Analogías
Para Cruz Narváez et al. (2010/2013, p.117) la analogía es una forma de razonamiento donde se comparan dos cosas que, aunque diferentes, tienen aspectos en común y esto permite alcanzar conclusiones. De otro lado, para Amestoy de Sánchez (1991/2010, p. 495) la analogía se fundamenta en los procesos básicos de pensamiento tratados hasta este momento y constituye una forma de razonamiento que posibilita el análisis de relaciones de orden superior entre objetos, datos o hechos y conlleva a la realización de deducciones, conclusiones o el establecimiento de generalizaciones o cuerpos de información organizada.
La analogía es la habilidad de pensamiento en la que confluyen los procesos básicos de pensamiento, catalogados aquí, como de primer, segundo y tercer orden, y que su integración hace posible el establecimiento de equiparaciones en algún aspecto o sentido, a través de la comparación entre características o variables que se presentan de forma similar en objetos, fenómenos, datos o ideas. De esta manera, la analogía en lectura crítica implica la capacidad del estudiante para proyectar los conceptos teóricos de las ciencias naturales a los fenómenos cotidianos; o la habilidad racional para usar los conceptos que explican un fenómeno en otro, donde es coherente la aplicación del mismo fundamento conceptual o siendo mucho más específicos, la capacidad de equiparar situaciones de la vida diaria con modelos teóricos que dan explicación a los fenómenos.
CONCLUSIONES
Los conceptos elaborados por la ciencia en general, se encuentran ligados al relativismo ontológico que, desde posiciones particulares da razón de la realidad circundante; en este sentido, muchos de esos conceptos referencian los procesos intelectivos llevados a cabo por los primeros hombres, tales como los procesos básicos de pensamiento y la lectura crítica de la realidad, los cuales probablemente, surgieron orgánicamente a la par de la evolución misma del hombre, como respuesta de este al ambiente que le planteaba desafíos y, los que él mismo se impondría en virtud de sus necesidades y/o deseos.
Constatar o considerar el origen mismo de un concepto, conlleva la práctica de discrepancias o acuerdos entre diferentes autores, sin embargo, aquí se considera proponer tres hitos históricos que demarcan el origen y devenir de la criticidad en el mundo actual; de esta manera Thales de Mileto se destaca como primer hito por, según se relata en la historia y se le considera; ser el primero en modificar la concepción expresiva evocativa mitológica por la fundamentada en la razón, generando un cambio trascendente en la cultura a partir de la criticidad que le imprimió a la lectura de la realidad desde la cognición, fomentando la eliminación de un lenguaje esclavista y determinador de la realidad que se fundaba en la mitología. Por su parte y como segundo hito, Sócrates masifica el método de la mayéutica y le imprime a su sociedad, la idea de dudar, pero también la de aportar las propias dudas desde un proceso de cuestionamiento que inicia en el interior de cada persona y se proyecta a la sociedad. Finalmente, la Escuela de Fráncfort a través de sus intelectuales consolida la teoría crítica, que es interpretada desde diversos ángulos, acorde a la disciplina que la trata; aportando de esta manera un nuevo paradigma, que redireccionará la forma de hacer ciencia, pero también la de concebir y vivir la realidad.
Horkheimer es uno de los intelectuales a destacar en la Escuela de Fráncfort, por ser quien de su mano, fragua la denominación y consolidación de teoría crítica, para una corriente de pensamiento que ha impactado y transciende a la humanidad, gracias a que la dotó de los rasgos de plasticidad, flexibilidad y adecuación en consonancia con la historia, la cultura y la sociedad, y en pos de esto, es una teoría que se reevalúa constantemente para responder a los requerimientos de una sociedad de cambio acelerado.
La lectura crítica en todas las disciplinas del conocimiento se constituye en un desafío creciente, ante las demandas y los cambios generados por la globalización y el desarrollo tecnológico. Las ciencias naturales por estar implicadas en los avances científicos relacionados con la tecnología, las telecomunicaciones y la medicina entre otras, requiere que sus estudiantes cuenten con la capacidad de discernir sobre la información, los datos y en general el conocimiento que le ofrece el mundo, para revelar la realidad y tomar decisiones que generen transformación en beneficio del bienestar humano.
Las habilidades básicas de pensamiento son el fundamento de las formas de pensamiento complejo o si se quiere del razonamiento superior, como lo demuestra Amestoy de Sánchez (1991/2010), quien evidencia la secuencia relacional entre la observación, la comparación y la relación; la clasificación y el ordenamiento como habilidades integradoras de las anteriores, y estas a su vez son fundamento de la clasificación jerarquizada. Así mismo, el análisis y la síntesis siendo caras inversas de un mismo proceso, integran las habilidades de pensamiento básico precedentes; mientras que la habilidad analítico-sintética bajo el establecimiento de criterios puntuales da paso a la evaluación. Por último, todas las habilidades mencionadas permitirán el surgimiento del razonamiento analógico. Como puede verse, estas habilidades deben ser de interés durante todo el proceso de formación educativa, hasta hacer al estudiante consciente de ellas para que lleven a cabo una aplicación adecuada de las mismas y alcancen niveles complejos de razonamiento y abstracción, los cuales son indispensables para realizar lectura crítica de texto y de la realidad, particularmente en ciencias naturales, donde se hace indispensable asumir posturas y tomar decisiones frente al avance científico y su impacto en la sociedad y la naturaleza.