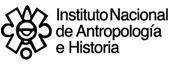Respuestas
a Walter Gropius.
Diálogos en
torno a la ciudad histórica.
Las
cuestiones planteadas por
Fernando
Chueca en “Las ciudades históricas
(Un drama
de nuestro tiempo)”
[…] è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici.
Non è in queste due specie che ha senso dividere la città, ma in altre due: quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati.
(Calvino, 1972: 41-42)
Introducción. La vigencia de las ideas
Como señala Ascensión Hernández (2019),[1] las cuestiones que el arquitecto Fernando Chueca Goitia plasmó en su artículo “Las ciudades históricas (Un drama de nuestro tiempo)” publicado en la Revista de Occidente en marzo de 1965,[2] que analizamos en este artículo y en otros textos que abordan el problema de la conservación de las ciudades históricas, resultan todavía hoy de una rabiosa actualidad, a pesar de que haya transcurrido ya más de medio siglo desde su divulgación.
En su ensayo, Chueca declina este argumento, altamente complejo, en una serie de cuestiones e ideas planteadas desde la forma de respuesta abierta a Walter Gropius, cuyas reflexiones en torno a la ciudad histórica habían sido publicadas en esa misma revista meses antes,[3] que se concluyen en lo que se podría denominar casi como una “llamada a las armas” a diversos niveles: cultural, social y estatal, en aras de la defensa activa y militante de la conservación de las ciudades históricas, entendida bajo los preceptos que Chueca continuará desarrollando a lo largo de su vida profesional.[4]
En el tiempo transcurrido desde que Chueca expresase sus ideas, diferentes pensadores, arquitectos, urbanistas han tratado de ir dando de alguna forma respuesta a los temas que se exponen en su artículo, ya sea como ensayos, congresos y reuniones de diferente ámbito y alcance, o con su propia práctica arquitectónica, constatando no sólo la vigencia de algunas de las cuestiones que plantea, sino, como ya anticipase el propio Chueca, la dificultad de encontrar una respuesta a un problema que resulta cada vez más acuciante si consideramos los relativamente recientes fenómenos de gentrificación, abuso del turismo masivo y "musealización" de algunas ciudades.
En esta condición de debate siempre abierto, intrínseca a la disciplina de la conservación y la restauración arquitectónicas, para las que no existen respuestas unívocas, parece conveniente retomar sus consideraciones y ponerlas en línea con las expresadas en esos mismos años con las de Leonardo Benevolo, también en forma de respuesta a las reflexiones de Walter Gropius en torno a la ciudad histórica, publicadas en la colección de ensayos Architettura integrata.[5]
La lectura de ambos textos que reflexionan, entre otros argumentos, acerca de la introducción de nuevas arquitecturas en los centros históricos siguiendo los preceptos del movimiento moderno ayuda a comprender mejor el alcance de esta controversia y a abordarla desde diferentes perspectivas.
Del mismo modo, la relectura de los textos de Gropius, uno de ellos apenas propuesto otra vez en la misma publicación,[6] recupera un valioso análisis del futuro de las ciudades históricas, cuestión que, como hemos señalado, sigue sin una solución clara, y es más, tras las cinco décadas transcurridas desde la escritura de estos textos, podríamos afirmar que siguen vigentes las cuestiones que en sus conclusiones, convergentes en cierto modo como veremos, apuntaban estos tres grandes teóricos de la arquitectura como posible vía de acción para proponer un futuro sostenible de los centros históricos.
El texto de Walter Gropius “Ambiente urbano y
planificación”
El número 23 de la Revista Occidente proponía, en febrero de 1965, el texto “Ambiente urbano y planificación”[7], firmado por el maestro de la Bauhaus, Walter Gropius, publicado junto a los textos de Francisco Giner de los Ríos “Carta a Ortega”, P. José M. González Ruiz “Cristianismo y desmitización”, Tibor Déry “El circo” y Marc Sieber “El anticolonialismo”.
El escrito partía de una reflexión sobre la “falta de educación y la incapacidad estético-visual”(Gropius, 1965: 5) de los ciudadanos, factor que el arquitecto consideraba uno de los mayores obstáculos para los urbanistas y arquitectos contemporáneos, y que sin duda afectaba al problema de los conjuntos monumentales, argumento que en aquel momento constituía un problema acuciante para la práctica arquitectónica que debía dar una respuesta al asunto de la conservación de las ciudades históricas frente al acelerado proceso de transformación económica y social posbélica que se estaba produciendo en aquel momento.
Gropius reflexionaba acerca del cambio que se había producido desde un sistema de valores “centrado en lo local y encerrado en las fronteras nacionales al mundo libre de intercambio de experiencias, investigación y bienes materiales”; señalaba que uno de los resultados de este cambio de paradigma había sido la consideración del arte y la arquitectura como disciplinas superfluas, retenidas como un lujo. A lo que el arquitecto contestaba que en realidad eran “la expresión hondamente arraigada y espontánea de gente que compartía un código común, y se podía confiar que respondería debidamente siempre que uno de sus miembros alzase voz o mano para emplearlas en una labor creadora” (Gropius, 1965: 6).
Desarrollaba esa idea con la explicación de cómo este cambio de paradigma había desligado la tradición de producir nuevas artes y arquitecturas, indicando que el resultado era la destrucción de la coherencia y la unidad del entorno urbano manifestando:
Diríase que
hemos perdido la dirección temporalmente y que la continuidad, culturalmente
entendida, se halla amenazada, sólo la determinación y el valor para vivir en
consonancia con las conquistas de nuestra mente, para practicar lo que creemos,
para aunar lo que amenaza con separarse, y para escoger el filón vivo y no el
exhausto, pueden ayudarnos a impulsar la tradición y la continuidad hacia el
futuro (Gropius, 1965: 10).
Señalaba que incluso las mentes más preclaras podían caer en la tentación de “galvanizar los vestigios pretéritos para hacerlos participar en las actividades del presente” (Gropius, 1965: 10) al plantear la cuestión de qué es lo que debería preservarse y qué demolerse, aludiendo que era un tema que obsesionaba a “todas las ciudades orgullosas de su pasado” (Gropius, 1965: 10). Para Gropius, era necesario estudiar caso por caso, pues no se podía encontrar una solución única a estos problemas, pues la idea de conservar ciertas estructuras urbanas que no se ajustasen a las necesidades actuales, monumentalizándolas, acabaría en fracaso si los ciudadanos no compartían los valores que habían hecho posible tal organización urbana ante la necesidad de permitir “la irrupción del instrumental ajustado a su actual forma de vivir, trátese de vehículos o de edificios” (Gropius, 1965: 7).
Esta reflexión representa una madurez del pensamiento de Gropius con respecto a otros textos más tempranos, como “Cities’ Renaissance” (Wagner and Gropius, 1943) escrito junto a Martin Wagner, en el que los autores demostraban su preferencia por la construcción de nuevos barrios y aglomerados urbanos que siguiesen los principios del movimiento moderno y el implícito abandono de los centros históricos,[8] centrando el problema en aspectos meramente económicos al abogar por intervenciones que rehabilitasen las ciudades: “por el camino sano de la renovación perenne de acuerdo con las necesidades específicas de la ciudad y de acuerdo con los desarrollos tecnológicos siempre cambiantes”[9] (Wagner and Gropius, 1943: 28).
La propuesta que Gropius realizaba en este ensayo se centraba en buscar soluciones arquitectónicas para proponer en los centros históricos que huyesen del efecto deslumbrador[10] de las nuevas arquitecturas contemporáneas, y representasen modelos “fundamentales y susceptibles de desarrollo, crecimiento y repetición” (Gropius, 1965: 8). Señalaba como ejemplo los trazados callejeros de la rue Rivoli en París, la Beacon Street en Boston o la ciudad de Bath en Reino Unido.
Pasaba después a la crítica de la práctica a él contemporánea, al señalar que los arquitectos habían dejado de ocuparse de esas áreas de la ciudad histórica que para el maestro de la Bauhaus requerían de una arquitectura armonizada con el ambiente, denominadas en su texto como “grises” (Gropius, 1965: 8), que habían comenzado a ser desarrolladas por constructores comerciales, o que cuando se había actuado, se había empleado una variedad de formas y técnicas que no habían logrado mantener el ritmo ni una relación mutua con las edificaciones preexistentes.
Reconociendo que en aquel momento ya se había perdido prácticamente la batalla por la unidad, señalaba otro problema que consideraba fundamental para el desarrollo de la ciudad histórica: la propiedad privada de los terrenos y la obstrucción que esta situación suponía para un desarrollo sensato de la ciudad.
Gropius apelaba a que el derecho de la comunidad debía prevalecer sobre el derecho del individuo y que, por lo tanto, se debía establecer el derecho a expropiar, apuntando que una posible evolución futura para resolver este problema sería que en lugar de un derecho de propiedad individual perpetuo se estableciese el de percibir un canon vitalicio o durante periodos restringidos.
Frente a la posición centralista de la planificación urbana que se daba en aquel momento, abogaba para que ésta fuese actuada no desde una figura central de poder, sino desde una participación colectiva en las decisiones de planificación, en la que el centro fuese el ciudadano, un “público culto” (Gropius, 1965: 8); e instaba a los arquitectos a evitar la tentación de actuar como “solistas” y a realizar una arquitectura “cuidadosamente compuesta y libre de estridencias” (Gropius, 1965: 8) que pudiese constituir un elemento unificador de la ordenación urbana, indicando que en la ciudad histórica la meta no debía ser la regimentación, sino la integración armoniosa.
Terminaba su reflexión retomando la idea con la que iniciaba el texto: era necesario educar al ciudadano en la apreciación del arte y la arquitectura contemporáneos, para orientar sus intereses culturales y favorecer una conciencia de grupo que permitiese el desarrollo de un entorno urbano característico de la época contemporánea y a su vez armonioso con el pasado.
La
respuesta de Fernando Chueca: “Las ciudades históricas
(Un drama de nuestro tiempo)”
El ensayo de Fernando Chueca adoptaba, en algunos de sus
pasajes, la forma de réplica al texto de Walter Gropius que, como él mismo
indicaba en su artículo, era el detonador de su escrito:
[…] Y un
artículo sobre Walter Gropius, hondamente pesimista por el ambiente urbano de
nuestras ciudades, aparecido en la Revista de Occidente, que por venir de quien viene, tiene mayor importancia y
trascendencia, es el que ha provocado en parte estas líneas. Si Gropius, el
gran renovador de nuestro ambiente visual, el hombre que sólo hace algunos años
vivía confiado en las relaciones de una arquitectura y un urbanismo que él
había impulsado, se siente perplejo, qué será de los que abrigábamos ya no
pocas dudas (Chueca Goitia, 1965: 123).
El artículo, formulado como respuesta, recoge el pensamiento fluido del historiador español que reconoce haberlo redactado “sin método, pero sí con compasión y con ánimo de esclarecer nuestra acongojante circunstancia” (Chueca Goitia, 1965: 132).
Con el título “Las ciudades históricas (Un drama de nuestro tiempo)” Chueca iniciaba remarcando la universalidad del problema que plantea la conservación de la ciudad histórica en relación con el progreso, y que según expresaba, no se resolvía con disposiciones estatales, que consideraba un complemento “necesario, pero no suficiente” (Chueca Goitia, 1965: 124). Desde el inicio de sus reflexiones Chueca planteaba, en la línea del texto de Gropius, que lo realmente necesario para afrontar este problema era “una cultura y una educación ciudadanas” (Chueca Goitia, 1965: 124). Como ampliación a este primer planteamiento, citaba en su artículo que los organismos internacionales como la UNESCO y el Consejo de Europa “habían tomado cartas en el asunto” (Chueca, 1965: 124), remarcando la declaración contenida en el informe sobre “La Défense et la mise en valeur des sites et ensembles historiques ou artistiques” del profesor vienés Ludwig Weiss.
En el preciso
momento en el cual Europa adquiere un impulso económico y social sin
precedente, y a causa de dicho impulso, la protección de los restos de su
pasado se convierte en una necesidad imperiosa. No sólo las amenazas se
multiplican en proporción directa con este desarrollo, sino que la
significación y la importancia de los sitios y de los centros monumentales amenazados
se hace cada día más evidente (Weiss, en Chueca Goitia, 1965: 124).
El arquitecto destacaba en su reflexión que en aquel momento uno de los grandes problemas era la preponderancia de los técnicos en todas las esferas de la sociedad, que sólo pensaban en “avanzar” (Chueca Goitia, 1965: 124) sin pararse a pensar, a reflexionar sobre lo que se estaba haciendo. Añadía a esta situación, que la excesiva burocratización que a su juicio empeoraba la cuestión y proponía adoptar una posición militante, “el no ir contra el mal es dejar que el mal prevalezca” (Chueca Goitia, 1965: 125). Para Chueca, enfrentarse a la destrucción de las ciudades históricas requería de un razonamiento sobre los porqués de esta realidad, y debatir sobre ello: “no debemos temer llegar al fondo de nuestro pensamiento, como tampoco debemos temer que otros lleguen al fondo del suyo y nos contradigan” (Chueca Goitia, 1965: 125), por lo que proponía iniciar analizando las causas.
Para comprender las razones que estaban llevando a la destrucción de las ciudades monumentales, en primer lugar Chueca establecía un parangón entre la destrucción del tejido urbano de la ciudad histórica y la degeneración celular, indicando que, sin embargo y a diferencia de lo que sucedía en el ámbito de la biología, en el caso de las ciudades sí que se podían conocer las causas de esta degeneración ,“tantas, tan complejas, tan intrincada su mutua relación y dependencia”(Chueca Goitia, 1965: 126), que sintetizaba en la idea de que la ciudad contemporánea ya no era entendida como un lugar que “acompañe, ilustre y eduque” (Chueca Goitia, 1965: 126) al ciudadano y en la que persista “el recuerdo de los hechos nobles y sigan vivas las grandiosas realizaciones de sus antepasados” (Chueca Goitia, 1965: 126), sino que se había pasado a una relación instrumental con la ciudad, que era vista como un lugar al servicio del sistema capitalista. Para Chueca, ésta era una de las primeras causas sobre las que había que actuar, cambiando la mentalidad de la sociedad con educación activa.
Reforzaba esta idea, la de la necesidad de educar al ciudadano y tomar una posición militante, citando el artículo de Walter Gropius, cuyas ideas, sin embargo, consideraba pertenecientes a un “ideario añejo, del que tiene que responder [el del movimiento moderno]” (Chueca, 1965: 127), destacando que mantenía la fe en que una educación inteligente y algunas medidas drásticas podían transformar la corriente situación. Chueca, en su respuesta, se centraba en rebatir que no era suficiente la educación visual a la que Gropius alegaba como una de las soluciones, indicando que la educación que reclamaba debía cumplir además con otros objetivos que no fuesen meramente funcionales.
Como hemos visto, el maestro de la Bauhaus pone sobre la mesa “el problema de qué es lo que se debe preservar y lo que ha de demolerse” (Gropius, 1965: 7); señala que se trataba de una cuestión de aquel momento y para la que, reconocía, no había una respuesta general. Gropius planteaba que la conservación de “lo antiguo” sólo podía lograrse “en lugares en los que la disminución de la productividad y la habitabilidad resultante pueda quedar compensada” (Gropius, 1965: 7). Una de las ideas que apuntaba para evitar el “conservar por conservar” (Gropius, 1965: 7) que llevaría al error de crear “ínsulas muertas y de museo” (Gropius, 1965: 7).
Para responder a esta situación, Chueca proponía crear nuevas ciudades que aliviasen y dieran respuesta a estas necesidades, pero sin crear aglomerados urbanos en torno a las ciudades históricas si éstos podían poner en peligro su relación con el paisaje. Citaba como ejemplo el caso de Toledo (España) y la propuesta de realizar su ensanche, que consideraba un error. Especificaba que estas nuevas ciudades no debían ser creadas en torno a las ciudades históricas y sus paisajes, sino en otros lugares menos connotados; añadía que “es necesario que la humanidad haga este intento contando de antemano con que esa ciudad nueva muy pronto dejará de serlo y comenzará a su vez a vivir como ente histórico” (Chueca Goitia, 1965: 130). Es decir, el arquitecto se mostraba más a favor de crear nuevas ciudades, que con el devenir del tiempo se convertirían a su vez en nuevas ciudades históricas, que a crear ensanches o nuevos barrios en las ciudades históricas.
El segundo aspecto que contestaba Chueca a Gropius era que para conseguir las ciudades contemporáneas “funcionalmente irreprochables y por añadidura bellas, armoniosas y ordenadas” (Chueca Goitia, 1965: 127), se debía abandonar las ciudades en las que se había vivido hasta entonces y “dejar algunas como museos para turistas” (Chueca Goitia, 1965: 127), como el propio Gropius alertaba, planteando la cuestión de que además estas nuevas ciudades un día también serían obsoletas. Para reforzar sus ideas, Chueca citaba a Francisco Benet en su estudio de la ciudad islámica (Benet, 1963), que contrapone el método del paralaje (el traslado a otras ciudades de nueva fundación, más funcionales) frente al método del palimpsesto, con el que la ciudad contemporánea se sobrescribe a la ciudad histórica. Chueca clarificaba más adelante en su artículo que no es que se opusiese a la creación de nuevas ciudades, sino a su sustitución.
De la idea anticipada por Gropius de que la ciudad histórica pudiese así convertirse en una especie de museo, objetaba además que “si las ciudades monumentales son de la humanidad entera, no por eso dejan de ser también de sus propios hijos, y en ese grave escrutinio, ¿quién dice a los naturales de tal o cual localidad que a ésta le ha tocado perecer?” (Chueca Goitia, 1965: 128).
Profundizaba entonces Chueca en la relación que establecen los habitantes con la ciudad y en la necesidad de que ésta facilitase el arraigo, conseguido, según el historiador español, gracias a la relación que la misma mantiene con la historia.
Resumía las causas de la degeneración de los centros históricos en la “incultura y el desprecio” (Chueca Goitia, 1965: 133) de los ciudadanos hacia la ciudad histórica, y en la supuesta incompatibilidad de la vida contemporánea con la ciudad histórica.
Proponía, por tanto, que la única solución posible para esta convivencia era la de “conservación con una dosis, mayor o menor según los casos, de transformación” (Chueca Goitia, 1965: 134); es decir, combinar una segregación, la creación de ensanches, siempre y cuando éstos no interfieran con el paisaje histórico, con una reescritura, transformación de las ciudades, que no atentase contra su forma, y que afirmase la “mismidad de la ciudad, lo mejor que ella es” (Chueca Goitia, 1965: 134). Veremos más adelante qué solución daba el arquitecto a esta afirmación del propio carácter de la ciudad.
Proseguía contradiciendo una vez más a Gropius, aseverando que no era cierto que las ciudades antiguas fuesen inadecuadas para la vida moderna, reforzando que éstas son “muy dulces de vivir, siempre y cuando su estructura no se violente” (Chueca Goitia, 1965: 134).
Para conseguir esta convivencia, Chueca apuntaba que las alturas y los volúmenes debían ser mantenidos, salvo excepciones, y que los usos que se instalasen en los centros urbanos “se plieguen al tipo de edificación y no al contrario, como ahora sucede, que la edificación tiene que plegarse a usos para los que no fue pensada” (Chueca, 1965: 135).
Para Gropius, el problema de la inserción de la nueva arquitectura en el contexto urbano debía ser abordado desde un punto de vista estético, apuntando que las buenas realizaciones arquitectónicas que no se encontrasen en el contexto adecuado podrían ser igualmente un “estorbo” (Gropius, 1965: 8), y apelaba a una cultura estética difusa, también en los edificios considerados menores, en los trazados callejeros, para evitar que estos espacios fuesen ocupados por estructuras que no lograsen “un ritmo común o una estrecha relación mutua” (Gropius, 1965: 8); es decir, abogaba por una mayor libertad para actuar en los centros urbanos, siempre que se consiguiese mantener un equilibrio estético.
En este punto conviene recordar también las ideas que en esos mismos años Cesare Brandi había expresado acerca de la inserción de arquitecturas que se podrían denominar como “neutras” en el tejido histórico para no contrastar con el ambiente circunstante, y sobre la inserción de otro tipo de arquitectura, aquella proyectada siguiendo los principios del movimiento moderno.
Esa idea de tinta neutra, concepto desarrollado para el restauro pictórico, se denomina en el texto de Gropius como las áreas “grises” (Gropius, 1965: 8), para las que el fundador de la Bauhaus proponía soluciones que, desde la arquitectura contemporánea estuviesen armonizadas con el ambiente y fuesen susceptibles de desarrollo, crecimiento y repetición; es decir, que encontrasen en sus fundamentos compositivos una resonancia con el ambiente circunstante.
Brandi, en su conocida Teoría
de la restauración publicada por primera vez en 1963, planteaba en su
razonamiento de “La restauración preventiva” que ante la posible inserción de
estas arquitecturas “neutras”:
el
razonamiento sobre el que se basa la propuesta de sustituir una construcción de
poca monta inserta en un ambiente monumental con una moderna de igual volumen,
altura, color es sólo aparentemente lógico; en realidad se resuelve en un
sofisma. Puesto que, o bien la sustitución se produce con una construcción que
merece denominarse arquitectura, o bien no. Si la construcción no llega a ser
arquitectura, es claro que no podrá justificar la destrucción de un statu
quo que históricamente debe subsistir tal
como es, porque la exigencia histórica no puede ceder ante ninguna otra cosa
que no sea la instancia estética (Brandi, 1988: 60-61).
Por el contrario, de la posibilidad de insertar en los centros históricos edificios de arquitectura contemporánea, proyectados siguiendo los principios del movimiento moderno, afirmaba:
si se
considera que la construcción puede alcanzar la categoría de arquitectura, es
decir, de arte, la inserción de una verdadera arquitectura moderna en un
contexto antiguo es inaceptable, dada la distintiva espacialidad que
caracteriza la arquitectura moderna. Así pues, en modo alguno –trátese de
arquitectura o no– se puede aceptar la alteración de un ambiente arquitectónico
antiguo, con la sustitución de las pares que le proporcionan su tejido conjuntivo,
que, aunque sea amorfo, siempre es coetáneo e históricamente válido (es obvio
que, dentro de nuestra hipótesis, no se ha incluido la de “falsificación
histórica”) (Brandi, 1988: 61).
Esta posición, considerada por muchos como pasatista, en realidad dejaba la puerta abierta a la inserción de otro tipo de arquitectura, aquella que, a diferencia de la producida supuestamente bajo los principios del movimiento moderno, cuya ruptura con el pasado era programática, pudiese incluir en su concepción espacial una verdadera integración con la arquitectura histórica; es decir, aquella arquitectura que, desde un lenguaje contemporáneo fuese, sin embargo, sensible al contexto y a la espacialidad que requerían los edificios circunstantes.
Como hemos visto, la conclusión a la que llegaba Chueca en su texto sobre la introducción de nuevas arquitecturas y ensanches en la ciudad histórica era que se debían promover los métodos explicados del paralaje y el palimpsesto; que se debían aplicar con “sumo tacto e inteligencia” (Chueca Goitia, 1965: 134) para permitir la conservación de la ciudad histórica con una parte admisible de transformación que no le hiciese perder su esencia, reiterando que la ciudad no debía dejar su planificación en manos de los dictados económicos.
Chueca destacaba que el estado de crisis al que habían llegado las ciudades históricas se debía a la falta de conciencia del ciudadano actual acerca de la importancia de la ciudad, alegando que “este plebiscito latente, por el que la mayoría condena a la ciudad sin saber lo que es ni lo que significa, es lo que puede terminar con una de nuestras mayores riquezas espirituales si no le enfrentamos con un clamor minoritario, pero de gran alcance patriótico” (Chueca Goitia, 1965: 132).
La solución propuesta por Chueca pasaba, en línea con el pensamiento de Gropius, por la educación del ciudadano, en la que, sostenía, había que involucrar a los intelectuales más prestigiosos, que hasta ese momento según el historiador habían sido “parcos en la estimación de una cultura visual, sin entender los peligros que entraña su embotamiento y su progresiva desaparición” (Chueca Goitia, 1965: 132-133); añadía que “el intelectual absorbido por los temas librescos y literarios, en general permanece impasible ante la creciente brutalidad que está secando las fuentes de la percepción estética, destruyendo el horizonte de nuestro mundo visual cercano” (Chueca Goitia, 1965: 133).
Chueca hacía lo que podría considerarse como una verdadera llamada a las armas del movimiento ciudadano, que debía defender el propio patrimonio de una forma cada vez más cultivada y consciente, y atacaba con dureza a los arquitectos de aquel momento, indicando que no tenían la suficiente cultura arquitectónica, puesto que la enseñanza de la arquitectura en España se había tecnificado en exceso al haberse integrado en las escuelas técnicas y haber dejado de lado la enseñanza de la historia. Aludía a una actitud generalizada de los más jóvenes a negar el pasado, la cultura “y hasta nuestro clima” (Chueca Goitia, 1965: 136), que no les permitía realizar proyectos que se integrasen en el contexto histórico. Más aún, consideraba esta actitud una especie de “machismo mal aplicado y del peor estilo” (Chueca Goitia, 1965: 136), aludiendo que la condescendencia hacia lo viejo se interpretaba “como una debilidad, como una falta de convicciones, como prueba de escasa energía creadora” (Chueca Goitia, 1965: 135-136). Es decir, retomaba en cierto modo la idea de Gropius y de Brandi, en la que subyace la idea de que no se debe rechazar frontalmente toda inserción de nuevas arquitecturas en los centros históricos, sino que éstas deberían estar diseñadas siguiendo la tradición constructiva y tipológica, y entendiendo las características del lugar, respondiendo a un buen proyecto, “una construcción que merece denominarse arquitectura”, como diría Brandi.
Concluía su texto con una línea de pensamiento muy similar a la de Gropius, defendiendo el extremo de que de ser necesario habría que nacionalizar las ciudades monumentales, incautando y enajenado su suelo “a beneficio de sus poseedores” (Chueca Goitia, 1965: 137). Planteaba que el concepto que debía desarrollarse era el que el propietario de inmuebles en los centros históricos fuera considerado como “arrendatario gratuito del Estado por tiempo indefinido” (Chueca Goitia, 1965: 137) para evitar que nadie tuviese ambiciones lucrativas sobre ese suelo.
Otras
respuestas a Gropius. “La conservazione dei centri storici
e del paesaggio”, de Leonardo Benevolo
En Italia, la posición de Gropius sobre la inserción de la nueva arquitectura en el contexto urbano fue también asimilada y teorizada por Leonardo Benevolo,[11] figura italiana parangonable en ciertos aspectos a la de Fernando Chueca. Benevolo (1923-2017) fue también un arquitecto e importante historiador que compaginó su labor docente en las facultades de arquitectura de Roma, Florencia, Venecia y Palermo, con la profesional, construyendo edificios como la sede de la Feria de Bolonia, y realizando interesantes planes urbanísticos, como el de Ascoli Piceno, el centro histórico de Bolonia, Monza, o el nuevo barrio de San Polo en Brescia.
En el año 1957, apareció en la revista Ulisse un artículo[12] que reflexionaba sobre un especial que había publicado el semanal italiano Epoca en la sección “Italia domanda”[13], en el que se había invitado a diferentes críticos y arquitectos a reflexionar sobre la cuestión “Teniendo que insertar una construcción moderna en un ambiente antiguo, ¿en qué estilo se debe proyectar?”[14] (Benevolo, 1957: 139). Benevolo delineaba dos formas de considerar el problema: la primera era que el proyectista, una vez recibido el encargo, ya no se debía plantear si era conveniente o no construir en aquel lugar, puesto que esa decisión ya estaba tomada, y se concentraba sobre cómo construir el edificio que se le había encargado. En este caso, apuntaba Benevolo, el proyectista, en posesión de todos los datos del problema, podía decidir cómo impostar su solución (el edificio) con un conocimiento de causa mucho mayor que el hipotético legislador, que había tenido menos tiempo para considerar la solución y, por tanto, el arquitecto tendía a intentar escapar del reglamento formulado bajo una hipótesis general, y se daba cuenta de que la única garantía real para realizar un buen proyecto era su sensibilidad personal.
La segunda forma que consideraba Benevolo era la del urbanista, que no suponía el caso particular sino la praxis general. Apuntaba el ejemplo de que insertar un nuevo edificio aislado en el centro de Florencia podía, en teoría, ser una buena opción si lo realizaba un buen arquitecto, pero que las dos condiciones anteriores, insertar una nueva arquitectura y que fuese realizada por un buen arquitecto, no podían ser mantenidas desde un punto de vista general. Si se consentía la sustitución de un edificio antiguo no se podía prohibir que no se hiciese lo mismo con el resto, y la calidad de los proyectos por realizar no podía ser controlada a priori. Por tanto, la cuestión de cómo proyectar la inserción de edificios nuevos en el contexto histórico, para un urbanista entrañaba no sólo imponer un reglamento, vínculos de proyecto para la construcción de un edificio aislado, sino razonar sobre estos centros de forma global, en su valor de organismos, donde cada parte es necesaria para la integridad del conjunto.
Esta situación abría para Benevolo dos cuestiones: el ambiente antiguo debía ser conservado, y si esta conservación era admisible en su relación con el resto de la ciudad, sí se debería de excluir, en general, cualquier demolición y reconstrucción de edificios, limitándose las intervenciones a mejoras internas, sin cambiar la naturaleza y el carácter de los edificios. Si, por el contrario, este ambiente podía, o debía, ser sacrificado por necesidades inevitables, entonces tanto valía “abolirlo radicalmente” (Benevolo, 1957: 140).
La solución que proponía Benevolo, que en teoría sería la de encontrar un punto de “equilibro dinámico”, se desarrollaba al analizar si la arquitectura debía exprimir el “temperamento individual” (Benevolo, 1957: 140) como un ejercicio de la personalidad del arquitecto, que tiene en cuenta sí, el ambiente circunstante, pero produce a su vez una obra capaz de cambiar el devenir de este tejido urbano, o si por el contrario se debía anteponer el valor del conjunto urbano al del proyecto de cada edificio.
Benevolo mencionaba la posición de Ernesto Nathan Rogers, reconducible a la primera posibilidad, dejar que, caso por caso, fuese el propio proyecto arquitectónico desde el que se asimilasen las condiciones ambientales, como el resto de las cuestiones que plantea el proyecto.
Para desarrollar sus argumentaciones, el historiador italiano citaba las ideas de Walter Gropius, recogidas en la traducción de una colección de textos Architettura Integrata (Gropius, 1959), explicando que toda la producción edilicia debería de ser considerada como una actividad unitaria, que la sociedad delega, edificio por edificio, a ciertas personas, pero que esta producción edilicia, este tejido urbano, tenía un valor global que condicionaba y era preeminente al del edificio individual.
Benevolo citaba textualmente el siguiente párrafo:
A lo largo de mi vida me he ido convenciendo cada vez más de que la práctica de los arquitectos de interrumpir el tejido imperante de arquitectura uniformemente disociada con un hermoso edificio es totalmente inadecuada, y que más bien debemos buscar un nuevo orden de valores basado en componentes que sean capaces de crear una expresión integrada del pensamiento y la forma de sentir de nuestro tiempo[15] (Gropius, 1959: 7).
Esto llevaba, según Benevolo, no a negar la libertad final del proyectista, sino a tener que analizar en profundidad el proceso decisional que debe ser puesto en acto para construir un edificio.
Así, de una parte, debería de considerarse el diseño del propio edificio de forma ejecutiva, y de otra debería de ser formulado de antemano, a escala urbana, el sistema del proyecto.
Establecía, así, que se debía trabajar en el proyecto a una escala diferente y con plazos distintos, que evitarían que las decisiones recayesen sobre una sola persona, el proyectista del edificio. Planteaba que la independencia del arquitecto podía ser un error de perspectiva, puesto que toda obra es en realidad el resultado de una obra colectiva, cuya decisión ha sido delegar en el arquitecto la labor de diseñar el edificio. Por lo tanto, el problema de las decisiones por tomar al realizar una nueva arquitectura en los centros históricos, como planteaba Gropius, no debía recaer sólo en el arquitecto proyectista del edificio, sino que era un problema de planificación urbanística y debía plantearse en primer término a escala urbana, mediado por “los componentes materiales y espirituales que determinan la estructura de la ciudad” (Benevolo, 1957: 142). Sólo después de esta formulación, y en los términos así establecidos, los edificios y barrios antiguos se podían considerar como las “preexistencias” en orden a las posteriores intervenciones.
Por tanto, según Benevolo, Gropius retomaba las dos formas de considerar el problema de la inserción de la nueva arquitectura en la ciudad histórica, y defendía que no se trata de posiciones dialécticas o contrapuestas. La síntesis, reafirmaba, se encontraba en la segunda tendencia, que para Benevolo era la tesis principal del movimiento moderno, “que comprende la legitimidad de la primera tendencia, y la coloca en la luz correcta” (Benevolo, 1957: 142).
Conforme a esta línea, la cultura moderna había llegado a reconocer, en términos cada vez más decisivos, la imposibilidad de resolver el problema de la convivencia entre lo antiguo y lo moderno a nivel arquitectónico, apoyándose en la suma de las iniciativas constructivas individuales, y considerando los centros históricos como organismos unitarios. Así, la aplicación de los preceptos del movimiento moderno llevaba al razonamiento de que los únicos procedimientos sensatos eran la conservación o la destrucción integrales (Benevolo, 1957: 142). Y de ahí, como hemos visto, las consideraciones sobre la imposibilidad de la introducción de arquitectura moderna en los centros históricos que planteaba Cesare Brandi.
Benevolo señalaba que frente a la necesidad de decidir si un centro histórico se conservaba integralmente o debía demolerse, que poco a poco se había ido abriendo camino, se encontraban dos objeciones que debían considerarse.
La primera consideración que planteaba el arquitecto italiano era que todas las épocas han transformado con libertad los ambientes urbanos recibidos de las épocas precedentes; ese palimpsesto del que habla Chueca. Frente a la conservación a ultranza, o a la aparente simplificación del problema que podría ser “historizar” las aportaciones contemporáneas, Benevolo objeta que en este momento la relación con el pasado, a diferencia de cuanto acaecido en los periodos anteriores, la situación actual se centraba en una reflexión crítica e histórica del pasado, más que a la “inmediatez de una tradición”; sin embargo, Benevolo defendía que también la época contemporánea debía de dejar su legado en la ciudad, pero que éste no podía negar su deber contemporáneo de dialogar con la necesidad de conservación, al contrario de cuanto había sucedido en las precedentes épocas históricas.
Sobre esta idea afirmaba:
[…] dado que
la conservación no es un hecho espontáneo, debe lograrse con una serie de
intervenciones organizadas. ¿Es un hecho artificial? Ciertamente, pero no más
que las demás decisiones reflejas necesarias para garantizar el desarrollo
ordenado de nuestras ciudades Aquí está la diferencia real entre nuestra época
y las anteriores: en el diferente peso que ha adquirido la acción refleja,
frente a la acción inmediata, y en la necesidad de pasar por la planificación,
para llegar a la libertad[16] (Benevolo, 1957: 143).
Aclaraba que esta situación no constituía ni un título de superioridad ni una razón de inferioridad de la época contemporánea, y no autorizaba a oponerla en un sentido absoluto a las épocas pasadas, porque hemos llegado a la situación actual a través de una serie continua de bien definidos pasajes documentables. Indicaba que, si esta instancia de conservación era un hecho definitivo o transitorio, y que pudiera ser que en el futuro no se tratase de un tema primordial en ese momento, no se podría prescindir de él.
La segunda objeción que planteaba Benevolo era que
conservar la
arquitectura antigua significa inmovilizar todo vacío desnudo, desde el momento
en que las funciones sociales a las que cumplían, y que son parte integral de
su realidad, se desvanecen irremediablemente. Es un reclamo abstracto,
estetizante, que aísla un solo componente del cuerpo vivo de la arquitectura,
el figurativo, mientras ignora los demás. En el mejor de los casos, obtendremos
objetos de museo, barrios y ciudades museo, no ciudades reales y barrios reales[17] (Benevolo, 1957:
144).
Benevolo apuntaba que una de las claves para conseguir la permanencia de los centros históricos era tener en cuenta que los edificios, la arquitectura, en realidad pueden acoger diferentes funciones a lo largo del tiempo, sin tener que, sus componentes formales, estar ligados forzosamente a la función original. Abogaba, así, por considerar las múltiples posibilidades que el proyecto de arquitectura podía explorar al proyectar un nuevo uso a un edificio, sin que estas transformaciones conllevasen la pérdida de la individualidad y el carácter del edificio.
Alegaba que el propio movimiento moderno había contribuido a debilitar el concepto romántico de que la obra de arte era un hecho concluso en sí mismo, perfecto y no desarrollable ulteriormente, ya que, bajo la óptica auspiciada por el movimiento moderno, el proyecto era visto como una investigación esencialmente continua, sin un momento conclusivo, donde la interrupción en realidad se decide en un momento concreto para pasar a la ejecución de la obra. Para Benevolo, la decisión de cesar en la investigación proyectual era más bien una decisión no de carácter estético, sino de orden moral, cuando el proyectista decide, como hombre, que debe separar de sí mismo la obra y comenzar a hacerla vivir en la realidad física.
Para él, conservar un edificio o un conjunto de edificios significaba contener las transformaciones potencialmente ilimitadas dentro de los límites que el edificio o barrio necesitaba para no perder su esencia. Por lo tanto, el objetivo al intervenir en los centros históricos debía ser mantener la concordancia entre los elementos formales y funcionales, explicando que, en este caso, al realizarse el proyecto el orden de los factores debía ser el contrario de lo que ocurre en las construcciones de nueva planta. En éstas, apuntaba el arquitecto, había una realidad económica y social inicial, a la que el proyecto arquitectónico daba forma. En los centros históricos, la forma física ya estaba dada y era el proyecto el que debía dotarlos de una base económica y social compatible con sus valores formales.
Benevolo apuntaba que esta operación, como es evidente, sólo podía realizarse a escala urbana o territorial, organizando a la ciudad para que los barrios antiguos tuviesen un destino, si no idéntico, al menos similar al original, y la acción de conservar pudiese adquirir un apoyo económico plausible.
Señalaba que había lugares en los que esta operación no era posible, y en ese caso se volvía a cuanto planteado al inicio de su razonamiento, en esos casos o se resignaba a su pérdida o los centros históricos debían conservarse como “objetos de museo” (Benevolo, 1957: 142), aludiendo además que era una situación que se daba para otros objetos artísticos, como las pinturas, las esculturas o los objetos de arte aplicada, por lo que esta situación de “musealización” no debía de ser excluida. Añadía que esta decisión se debía tomar considerando el conjunto de la ciudad en la cual estos objetos de museo, estas ruinas, quizá ya no le pertenecían en un sentido funcional, pero sí en sentido psicológico y, por lo tanto, la operación de aislamiento de los mismos, aunque artificiosa, podía ser natural e insertarse en el discurso urbano.
Benevolo cerraba su artículo planteando una cuestión fundamental, que para que se diera el problema de la conservación de los centros históricos, éstos debían seguir existiendo. Con esta reflexión introducía la situación en la Italia del momento, en la que se estaba produciendo un gran debate acerca de la conservación de los centros históricos,[18] ya que las destrucciones y las amenazas al patrimonio artístico y paisajístico aumentaban con un ritmo frenético, y según Benevolo requerían de intervenciones prácticas que los contrarrestasen.
Reflexionaba sobre la irreversibilidad de estas situaciones de pérdida y que los mecanismos tradicionales de protección del patrimonio ya no eran válidos, y se hacía necesario encontrar unos nuevos que permitiesen frenar la situación.
Proponía que debía trabajarse en dos líneas de acción, una de largo recorrido y otra de emergencia, señalando que hasta que se aprobasen medidas definitivas y orgánicas, eran necesarias medidas provisionales en las que la organización, si era necesaria, se sacrificase en aras de la oportunidad.
Destacaba que el error más común era pensar que la sociedad se movía a la misma velocidad que las vanguardias culturales, y que el sistema de estas ideas se transfiriese tal cual a una realidad concreta.
Indicaba que el movimiento moderno se había opuesto al academicismo, que promovía un culto a lo antiguo rígido y abstracto, contrario a ideas como que el monumento es inseparable de su ambiente, la arquitectura inseparable de sus funciones sociales, y la conservación es un factor dinámico y no estático, que eran conceptos clave del Movimiento Moderno. Estas ideas, de vanguardia en aquel momento, según Benevolo, habían sido mal interpretadas por la sociedad, aceptando la parte negativa, es decir, la polémica contra la conservación de tipo académico, antes de haber comprendido su parte positiva, o sea, la necesidad de desarrollar nuevos y más modernos hábitos de respeto a lo antiguo.
Recordaba Benevolo, con gran ironía, que la historia enseñaba a no subestimar estas interpretaciones de orden formal, que si bien erróneas, habían adquirido un prestigio capaz de silenciar la oposición directa, y mencionaba como ejemplo a algunos urbanistas que en el pasado habían completado operaciones de sventramento o aislamiento de edificios en ciudades antiguas que entonces evitaban reproponer estas soluciones directamente, y hablaban de “intangibilidad de centros históricos para poder sugerir la construcción de sus propios edificios de nueva planta en los contextos históricos. El arquitecto establecía un paralelismo con los regímenes totalitarios que, a diferencia de cuanto sucedía antes de la Segunda Guerra Mundial, ahora sentían la necesidad de proclamarse democráticos y de organizar elecciones de vez en cuando para disimular su verdadera intención.
Indicaba que estos arquitectos ahora debían actuar “a cubierto” (Benevolo, 1957: 147), y según Benevolo se habían valido de la oposición al academicismo y a su idea de la conservación para que la opinión común se mostrase desfavorable hacia la protección de los centros históricos y les permitiese llevar a cabo sus proyectos.
Chueca abordaba este problema al principio de su artículo, viéndolo desde la perspectiva del poder de los técnicos, que no se detenían a reflexionar sobre el significado de la interpretación del progreso:
Lo mismo pasa
y pasará con los técnicos en cuanto se sientan ungidos desde un principio y por
consiguiente sin necesidad de avanzar. El pensar no les conducirá a nada y
bastará una fidelidad a ciertos mitos, a ciertas fórmulas y una aversión a
ciertos tabúes, para orientar su comportamiento (Chueca Goitia, 1965: 124).
Tras sus reflexiones, Benevolo apuntaba que la conclusión es que la legislación no se podía basar en la buena voluntad del pueblo ni poder ser aplicada con demasiada elasticidad, dejando un margen de interpretación que para él seguramente derivaría en la aplicación del menos eficaz para la protección de los centros históricos. Por ello, proponía que los procedimientos de emergencia respondiesen a dos características: que funcionaran de manera autónoma y respondieran a una autoridad central del Estado, en lugar de a las autoridades locales, indicando que a largo plazo se podría promover una legislación más cercana a los ciudadanos, pero que se necesitaba más tiempo para que esta solución fuera satisfactoria.
Retomaba el discurso de poner límites a la propiedad privada, que según Benevolo debía de estar liderado por el Estado, apuntando que, en muchas ocasiones, las dificultades que presentaba la negociación con los propietarios privados representaban para las administraciones locales un alivio al afrontar el problema de la redacción y la aplicación de un plan urbanístico.
Defendía que lo que debería de suceder en realidad era que las administraciones locales, que eran las adecuadas para que las visiones parciales y las competencias particulares, se controlasen recíprocamente, deberían reflejar las iniciativas que partían de los ciudadanos, y el Estado debería asumir las directrices generales, que según Benevolo sólo desde una actuación estatal podían ser resueltas con seriedad.
La convergencia de las ideas
El análisis de estos textos lleva a unos puntos de reflexión comunes entre Benevolo y Chueca, a la luz de sus lecturas e interpretación de las ideas de Gropius en torno a la ciudad histórica.
De un lado, con las ideas de Gropius, ambos teóricos convergen en la necesidad de razonar sobre los usos que se pueden dar a los edificios en los centros históricos, y ven una de las claves fundamentales para la supervivencia de la ciudad histórica. Los dos resaltan la idea fundamental de que son los usos por introducir en estos espacios los que se deben adaptar a la tipología existente, y no al contrario. Razonamiento que, aunque parece por completo lógico, durante las décadas posteriores se vio constantemente amenazado por el denominado fachadismo, fenómeno muy extendido en España en las décadas inmediatas al escrito de Chueca, y que aún pervive en muchas ciudades. Para entender este fenómeno podemos citar las reflexiones de Antón Capitel (2009) sobre cómo el fachadismo deriva de una consideración ambientalista, desligada por completo de la observación tipológica. Se mantiene la forma externa de los edificios, en una sola de sus dimensiones, la del alzado, para después eliminar el resto del edificio y proyectar uno completamente nuevo que sólo tendrá como vínculo el adaptarse a la altura y los vanos (no siempre) determinados por la fachada existente.
Esta operación denuncia las carencias de muchas de las leyes urbanísticas que se desarrollaron a partir de la entrada en vigor, veinte años después de que Chueca escribiese su artículo, de la vigente Ley del Patrimonio Histórico Español,[19] que en la mayoría de los casos la desarrollan mediante instrumentos de planeamiento que protegen sólo los alineamientos, las alturas, el denominado ambiente de los centros históricos, permitiendo que se realicen estas operaciones que podríamos definir casi como de scamotage legal, que incluso manteniendo paradójicamente el mismo uso original, residencial en las plantas alzadas y comercial en la planta calle en la mayor parte de los casos, llevan en realidad a la destrucción del edificio histórico.
Chueca apuntaba ya la idea, que en periodo de democracia en España fue ampliamente adoptada en todo el país, de que “palacios y casonas pueden alojar muy bien organismos, corporaciones, edificios públicos” (Chueca Goitia, 1965: 135). Si bien, como señala Javier Rivera, había que tener en cuenta que muchos de estos proyectos de intervención sobreseerían años más tarde la indicación de “la no intervención ni violentación de los edificios históricos por las instituciones del Estado, en el parámetro de que tan importante es conservar alzados, como plantas y tipologías y, en consecuencia, usos y funciones” (Rivera, 1990: 29), refiriéndose a las intervenciones que se estaban llevando a cabo en aquel momento en España. Esta postura ponía de manifiesto que las instituciones españolas, en su “intención de monumentalizarse a sí mismas al ocupar monumentos” (Rivera, 1990: 29), en realidad estaban destruyendo y alterando gran parte de éstos, negando su propia significación de instituciones nuevas y jóvenes que, por estas operaciones, carecían de contenidos al buscar signos viejos y antiguos como si no pudiesen garantizar su razón de ser, por lo que optaban por manipular el pasado histórico a su favor.
Esta situación y otras similares que se han ido dando con la refuncionalización de los edificios patrimoniales de los centros históricos, acaecida en las cinco décadas transcurridas desde la escritura de los textos que hemos analizado, recae directamente en las decisiones de intervención que se toman al realizar estos proyectos, que no son objeto de este artículo, pero cabe señalar que sobre este argumento también apuntaba Chueca, cuya labor como arquitecto ayudante de la III Zona al servicio de la Dirección General de Bellas Artes, todavía es poco conocida,[20] en su texto señalaba ya a este problema como parte de las circunstancias que caracterizaban el panorama arquitectónico español:
Este espíritu
ha llegado a contaminar a los propios arquitectos encargados de la restauración
y conservación de nuestros monumentos, que a veces sienten un poco de rubor de
su cometido y quieren cohonestarlo demostrando que también saben ser modernos.
Y lo son a destiempo y fuera de lugar. Así las cosas, cómo va a extrañarnos que
suceda lo que sucede (Chueca Goitia, 1965: 136).
Los tres pensadores confluían, además, en la necesidad de optar por una solución legislativa que permitiese salvaguardar el interés general en la conservación de los centros históricos en detrimento de los derechos de propiedad privada y de la actuación sin control de los especuladores inmobiliarios. Con diferentes propuestas, la conclusión transversal era que se tenía que implicar en un mayor grado a la población local en la defensa y salvaguarda de los centros históricos con diferentes mecanismos políticos y legislativos, pero teniendo en cuenta que esta población necesitaba de un mayor nivel de instrucción y cultura, preeminentemente visual para Gropius, pero también de naturaleza crítica y reflexiva, según apuntaban Chueca y Benevolo.
El análisis conjunto de estos tres textos, que giran en torno a algunas reflexiones de Gropius, aportando una visión que podríamos considerar como menos utópica y más ligada al caso concreto de dos países como España e Italia, de una riqueza patrimonial incuestionable y que en aquel momento estaban intentando dar una solución al acuciante problema de la destrucción de los centros históricos como consecuencia del desarrollo económico de aquellos años, resulta hoy en especial interesante.
Las casi seis décadas transcurridas desde su escritura no representan, sin embargo, una pérdida de vigencia de las cuestiones planteadas, todavía y siempre, como hemos indicado al inicio de este artículo, sin solución en lo que respecta al proyecto de intervención, que debe resolverse caso por caso, como indicaban estos maestros.
Los instrumentos legislativos y, sobre todo, la educación ciudadana y de los propios arquitectos, a la comprensión de la importancia de la conservación del patrimonio, y a la capacidad de moverse con destreza en la tradición y la historia de nuestras ciudades, son todavía asignaturas pendientes que en estos casi sesenta años han producido tanto casos ejemplares como rotundos fracasos.
Retomar las reflexiones expresadas por Fernando Chueca no es un ejercicio útil sólo para España y toda Europa, sino también para Sudamérica y Asia. Precisamente el desarrollo urbano de este continente, que ya diera lugar a las interesantísimas reflexiones recogidas en la conferencia Anywise (Davison, 1996) ha desencadenado recientemente en los análisis de uno de los teóricos de la arquitectura con más resonancia del momento, Rem Koolhas, que afirma en su artículo sobre la paradoja de la protección de patrimonio arquitectónico “Preservation is overtaking us”, motivada por sus recientes encargos en China, que cada vez protegen edificios más recientes, llegando al extremo de proteger arquitecturas recién construidas. Koolhas ve en esta situación una oportunidad brindada por la legislación y las corrientes internacionales sobre conservación del pasado, puesto que es el único ámbito en el que, en una situación general en la que para el arquitecto se están produciendo muchas arquitecturas mediocres que amenazan nuestras vidas, la filosofía de la conservación todavía permite pensar a la arquitectura acerca de la producción de edificios de calidad, puesto que, en esta situación paradójica, se tiene que decidir de antemano qué construir para la posteridad, pues será conservado.
Una provocación del arquitecto neerlandés que ve en la conservación un origen de la arquitectura de calidad y que, tras la lectura de los tres artículos propuestos, retorna siempre al debate sobre la calidad del proyecto arquitectónico como uno de los ejes fundamentales que pueden asegurar el futuro de nuestros centros históricos, demostrando que las ideas recogidas en los tres artículos analizados siguen estando sobre la mesa al afrontar el devenir de las ciudades monumentales.
*
 VICENZA
(ITALIA) CORTE DEI BISSARI. Reflejo del edificio de oficinas del ayuntamiento
de Vicenza en la 'Domus Comestabilis' de la Basílica Palladiana.
Imagen: Irene Ruiz Bazán.
VICENZA
(ITALIA) CORTE DEI BISSARI. Reflejo del edificio de oficinas del ayuntamiento
de Vicenza en la 'Domus Comestabilis' de la Basílica Palladiana.
Imagen: Irene Ruiz Bazán.
 VICENZA
(ITALIA) CORTE DEI BISSARI. Reflejo de la ‘Domus Comestabilis’ de la Basílica
Palladiana en el edificio de oficinas del ayuntamiento de Vicenza.
Imagen: Irene
Ruiz Bazán.
VICENZA
(ITALIA) CORTE DEI BISSARI. Reflejo de la ‘Domus Comestabilis’ de la Basílica
Palladiana en el edificio de oficinas del ayuntamiento de Vicenza.
Imagen: Irene
Ruiz Bazán.
Referencias
Benet, Francisco (1963) “The Ideology of Islamic Urbanization”, International Journal of Comparative Sociology IV (2): 211-226.
Benevolo, Leonardo (1957) “La conservazione dei centri antichi e del paesaggio”, Ulisse (27): 14, 45.
Benevolo, Leonardo (1970) L’architettura delle città nell’Italia contemporanea, Laterza, Roma/Bari.
Benevolo, Leonardo (1996) “Architettura”, in: Corrado Stajano, La cultura italiana del Novecento, Laterza, Roma/Bari, pp. 43-87.
Brandi, Cesare (1988) Teoría de la restauración, trad. María Ángeles Toajas Roger, Alianza Editorial, Madrid.
Calvino, Italo (1972) Le città invisibili, Enaudi, Torino.
Capitel, Antón (2009) Metamorfosis de monumentos y teorías de restauración, Alianza Editorial, Madrid.
Chueca Goitia, Fernando (1963) “La transformación de la ciudad”, Revista de Occidente I (8-9): 327-345.
Chueca Goitia, Fernando (1965) “Las ciudades históricas (Un drama de nuestro tiempo)”, Revista de Occidente (24): 274-297.
Chueca Goitia, Fernando (1968) El problema de las ciudades históricas, Granada Nuestra, Granada.
Chueca Goitia, Fernando (1975) “El problema de las ciudades históricas”, Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (41): 17-30.
Chueca Goitia, Fernando (1977) La destrucción del legado urbanístico español, Espasa-Calpe, Madrid.
Chueca Goitia, Fernando (1983) Patrimonio y patrimonio urbano, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.
Davison, Cynthia (ed.) (1996) Anywhise, MIT Press, Massachusetts.
Gropius, Walter (1959) Architettura Integrata, Arnaldo Mondadori, Milano.
Gropius, Walter (1965) “Ambiente urbano y planificación”, Revista de Occidente (23): 134-140.
Gropius, Walter (2009) [1967] Apollo nella democrazia, Zandonai, Trento.
Hernández Martínez, Ascensión (2009) “Precisiones sobre la arquitectura medieval aragonesa: la intervención del arquitecto Fernando Chueca Goitia en la iglesia de San Caprasio (Huesca, 1954-1958)”, Artigrama (23): 733-755.
Hernández Martínez, Ascensión (2011) “Fernando Chueca Goitia, a key figure in architectural restoration in Spain (1953-1978)”, Future Anterior. Journal of Historic Preservation. History, Theory and Criticism VIII (1): 22-41.
Hernández Martínez, Ascensión (2012) “Fernando Chueca Goitia y el arte mudéjar aragonés: arquitectura, historia y restauración. La intervención en la iglesia de San Félix de Torralba de Ribota”, e-rph Revista de Patrimonio (10): 1-32.
Hernández Martínez, Ascensión (2013) “La intervención del arquitecto Fernando Chueca Goitia en la iglesia de San Miguel de los Navarros, Zaragoza (1971-1978)”, in: María Isabel Álvaro Zamora, Concepción Lomba Serrano, José Luis Pano Gracia (coords.), Homenaje a Gonzalo Borrás, Universidad de Zaragoza-Institución Fernando el Católico, Zaragoza, pp. 385-398.
Hernández Martínez, Ascensión (2019) Las ciudades históricas y la destrucción del legado urbanístico español. Fernando Chueca Goitia, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
Hernández Martínez, Ascensión (2021) “Fernando Chueca Goitia y la defensa del patrimonio urbanístico español: la situación de los centros históricos durante el Desarrollismo”, in. UNIVERSITAS. Las artes ante el tiempo. XXIII Congreso Nacional de Historia del Arte, Universidad de Salamanca, 17 al 20 de mayo 2019, Diputación de Salamanca, Universidad de Salamanca, Salamanca, pp. 1647-1658.
Koolhas, Rem (2014) Preservation is overtaking us,GSAPP Books, Columbia.
Rivera Blanco, Javier (1990) "Restauraciones arquitectónicas y democracia en España", BAU: Revista de Arquitectura, Arte y Diseño (4): 24-41.
Wagner, Martin and Walter Gropius (1943) “Cities’ Renaissance”, The Kenyon Review 5 (1): 12-33.
Notas
1 Ascensión Hernández
ha presentado un completo análisis del trabajo de Fernando Chueca en relación
con la ciudad histórica en Las ciudades
históricas y la destrucción del legado urbanístico español. Fernando Chueca
Goitia (
Hernández Martínez, 2019).
2 El texto de este
artículo se toma de Hernández Martínez (
2019). Las referencias a las citas
utilizadas siguen esta publicación.
3 El artículo
“Ambiente urbano y planificación”, de Walter Gropius, fue publicado en el
número 23 de la Revista de Occidente
en febrero de 1965 y repropuesto en el número 453 de la misma revista, en
febrero de 2019. Las referencias a las citas utilizadas en este texto siguen la
publicación de 2019.
4 Véase Hernández
Martínez (
2019).
5 Architettura integrata recoge una
colección de textos publicados por Walter Gropius en 1955, que reflejan su
experiencia en Harvard; fue traducida por primera vez al italiano en 1958 por
iniciativa de Bruno Zevi, y publicada en 1959 por Arnoldo Mondadori.
6 Véase Gropius (
1965) y la última publicación Gropius (2019).
7 Este mismo texto
fue publicado dos años más tarde en México con una traducción diferente
(
Gropius, 1967).
8 Estas precisiones
se ven reflejadas en ideas como: “How? First, by trying to house the people in dwelling quarters they can
enjoy, and to and from which they can move without entailing that loss of
precious ‘imponderables’ they must suffer when they root themselves in or
unroot themselves from our old cities. Moving around from ‘township’ to
‘township’ could and should become a psychic enrichment instead of a loss. Well
planned, well built, and well administered neighborhood units, as these new
‘townships’ should be, would radiate an ‘at home’ feeling such as no dwelling
quarter of our present day cities can offer” (“¿Cómo? En primer lugar,
tratando de alojar a la gente en viviendas que puedan disfrutar, y a las que
puedan trasladarse sin que ello suponga la pérdida de los preciosos
‘imponderables’ que deben sufrir cuando se arraigan o se desarraigan de
nuestras antiguas ciudades. Pasar de un ‘municipio’ a otro podría y debería
convertirse en un enriquecimiento psíquico en lugar de una pérdida. Unas
unidades vecinales bien planificadas, bien construidas y bien administradas,
como deberían ser estos nuevos ‘municipios’, irradiarían una sensación de
‘hogar’ como la que no puede ofrecer ningún barrio de nuestras ciudades
actuales”) (
Wagner and Gropius, 1943: 28).
9 Cita original: “along the sound way of
perennial renewal according to the specific needs of the city and in accordance
with ever changing technological developments”.
10 Este discurso se
refuerza con la afirmación “Padecemos el estorbo de nuevos hallazgos personales
más o menos brillantes que no pueden luego encajar en el ambiente
arquitectónico, digno y mesurado, dotado de un estilo más bien impersonal y
colectivo” (
Gropius, 1965: 8).
11 Leonardo Benevolo
muestra en sus escritos interesantes interpretaciones de los textos de Gropius;
además del presentado en este artículo, será también una clara referencia el
texto de Gropius publicado en 1967, en Italia, Apollo nella democracia, tratado en el conjunto de ensayos L’architettura delle città nell’Italia
contemporanea, Roma, Bari 1998, y en el capítulo “Architettura”, en La cultura italiana del Novecento, de C.
Stajano (
1996).
12 Benevolo (
1957).
Para las citas en este texto se toma como referencia la republicación de este
artículo en el libro de Benevolo de 1970.
13 “Italia pregunta”.
Traducción de la autora.
14 Cita original:
“Dovendo inserire una costruzione moderna in un ambiente antico, in che stile
si dovrà progettarla”.
15 Cita original:
“Nel corso della mia vita mi sono sempre più convinto che la consuetudine degli
architetti di interrompere il tessuto prevalente dell’architettura
uniformemente dissociata con un bell’edificio è del tutto inadeguata, e che piuttosto noi dobbiamo cercare un ordine nuovo
di valori basato su componenti che siano in grado di creare un’espressione
integrata del pensiero e del modo di sentire del nostro tempo”.
16 Cita original:
“[…] poiché la conservazione non è un fatto spontaneo, occorre ottenerla con
una serie di interventi organizzati. ê un fatto artificioso? certamente, ma non
più che le altre decisioni di ordine riflesso occorrenti per garantire
l’ordinato sviluppo delle nostre città Qui sta la vera differenza tra la nostra
epoca e le precedenti: nel diverso peso che l’azione riflessa a acquistato,
rispetto all’azione immediata, è nell’esigenza di passare per la
pianificazione, onde arrivare alla libertà”.
17 Cita original:
“Conservare le architetture antiche significa immobilizzare ogni spoglia vuota,
dal momento che le funzioni sociali a cui servivano, e che sono parte
integrante della loro realtà, sono irrimediabilmente tramontate. Si tratta
d’una pretesa astratta, estetizzante, che isola dal corpo vivo
dell’architettura una sola componente -quella figurativa- ignorando le altre.
Nel migliore dei casi otterremo oggetti da museo, quartieri e di città museo,
non vere città e veri quartieri”.
18 Fruto de este
intenso debate en Italia es la denominada Carta
de Gubbio, consultable en Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici
(1960)
[https://www.ancsa.org/la-storia-e-larchivio/la-prima-carta-di-gubbio-1960/]
(consultado el 27 de noviembre de 2021).
19 Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español.
20 Ver en las
referencias los estudios sobre este aspecto del perfil profesional de Fernando
Chueca, realizados por Ascensión Hernández.