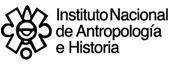

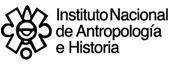

Artículos
Entre el homenaje y el pretexto
Conversaciones…
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
ISSN: 2594-0813
ISSN-e: 2395-9479
Periodicidad: Bianual
núm. 10, 2020

Resumen: En este trabajo se verán agrupadas ideas de Françoise Choay de algunas de sus obras, que serán discutidas, quizás sacrílegamente, y trasladadas a éste, un mundo distante sólo unos veinte años, –que sabemos no es nada–, pero sí tiempo suficiente para que la conservación se haya convertido, lamentablemente en muchos casos, en la gestión del cambio. La secuencia temática parte del enfoque de la ciudad como patrimonio y del concepto, un tanto reciente, de la búsqueda de la resiliencia, particularizando en la especificidad del valor de la forma urbana. La discusión de este tema implica considerar la integridad y autenticidad de los atributos de la forma urbana y, por tanto, de la relación de lo nuevo con lo viejo en lo formal y lo expresivo. Por último, ha valido la pena revisar un problema universal, pero muy intenso, en las especificidades de la autenticidad en Latinoamérica: pastiche y kitsch.
Palabras clave: patrimonio urbano, integridad, autenticidad, forma urbana..
Entre el homenaje y el pretexto
La oportunidad de publicar en Conversaciones… ha permitido, a quien escribe, releer a Françoise Choay, seguir aprendiendo de ella y disfrutar, gracias a la perspectiva de conjunto, su adivinado método subyacente: la visión sistémica con estructura no lineal, que posibilita relacionar todo lo pertinente y, a la vez, discutir hasta la saciedad cada asunto hasta que emerge la siempre bienvenida conclusión. Este método, incisivo, profundo y basado con frecuencia en comparaciones, extrae temas en su momento no subrayados pero visibles, que facilitan ser generalizados, tanto en cuanto a la situación posible como en su transportación a un momento posterior: el actual.
Sin ánimo de atribuirle premoniciones, la flexibilidad en el análisis le permitió vislumbrar el futuro y, sobre todo, sentar las bases para que sus consideraciones pudieran ser extrapoladas al día de hoy. Es por ello que este trabajo se enfoca hacia la selección y discusión de temas tratados por ella, y que resultan de total vigencia; así que es un homenaje, pero también un pretexto para comentar problemas de actualidad.
La ciudad, patrimonio innegable
El combate salió de los castillos y está en la calle. El monumento, la memoria o el testimonio no corren peligro, pero tanto el barrio como la gran ciudad se encuentran en la mirilla de las inmobiliarias y los promotores turísticos.
Choay cita a funcionarios franceses que promovieron (Choay, 2009: XL), en forma descarnada, el valor económico del patrimonio, y quienes evidentemente merecieron una confrontación de barricada. En esta orilla del Atlántico, ya en 1967, las Normas de Quito (2009) reconocían la posibilidad económica de la ciudad histórica, pero con un enfoque en el que dominaba la lógica. Por cierto, salvo honrosísimas excepciones (Sartor, 2009), ese documento apenas se menciona en la historiografía sobre patrimonio, aunque resultó muy útil durante las discusiones llevadas a cabo en el proceso de preparación de los Principios de La Valeta.[1]
En la actualidad, el reconocimiento del patrimonio como recurso económico, pero con responsabilidad, es el sentir de muchos especialistas. El turismo, con sus resorts, campos de golf y cruceros, es el antagonista. Y la solución propuesta es el turismo cultural, siempre que no afecte la autenticidad. Pero eso es casi imposible, porque desde el momento en que hay turistas, cambia el equilibrio comunitario.
La gran contradicción es que conocer el mundo es una necesidad y un derecho de las personas, pero, al mismo tiempo, la comunidad tiene el derecho de proteger lo suyo, por lo que el turismo comunitario es, tal vez, la verdadera solución. Este concepto, relativamente reciente, ha dado excelentes resultados en países y barrios un tanto periféricos, en los que el lugar y su espíritu pertenecen a las comunidades y aún no ha llegado a ellos la centralidad lanzada al estrellato y, por tanto, codiciada por las compañías ajenas a los habitantes del territorio patrimonial. Son entonces las pequeñas empresas y las cooperativas las que gestionan las actividades del turismo, y por ello hay muchas más posibilidades de garantizar la autenticidad de las intervenciones físicas y de las prácticas tradicionales que cuando lo que domina es lo puramente global.
Esto, sin embargo, en el ámbito de la ciudad puede ser contaminado por el frecuente desconocimiento y, sobre todo, por el voluntarismo por parte de autoridades y gestores que enfocan en forma simplista y hasta abstracta el análisis de la ciudad en su conjunto, desde afuera o en vista superior, sin llegar a conocer la realidad espacial, funcional y cultural de la ciudad.
Françoise Choay2 dio las claves para el análisis urbano al caracterizar con precisión quirúrgica los múltiples enfoques de las visiones urbanísticas, desde las utopías hasta la realidad actual, haciendo gala de esa capacidad única de adentrarse en el problema y no dejarse llevar por lo planteado en apologías o diatribas.
La extraordinaria revisión casi microscópica de los modelos urbanos emprendida por ella trae al momento actual las siguientes consideraciones:
· La necesidad de estudiar la estructura (funcional) urbana de manera paralela a la identificación del valor cultural de la ciudad. Es frecuente que, cuando se trabaja sobre la ciudad histórica (y todas las ciudades lo son), se piense en el centro histórico, se proteja, pero que no se actúe sobre el resto del territorio urbano, que puede tener extraordinarios valores y muchas personas identificadas con los significados culturales, pero también con la funcionalidad de la cotidianidad.
· Este problema es más frecuente de lo que parece, en gran medida debido al concepto tradicional de centro histórico, derivado del estudio de las ciudades medievales, en las que las murallas funcionan como el límite preciso de lo significativo. La zona intramuros exhibe tanto valor concentrado, que ha hecho, en muchos casos, olvidar al resto de la ciudad, lo cual ha dado como resultado que, protegido el centro histórico pero no su entorno, éste, quizás valioso, se agreda con la desfachatez de que no resulta ilegal.
· La relación de la propia estructura con la resiliencia y la gobernanza; es decir, cómo el estudio teórico del modelo ha sido sustituido por su propia adaptabilidad, en el mejor de los casos, o incluso por la falta de modelo, lo cual puede ser peligroso, porque el descontrol funcional impide la sostenibilidad de la ciudad.
Se ha producido, a lo largo de la historia, una falta de compatibilidad real entre los modelos funcionales urbanos y los socioculturales. En algunos casos, como los modelos de estructura urbana descritos por autores tan diferentes, como Lynch y los soviéticos Bocharov y Kudriatsev, el nivel de abstracción era tan alto que se hacía inoperante en ciudades reales. Otros fueron menos abstractos, pero más dañinos por tratarse de propuestas concretas, como el Plan Voisin de Le Corbusier, o el de Wiener y Sert para La Habana.
En el difícil momento actual, en medio de la pandemia de la Covid-19, se han propuesto o revitalizado modelos urbanos y hasta de planeamiento territorial, algunos de los cuales parten de recordar que los principios de la arquitectura y del urbanismo modernos tuvieron su origen en la respuesta a los problemas sanitarios que en gran medida afectaron a las ciudades del siglo XIX y principios del XX, entre los que destaca la pandemia de la gripe española.
Los modelos que hoy se sugieren tienen como denominador común la disminución de la densidad poblacional y el coeficiente de ocupación del suelo, pero algunos llegan a proponer tipologías urbanísticas, como el modelo de la supermanzana, que podría conducir, si se insertara en áreas históricas o tradicionales de la ciudad, a una destrucción del patrimonio urbano.
En resumen, a pesar de la conciencia de patrimonio, de los documentos de la doctrina internacional aprobados por un gran número de especialistas, de los cursos y programas científicos, la separación entre el enfoque de los urbanistas y el de los conservadores del patrimonio aún persiste. Es posible que la idea de la significación cultural de la ciudad se haya diluido dentro del enorme universo de la ampliación del concepto de cultura, lo cual, a pesar de la buena intención en su origen, ha hecho que lo específico se pierda dentro de lo general, y que el patrimonio y la referencia a la identidad sean incorporados a los slogans, pero insuficientemente llevados a la práctica cotidiana.
Pero la resiliencia en la gran ciudad contemporánea pasa por el reconocimiento de la significación de los patrimonios cultural y natural, de los símbolos a cualquier escala, lo que, desde el punto de vista económico-social, se sintetiza en: identificar los valores urbanos e intensificar o crear el orgullo por la ciudad de todos. Cualquier análisis incluiría el reconocimiento de la multiculturalidad, el posible desarraigo e incluso la nostalgia.[3]
Es así que un asunto tan actual como el de la resiliencia y la importancia de las comunidades tiene mucho que ver con los conceptos de Choay, como:
Pero ese pasado, invocado y convocado, encantando en cierto modo, no es cualquiera: puede localizarse y seleccionarse con fines vitales, en la medida en que puede, directamente, contribuir a mantener y preservar la identidad de una comunidad, étnica o religiosa, nacional, tribal o familiar[4] (Choay, 1999: 15).
Observación que, a la vez, contribuye al reconocimiento de que no se trata sólo de la comunidad definida geográficamente, sino de la posible multiplicidad de comunidades, como se dejaría ver posteriormente en la Carta de Cracovia (2000) y en el Documento de Nara+20 (ICOMOS, 2014). La diversidad comunitaria, a pesar de su obviedad, es una de las claves que identifican a la realidad actual, y cuyo reconocimiento en la práctica permitiría en efecto el logro de una ciudad resiliente y de un patrimonio sostenible.
“El desvanecimiento progresivo de la función rememorativa del monumento” (Choay, 1999: 16) se produce y revela con el paso del tiempo, pero se agudiza en momentos, como el actual, en los que la crisis hace aflorar la batalla por los símbolos. “El patrimonio es conflicto, disenso, tensión permanente” (De Nordenflycht, 2019: 5).
Con el reconocimiento de las ideas de Kevin Lynch, Choay destaca la relación de la valoración de la ciudad por la sicología ambiental, que se convierte entonces en su método de análisis, en la articulación de las disciplinas “duras” que habitualmente constituyen la esencia del urbanismo, con las disciplinas “artísticas” que, por otra parte, son consideradas como pasadas de moda o, al menos, artificiosas. Este reconocimiento prefigura el concepto, un tanto reciente, de paisaje urbano histórico (PUH). En su documento clave sobre el PUH, Bandarin y Van Oers reconocen y citan la significación de la obra de Choay en su planteamiento con respecto a los valores patrimoniales de la propia ciudad como punto de partida del enfoque de la conservación urbana (Bandarin and Van Oers, 2012).
No es frecuente que en los documentos oficiales de las instituciones que trabajan en el urbanismo se reconozca la importancia del patrimonio urbano e, incluso menos, de la forma urbana en la gestión de la ciudad,[5] pero cuando en la actualidad se habla de resiliencia urbana, una de las fortalezas que sale a relucir es la significación del asentamiento poblacional para sus habitantes, la cuestión de la identidad y, por ende, el patrimonio. Quien escribe considera que el gran aporte del concepto paisaje urbano histórico, que en otros aspectos no había superado a los Principios de La Valeta, fue el reconocimiento del valor urbanístico patrimonial dado no sólo por la historicidad o la acumulación de monumentos, sino también por la forma urbana, al tener en cuenta “las percepciones y relaciones visuales” (UNESCO, 2011: 62).
Más allá del rescate y el perdón: Choay y Sitte
Acerca de este tema, tratado varias veces por Choay, hay que señalar que Camilo Sitte le sirve de base para señalar la contradicción entre la ciudad histórica y la diseñada, la cual continúa latente, aunque matizada en luces y sombras, como el hecho de que el principio guía de éste fuera la estética urbana y no todo el conjunto de factores que rigen y modelan la ciudad. Podría plantearse la hipótesis de que esta posición demasiado arquitectónica de Sitte influyó, por oposición, en un enfoque en exceso tecnicista de muchos arquitectos latinoamericanos que, admiradores de los planes urbanos de Le Corbusier y José Luis Sert, se adhirieron durante años a los principios del racionalismo y por tanto del zoning. Recuerdo las críticas a Sitte en las clases de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo impartidas por Roberto Segre, quien tuviera una importante influencia en las escuelas de Arquitectura de Latinoamérica.
Partiendo del análisis de los críticos modernos de Sitte, la autora dio la clave de cómo salvar a la ciudad de la abstracción, cuando expresó:
El clima mental de este modelo es tranquilizador, cómodo y estimulante a la vez; favorable a la intensidad de las relaciones interpersonales, incluso si, como en el caso de Sitte, se sacrifica resueltamente todo a la pura estética, entendida ésta en el sentido vitalista que le dan Ruskin y Morris (Choay, 1970: 57).
El señalamiento de la dimensión sólo artística no la priva de mencionar la importantísima contribución de Sitte en la valoración del significado urbano que, combinado con la imprescindible obra de Jane Jacobs y otros, le permiten hacer una crítica demoledora al zoning.
Continuidad, comunicación y valor en el espacio urbano
Años después, Ricardo Porro propondría el “urbanismo de comunicación” basado en la continuidad del espacio y en el significado de éste como conexión, no en el edificio como entidad independiente. Esta idea había sido el sustento del proyecto de las escuelas nacionales de arte de La Habana:[6] “Quería también que la escuela fuese ciudad… (¿influencia de Venecia?). Todo se organiza en espacios urbanos que culminan en la plaza” (Porro, 1999: 24) (Figura 1).

En la experiencia urbana, cabe recordar que se ha abusado, al definir los valores de la ciudad, de considerarlos a partir de la suma de las partes, o sea, de la identificación del valor de cada monumento y la historicidad derivada de la evolución de la ciudad. La forma, el ambiente urbano, se incluyen en algunas descripciones, pero no aparecen con claridad en la mayoría de los inventarios.
Si se analiza el caso iberoamericano, son prácticamente sólo los centros históricos del periodo colonial los inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, lo que crea, al paso del tiempo, una subvaloración del resto de la ciudad que reduce prioridad a su gestión y puede conducir al abandono. Es el proceso fundacional el reconocido como más significativo, lo que, salvo las excepciones de Valparaíso, Sewell y Brasilia, deja fuera a otros importantes procesos históricos ocurridos en las Américas.
Esta situación refleja y a la vez subraya el problema de la representatividad en la Lista del Patrimonio Mundial, al excluir a subcategorías importantísimas que responden a las particularidades de la región. Faltan, por ejemplo, las ciudades de la Independencia, los poblados obreros, las playas –tan vinculadas a la identidad latinoamericana–, las ciudades-jardín y, por supuesto, los elementos que identifican a las metrópolis latinoamericanas, con sus ensanches y símbolos monumentales.
Pero no es sólo la continuidad del espacio ni las múltiples historicidades de las ciudades. La comprensión de los elementos del diseño urbano que tuvo Françoise Choay, y que se ha ido enriqueciendo hasta la actualidad, es la piedra angular de la estética urbana y, por tanto, de un valor urbanístico independiente, hasta cierto punto, de la historicidad. Destaca la enorme importancia de los elementos del diseño básico, necesariamente utilizados, porque si no sería imposible diseñar, pero insuficientemente reconocidos en la actualidad. Y su importancia, sobre todo, se encuentra en la intervención en lugares patrimoniales. Pero va mucho más allá cuando declara “el problema de la morfología urbana en términos de significaciones” (Choay, 1970: 94).
Sobre lo nuevo y lo viejo
La interfaz espacial de la vieja trama y la nueva, si resultara armónica y coherente, validaría la posición de Viollet-Le-Duc celebrada por Choay: la historiografía desmitificada y libre de dogmatismo. Lo interesante del asunto es que la coexistencia de lo nuevo con lo viejo en la forma urbana tiene ejemplos notables en la historia, en los que se produce no como antítesis sino como salto cualitativo a una nueva entidad que supera a la anterior.
Muchos son los ejemplos históricos, como la articulación espacial y sígnica de Roma, de Sisto V en adelante, pasando por el París barroco y la intervención, analizada por Françoise Choay, del plan de Haussmann. En todos esos casos, la ciudad se convirtió en otra. Habría que mencionar, sin embargo, diferencias: los obeliscos, hitos simbólicos que prefiguraron en Roma lo que serían los landmarks de Lynch, funcionaron como guías visuales de la espiritualidad, pero no transformaron el espacio ni el uso hasta mucho después. Es decir, el plan de Sisto V se queda en un cambio de lectura, mientras que la intervención de Haussmann transforma la ciudad física, estructural y socialmente. Es quizás la elegante y minimalista intervención de Joseph Plecnik en Liubliana uno de los mejores ejemplos de transformación visual de una ciudad sin agredir su tejido, en una “precuela” personal de lo que más de una década después se aprendería de los psicólogos ambientalistas.
Cuando Choay analiza San Francisco de California evidencia los problemas de la retícula impuesta sobre un territorio cuyo relieve requería un tratamiento más libre, lo cual deja traslucir que había algo de empecinamiento y moda. Sin embargo, la historia, como a veces hace, convirtió el ¿error técnico? en uno de los más importantes rasgos del espíritu de la ciudad. La idea de los tranvías no deja de ser un ejemplo de solución de sostenibilidad, que con el tiempo pasó a ser uno de los símbolos de identidad. A San Francisco, las calles en pendiente le aportaron la espectacularidad de las vistas, lo que ocurre también en otros casos, como el de Santiago de Cuba, donde la pendiente de las vías se incorpora no sólo al disfrute visual sino al vínculo con lo inmaterial, como espacios privilegiados por el carnaval (Figura 2).
La retícula, a pesar de haber sido muy estudiada tiene, sin embargo, por su extraordinaria variedad y antigüedad, muchas posibilidades de análisis. Las ciudades iberoamericanas, las verdaderas protagonistas del ideal renacentista y de la Ilustración, muestran evoluciones complejas y en ocasiones inoperantes, pero también su trazado constituye una de las principales garantías de la permanencia del valor urbanístico (Figura 3).
Lo frecuente es que se considere la permanencia de la trama urbana como uno de los atributos de valor en las ciudades históricas, pero pretender conservar el tejido urbano inalterado lleva a la falta de autenticidad, si no de la materia, de la función, pero actuar sin respeto mediante el diseño contemporáneo puede afectar la integridad. Es, por tanto, un tema de la relación nuevo-viejo, pero no en cuanto al edificio en sí o con su entorno, sino entre la ciudad nueva y la antigua, pero superpuestas.
En “Alegoría del patrimonio” (Choay, 1993: 70), la autora da un juicio positivo sobre la intervención de I.M. Pei en el Museo del Louvre, basado en el carácter de patrimonio vivo, y destaca el principio formal –el formar parte del eje Louvre-Tullerías como el atributo que permite la armonía de las pirámides–, a pesar de la opacidad de la mayor. Tiene absoluta razón, aunque era mucho más elegante y discreta la propuesta de Pedro Ramírez Vázquez.
Cuando se realiza la ampliación del Museo del Louvre, las nuevas intervenciones en lugares valiosos no eran aprobadas de manera unánime, a pesar de la resolución de la 3ª Asamblea General del ICOMOS, celebrada en Budapest en 1972, en la que se recoge la aceptación de la arquitectura contemporánea en la ciudad histórica. Tan importante como el texto de la resolución es el hecho de que el gran protagonista era el proyecto de Bela Pinter para el Hotel Hilton, uno de los pioneros, lamentablemente poco divulgado, de la tendencia que reivindicaba lo que había ocurrido a lo largo de la historia: la armonía de lo nuevo con lo viejo.
Lograr intervenciones de calidad depende, en gran medida, de la comprensión del valor de la ciudad, del poblado o paisaje, así como de la jerarquización de los atributos portadores del valor y la clara comprensión de sus características. De ello se derivan las alternativas de enfoque, que van desde el máximo contraste hasta la intervención mínima, transitando por diferentes grados de armonía. La obra de Pei en el Louvre fue una especie de detonante para que la arquitectura de autor pasara de ser monumento independiente a convertirse, como parásito del monumento histórico, en el pretendido nuevo monumento.
El reconocimiento del valor económico de la ciudad patrimonial dio como resultado negativo una actitud oportunista que se movió de las demoliciones del tejido urbano características de las décadas del 50 al 80, a intervenir estrepitosamente en los puntos más significativos de la ciudad e incluso sobre los propios monumentos. O sea, el monumento o el lugar valioso se toman como pretexto para construir un hotel o cualquier otro tipo de edificio-símbolo.


La actitud actual de muchos arquitectos mediocres relacionados con los negocios busca diseños espectaculares, similares a los de la starchitecture[7], o sea, la diseñada por las estrellas del firmamento arquitectónico global. Se dan casos en los que el repertorio internacional que los inspira se basa en obras como la Hearst Tower (Norman Foster, 2006) de Nueva York, para La Habana Vieja; o Heron City, de la anónima periferia de la sierra norte de Madrid, como imagen objetivo para Varadero.
En un artículo precedente (Rojas, 2013), quien escribe expresó la opinión de que existe una gran diferencia cuando se trata de intervenciones para un área específica, basadas en el análisis de ésta, y cuando la nueva intervención se vincula fuertemente a un área mayor, en especial si se relaciona con la ciudad como conjunto.
En el caso de las inserciones en contextos valiosos, la carga expresiva del nuevo edificio deberá estar en función de la significación del emplazamiento. Más que una reinterpretación dramática contemporánea, la discreción sencilla. Muchas veces no es nada más que un problema de armonía, sino de significado. Y, sobre todo, el pensar no sólo en los edificios aledaños sino en el papel que desempeña la nueva arquitectura en el discurso urbano. Considerar los lugares significativos de la ciudad, en donde se producen cambios o articulaciones de la trama, en áreas que es necesario completar.
Del pastiche al kitsch, y su derecho de nacer
Los pastiches8 y las réplicas constituyen otra dimensión del problema, no necesariamente vinculada al turismo ni a las grandes compañías, y mucho más compleja de lo que parece, pues incluso los primeros ejemplos de copias para ser disfrutadas con alegría han adquirido valor al convertirse en estilo. El ejemplo paradigmático sería el neocolonial americano, cuyo origen es atribuido por algunos a la fascinación por la novela Ramona, y que se propagó por las Américas, pero también por Asia y Europa. No se trata en este caso de un estilo historicista como el neogótico o el neoclásico del siglo XX, asumidos con veneración, sino algo que se inspira en una cultura ya transformada del ideal europeo al trasplantarse a América, pero que se identifica con el mundo de las novelas, la música y hasta el cine (Figura 4).

Es decir, la arquitectura neocolonial ya está legitimada en los países donde se encuentra, a pesar de no haberlo sido en la mayoría de los libros de Historia de la Arquitectura. Quizás el factor de aprobación sea el hecho de que, sin ser la venerada arquitectura del periodo colonial, está autenticada por ser su alegre herencia.
Los verdaderos pastiches son los que en gran medida ridiculizan la réplica por los materiales usados, las dimensiones y proporciones, la actitud folclorista, todo lo cual da lugar al kitsch típico, sobre todo, del área caribeña; es decir, lo que Roberto Segre llamó “la arquitectura de apetencias insatisfechas” (Segre, 1990: 411).
Las Vegas y Disneylandia son casos aparte que deben su valor a la unicidad. La primera trascendió en la teoría al adquirir altísima significación en una forma de leer el espacio urbano,[9] lo que fue uno de los antecedentes del posmodernismo y dio pie a una imaginación popular pero desbocada que, a la vez, subraya su carácter excepcional. Disneylandia es un mundo de sueños que pertenece más a la nostalgia y lo inmaterial y, por tanto, posee valor en sí misma.
Lo que pudiera ser considerado pastiche o kitsch dependerá de la cultura a la que pertenece, no de la antigüedad ni de los valores, hasta cierto punto importados. En el excelente estudio realizado en Estados Unidos con respecto a las lagunas o los vacíos dentro de la Lista del Patrimonio Mundial[10], fueron considerados como ejemplo del tema de entretenimiento los primeros estudios de Hollywood y Disneylandia, entre otros; mientras que Cuba, por su parte, ha considerado al Cabaret Tropicana como Monumento Nacional desde el año 2002, para su posible inclusión en la Lista Indicativa. Es decir, la valoración de esos lugares está respaldada por la comprensión de su significado dentro del aporte al resto del mundo de una cultura específica.
¿Legitimación o patrimonialización?
La crítica al pastiche y a los mecanismos de gestión tiene mucho que ver con las identidades de las diferentes comunidades, con el gusto, la apreciación, la propiedad simbólica, a lo que habría que añadir el problema de la evolución de la sensibilidad patrimonial. “¿Quién juzgará? ¿Cuál es el gusto que importa?”[11] (Sheer and Preiser, 1994: 4), se preguntaban los autores en un estudio sobre la evaluación estética en el urbanismo, a lo que respondían con el frecuente reconocimiento de los límites de la objetividad. Lo mismo ocurre con la patrimonialización, palabra con cierto regusto de cinismo, pero que describe mejor que legitimación los entretelones de la situación actual, más cercana a lo objetivo y menos a los subterfugios.
Con el tiempo, los cambios comunitarios se han hecho más complejos debido a las migraciones y a otras causas de origen demográfico o social. La diferencia entre integración y asimilación, tan discutida hoy, afecta también a la percepción del patrimonio: ¿cómo apropiarse de la nueva cultura? ¿Cómo mantener la que ya se tiene? ¿Pueden las culturas híbridas tener un valor propio? En muchos casos, el intento de integración puede convertirse en una manipulación de los códigos de la cultura de partida, lo cual, en lo material y en las prácticas culturales en general, puede dar lugar a un pastiche o, con el tiempo y el arraigo, a un kitsch más elaborado y, en definitiva, auténtico.
Por otra parte, la búsqueda obsesiva de la identidad cultural como atractivo turístico conduce a la falta de autenticidad y puede llevar a una patrimonialización falsa, sobre todo en el campo de lo inmaterial, como los supuestos ritos aborígenes en muchos países latinoamericanos, que han llegado hasta a “inventar” descendientes de antiguas civilizaciones, algunas ya desaparecidas. Y en la ciudad, el uso real va transformando lentamente lo existente con las nuevas formas de vida, en general sin rupturas. Hay veces que prácticas cotidianas se convierten en símbolos de nuevas identidades.
Para cerrar…
La situación actual, consecuencia en gran medida de los fenómenos descritos y discutidos por Françoise Choay, se agrava cada vez más. A pesar de ello, el método develado por ella ha brindado herramientas de análisis que no sólo mantienen su vigencia, sino que se convierten en imprescindibles. La realidad asusta, pero en ella misma se encuentran las respuestas. Quizás no se ha llegado aún a un concepto definitivo de patrimonio, porque la riqueza de la vida seguirá haciéndolo cambiar, enriqueciéndolo.
Los barrios tradicionales latinoamericanos presentan, a quienes los miran desde lo alto de una torre o de un avión, una quinta fachada: la azotea incorporada a la vida cotidiana, con tendederos de ropa, criaderos de animales, bares y miradores improvisados, que se llenan con frecuencia de construcciones a punto de desplomarse, pero que parecen sonreír por su triunfo ante la legalidad.
En La Habana, las azoteas planas de la arquitectura neoclásica y ecléctica son la peor vista de la ciudad, que se venga de aquellos que, por un temprano esnobismo, prefirieron el modelo ajeno al tejado pasado de moda pero que respondía orgánicamente al agresivo clima tropical. Pero a la vez, esa en apariencia triste quinta fachada es, a pesar del deterioro y el caos visual, espacio de prácticas cotidianas entrañables, como la cría de palomas. Esos palomares feos y amenazados por los ciclones aparecen en películas y telenovelas, y han ido ganando un discreto y dulce valor identitario. ¿Habría que luchar contra ellos o luchar por ellos?
*
Referencias
Bandarin, Francesco and Ron Van Oers (2012) The Historic Urban Landscape. Managing heritage in an urban century, Blackwell, Oxford.
Carta de Cracovia (2000) Carta de Cracovia. Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido [https:// en.unesco.org/sites/default/files/guatemala_carta_cracovia_2000_spa_orof.pdf] (consultado el 8 de octubre de 2020).
Choay, Françoise (1969) The modern city, George Braziller, New York.
Choay, Françoise (1970) El urbanismo. Utopías y realidades, Lumen, Barcelona.
Choay, Françoise (1993) “Alegoría del patrimonio”, Arquitectura Viva (33): 68-76.
Choay, Françoise (1999) L’Allégorie du patrimoine, Seuil, Paris.
Choay, Françoise (2009) Le Patrimoine en questions. Anthologie pour un combat, Seuil, Paris, 2009.
De Nordenflycht, José (2019) “La marcha de las estatuas”, Hereditas (30): 4-7.
Hosagrahar, Jyoti, Jeffrey Soule, Luigi Fusco Girard and Andrew Potts (2016) Cultural heritage, the UN Sustainable Development Goals, and the New Urban Agenda (ICOMOS concept note for the United Nations Agenda 2030 and the Third United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (HABITAT III) ICOMOS, Paris [www.usicomos.org] (consultado el 10 de octubre de 2019).
ICOMOS (1972) Resolutions of the Symposium on the introduction of contemporary architecture into ancient groups of buildings, at the 3rd General Assembly (1972), ICOMOS, Budapest.
ICOMOS (2014) Nara + 20: on heritage practices, cultural values, and the concept of authenticity, Advisory Committee Integrated Report, ICOMOS, Florence.
Knox, Paul (2012) “Starchitects, starchitecture and the symbolic capital of world cities”, in: Ben Derudder, Michael Hoyler, Peter J. Tylor and Frank Wilox (eds.) International handbook of globalization and world cities, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, pp. 275-283.
Normas de Quito (2009) “Normas de Quito (1967). Informe final de la reunión sobre conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y artístico”, in: Lourdes Gómez y Angélica Peregrina (coords.), Documentos internacionales de conservación y restauración, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México D.F., pp. 292-300.
Porro, Ricardo (1993) Obras 1950-1993, Fundación Museo de Artes Visuales Alejandro Otero, Caracas.
Rojas, Ángela (2013) “Sobre lo nuevo y lo viejo… dos décadas después”, in: Isabel Rigol y Ángela Rojas, Conservación patrimonial: teoría y crítica, Universidad de La Habana, La Habana, pp. 157-167.
Sartor, Mario (ed.) (2009) Conservazione, tutela e uso dei beni culturali: il caso Latinoamericano, Studi Latinoamericani 05, Editrice Universitaria Udinese, Udine.
Scheer, Brenda and Wolfgang F. E. Preiser (eds.) (1994) Design review: challenging urban aesthetic control, Chapman & Hall, New York.
Segre, Roberto (1990) Lectura crítica del entorno cubano, Letras Cubanas, La Habana.
UNESCO (2011) Actas de la Conferencia General 36ª Reunión. Volumen 1. Resoluciones, 25 octubre-10 noviembre, UNESCO, París, p. 62.
US/ICOMOS (2016) World Heritage gap study report, US/ICOMOS, Washington D.C.
Venturi, Robert, Denise Scott Brown and Steven Izenour (1972) Learning from Las Vegas. The forgotten symbolism of architectural form, MIT Press, Cambridge.
Notas

