
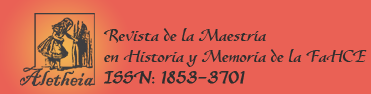

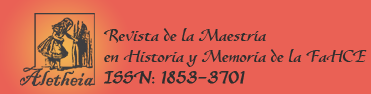
Reseñas de tesis
Barbero, Héctor (2020). La dictadura como genocidio. Articulaciones de sentido y tensiones de la memoria en el juicio a la Fuerza de Tareas 5. La Plata, 2015. Tesis para optar por el grado de Magíster en Historia y Memoria
Aletheia
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
ISSN: 1853-3701
Periodicidad: Semestral
vol. 14, núm. 27, e189, 2023
| Barbero Héctor. La dictadura como genocidio. Articulaciones de sentido y tensiones de la memoria en el juicio a la Fuerza de Tareas 5. La Plata, 2015. 2022 |
|---|

La tesis de Héctor Barbero es un gran aporte para pensar los vínculos entre los procesos judiciales realizados en nuestro país a los responsables de la dictadura militar y la construcción de memoria colectiva elaborada en el período democrático. Con una mirada conocedora, tanto del escenario judicial como de los espacios de Derechos Humanos, Barbero reconstruye, a partir del juicio a las Fuerzas de Tareas 5 (Fuertar 5) el debate en torno a si lo que sucedió durante el período dictatorial puede ser considerado un genocidio y qué puertas nos abre pensarlo de esta manera.
El juicio a la Fuerza de Tareas 5 realizado en el año 2015, tuvo lugar en la ciudad de La Plata. El tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 juzgó a los 8 responsables de 43 casos que formaron parte del circuito clandestino de represión, que operó principalmente en las ciudades de Berisso y Ensenada, a partir de 1976. La importancia de este juicio radica en tres puntos principales, en primer lugar, es el último realizado antes del cambio de gobierno del año 2015, lo cual permitió de alguna manera, hacer un balance del ciclo de juicios bajo los gobiernos kirchneristas; por otro lado, también expresa, en las intervenciones de los distintos actores del proceso, una condensación de argumentos sobre por qué denominar genocidio o no, a los delitos ocurridos en nuestro país; por último, el hecho de que las victimas consideradas en el juicio pertenezcan a la clase obrera, nos ayuda a entender los objetivos económicos y sociales del programa político de la dictadura. Por estos elementos, la investigación de Barbero sobre la causa caratulada “Vañek, Antonio y otros s/infracción al Artículo 144 bis Inc. 1” y conocida como “Fuertar 5” nos habilita a pensar tanto el largo camino de la justicia argentina con respecto a la dictadura militar, como las dimensiones políticas, económicas, sociales y temporales de esta experiencia histórica.
El Juicio a la Fuertar 5, como el resto de los procesos judiciales, ha contribuido principalmente a la búsqueda de justicia sobre los responsables de los crímenes cometidos, sin embargo, además, Barbero profundiza en como también estos procesos son fundamentales en la disputa social sobre nuestro pasado reciente, pudiendo establecer determinadas nociones como “pisos de verdad”. En este sentido, por ejemplo, la demostración de la existencia de un “plan sistemático de secuestro, desaparición y muerte” reconocido por el tribunal que juzgó en 1985 a las Juntas militares, les permitió a las organizaciones de Derechos Humanos establecer en distintos ámbitos sociales esa representación del pasado dictatorial. En varios pasajes de su tesis, Barbero repara en la función instrumental que para algunos organismos tienen estos juicios, más allá de la propia búsqueda de justicia, siendo que “el discurso judicial es comprendido como un canal de expresión para una representación del mundo construida fuera del campo judicial” (p. 145). Esta perspectiva nos permite ampliar el análisis sobre las cuestiones que se dirimen dentro del recinto judicial.
Desde el plano académico, la referencia más directa que se nos presenta en sintonía con esta lectura de la "cuestión genocidio", es el desarrollo teórico del sociólogo Daniel Feierstein, quien propone “pensar el genocidio como una práctica social y no como una figura jurídica” (p. 33). Esta mirada sobre la dictadura, como la de otros académicos, fue fundamental para establecer un vínculo entre los crímenes ocurridos y el programa económico desarrollado en las décadas siguientes, a partir de la concentración económica en unos pocos grupos de poder. El puente entre genocidio y neoliberalismo, no es un efecto necesariamente inmediato, sino que la posibilidad del segundo se deriva “del miedo y la destrucción de los lazos sociales” (p. 34) provocados por las fuerzas armadas. Al mismo tiempo, esta lectura del genocidio fue compartida por un grupo de sobrevivientes pertenecientes a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, vinculados con la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UBA organizada por Graciela Daleo. Este espacio les permitió a las víctimas directas, elaborar sus memorias de manera colectiva y articular sus reflexiones con los debates académicos que se desarrollaban en torno a la dictadura militar.
Antes de mencionar la estructura de los capítulos de la tesis de Barbero, me parece interesante mencionar una doble condición personal que enriquece mucho su trabajo y que él mismo reconoce como una posición de privilegio al momento de estudiar los juicios por delitos de Lesa Humanidad. La primera se relaciona con su experiencia laboral dentro del Programa Verdad y Justicia, desde el cual el estado acompañaba y asistía al Poder Judicial en los procesos judiciales. En sus palabras, esto le dio “la posibilidad de adquirir una visión de conjunto de las políticas de memoria y justicia desarrolladas por el estado prácticamente desde el inicio mismo de los juicios”. Al mismo tiempo, su relación de pareja con Guadalupe Godoy, querellante por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, le brindo “la oportunidad de conocer el entramado interno de los juicios en La Plata” (11). Esta cercanía, tanto con las organizaciones de Derechos Humanos, como con el desarrollo de los procesos judiciales, es muy notable en la tesis, ya que en ella se describe de manera muy nítida el entramado de procedimientos, estrategias y debates que se produjeron a lo largo del segundo ciclo de juicios, a partir del año 2006.
Por otra parte, la formación como profesor de historia de Barbero, le permitió reconstruir de manera muy clara la genealogía histórica de la utilización del término genocidio. En su trabajo podemos ver que más allá de la centralidad del nazismo en la conceptualización de la idea de genocidio, la temporalidad de su uso es más antigua y sus formas pueden variar en ciertos elementos. Barbero describe los debates en torno a cuáles de estos elementos son los esenciales para la acreditación del genocidio como tal y señala que “la representación del genocidio nazi a través de su forma más extrema –los campos de exterminio de población de origen judío– supone desconocer otras tecnologías de exterminio utilizadas en forma contemporánea o anterior a los campos e invisibilizar a otros grupos de víctimas” (p. 37). Sin embargo, reconoce que la magnitud del exterminio nazi fue la que volvió imprescindible incluir esta figura a la normativa jurídica internacional. Es así como, recién en 1948, se presenta su descripción en el artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en grado de coautoría, sancionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Para el caso argentino, Barbero reconoce la temprana evocación del termino genocidio para denunciar los crímenes cometidos por la dictadura. Siendo que, desde el año ´77 tanto la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU), como los grupos de exiliados denunciaban la represión estatal en estos términos. Por su parte, el mismo Rodolfo Walsh en su Carta abierta a la junta militar también utiliza la palabra genocidio, haciendo referencia al vínculo entre el exterminio y el objetivo de transformación de las relaciones económicas que se asomaba detrás. Durante los años noventa, mientras regían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, organismos internacionales de justicia en distintos fallos, caracterizaron como Delitos de Lesa Humanidad a los crímenes cometidos por la dictadura. Esto permitió que se los considerara como imprescriptibles, y forzó al estado argentino a que modifique su legislación y promueva procesos de justicia contra los responsables, siendo posible recién desde el año 2003 con la derogación de las leyes de impunidad, a los pocos meses de iniciar el gobierno de Néstor Kirchner.
Para pensar “la cuestión genocidio” durante este segundo ciclo de juicios, Barbero reconstruye en tres capítulos las diversas estrategias y posturas presentes en el debate y los marcos donde estas interpretaciones pueden tener lugar para ser expresadas. El primero de los capítulos estudia específicamente la escena judicial y como esta habilita y/o condiciona los discursos que se producen en ella. La evocación al trabajo de Maurice Halbwachs para reflexionar sobre los marcos sociales en los cuales las memorias tienen o no la posibilidad de emerger, nos ayuda a comprender ciertos límites del ámbito judicial para brindar justicia sobre todas las víctimas. Para el caso específico del juicio a la Fuertar 5, Barbero considera dos casos particulares que, si bien se vinculan entre sí, no tuvieron la misma posibilidad de reparación judicial, haciendo visibles estos límites judiciales. Se trata de Reina Ramona Leguizamón, trabajadora del Frigorífico Swift y su esposo Pedro Niselsky, empleado del Astillero Río Santiago. Sus historias están totalmente entrelazadas y ambos casos se consideraban como víctimas durante la instrucción del juicio, sin embargo, la situación de Reina sufrió un cambio con el fallecimiento de quien era responsable de su muerte y su caso quedo por fuera de la investigación, por lo cual, su memoria no pudo ser reparada judicialmente. Esto es sólo un ejemplo ya que, de los 51 casos iniciales tomados en cuenta para iniciar el proceso, por diversos motivos sólo 43 llegaron a la instancia del Juicio Oral. Este capítulo es un gran aporte teórico para pensar construcción de la escena de justicia y lo que en ella sucede. Es decir, como en este espacio se produce lo que se denomina realidad jurídica, la cual Barbero diferencia de la realidad social, ya que en la primera sólo habilitan una cierta cantidad de voces y se produce una selección de hechos que van a ser tenidos en cuenta por el tribunal, mientras que otros, a pesar de poder tener relevancia histórica, van a ser descartados en el proceso. Esto no significa una parcialidad por parte del tribunal, sino que expresa cierta limitación de la justicia a la hora de reparar la totalidad de las memorias afectadas.
El segundo capítulo de la tesis está dedicado a analizar las diversas representaciones del pasado que se expresan en el juicio. Para esto, Barbero presenta a todos los actores que intervinieron en el proceso, teniendo en cuenta las trayectorias personales y colectivas, las estrategias asumidas ante el juicio por cada parte y la consideración que cada uno esgrimió sobre la “cuestión genocidio.. La característica de la Fuertar 5 de tener como objetivo central a grupos de trabajadores de Ensenada y Berisso, permitió señalar en los alegatos, tanto de los fiscales como de las querellas, el vínculo entre los crímenes cometidos y el plan de transformación de las relaciones de producción en el país. Por lo cual, la selectividad de las desapariciones tiene una razón de ser en base a este objetivo. Barbero señala que para las querellas “el concepto de genocidio no solo describe mejor en términos jurídicos lo sucedido en el país, sino que tiene la virtud de repolitizar a las víctimas corriéndolas del lugar de inocencia abstracta en que habían sido colocadas por el uso de la noción de lesa humanidad” (p. 105). En la tesis, de todas maneras, se pueden encontrar ciertas diferencias dentro de las querellas. Sobre la aplicación de la figura de genocidio, estas tienen más que ver con los riesgos de modificar los términos de la denuncia que con su conceptualización. Además, otra de las diferencias que se expresan, se relaciona con el posicionamiento que cada una de las organizaciones toma con respecto a la participación del gobierno kirchnerista en los juicios, elemento que caracterizó esta etapa y produjo varias contradicciones y debates.
Por parte de los abogados defensores, estos recurrieron en este juicio a una estrategia basada principalmente en argumentos técnicos para cuestionar la legitimidad del proceso, con una sola excepción que apeló, además, a una narrativa bélica para describir el periodo histórico en el que sucedieron los crímenes juzgados.
Por el lado de los jueces, el voto fue dividido y cada uno expuso en la fundamentación sus posiciones, C. Rozanski y C. Álvarez caracterizaron los delitos como un genocidio y apelaron al derecho internacional para justificarlo, mientras que el juez G. Castelli “interpretó el período como la etapa final de un conflicto bélico interno” (p.107). Es interesante que los tres jueces contextualizan la dictadura como parte de un periodo más amplio, siendo que los dos jueces que votaron la condena en mayoría considerándolo un genocidio, interpretaron que los crímenes sirvieron para transformar las relaciones sociales que luego abonarían a las políticas neoliberales de la década del ’90, mientras que el juez Castelli interpretó este momento como el final de un período de conflictividad social previo al golpe militar.
El tercer capítulo de la tesis condensa los distintos aportes sobre la “cuestión genocidio” y cómo esta representación del pasado dictatorial se inserta en el marco normativo vigente. En primer lugar, Barbero presenta el debate en el cual se contrapone esta figura con la de Lesa Humanidad, siendo que genocidio parece describir mejor el entramado social que consintió que se realicen los crímenes juzgados. En este sentido, la idea de genocidio permite ampliar las responsabilidades más allá del Estado, siendo que particularmente en nuestro país la participación empresarial fue central en la planificación del programa tanto económico como represivo. Por otro lado, en oposición al término Lesa Humanidad, genocidio permite contextualizar y politizar el marco en el cual se desarrolla este programa. Es interesante señalar que la idea de delitos de lesa humanidad cumplió su función histórica para lograr la imprescriptibilidad de los crímenes, pero no logró representar las memorias en juego una vez iniciado el ciclo de juicios. La idea de genocidio aporta entonces, lo que Barbero denomina como un “plus de sentido” que amplía la mirada sobre el período histórico reconstruido en el marco del juicio, el cual nos permite “desplazar la mirada desde el acto criminal en sí, hacia los objetivos que persigue el perpetrador” (p. 151). La presencia de una múltiple temporalidad es una distinción que el término genocidio permite a partir de sus distintas evocaciones a lo largo del proceso. Como ya lo hemos mencionado, algunas interpretaciones lo vinculan más a un final de época de violencia política, otras lo asumen como un primer momento necesario para concretar las transformaciones neoliberales de las décadas siguientes. Más allá de estas distinciones, lo cierto es que este momento se nos aparece como un parteaguas en la historia argentina, relacionado con lo que Feierstein denomina como “genocidio reorganizador”.
La tesis de Barbero tiene la virtud de aportar una lectura compleja del entramado judicial y social alrededor de los juicios realizados en nuestro país a los responsables de la dictadura. El abordaje de la cuestión genocidio se realiza desde una amplia variedad de miradas, sin perder de vista ninguna de sus dimensiones, tanto jurídica, política e histórica. En este sentido, las entrevistas realizadas y el estudio de todo lo documentado en el proceso judicial revela un exhaustivo trabajo de investigación que no deja prácticamente ningún elemento por fuera del análisis.
Por último, lo que me parece más importante resaltar, es cómo el término genocidio aparece en la tesis con la potencia de tender un puente entre los distintos momentos históricos y las luchas por la ampliación de derechos de una parte de la sociedad, en palabras de Barbero y para concluir esta reseña:
Genocidio parece condensar la memoria de una tradición revolucionaria anclada en las prácticas políticas de los años sesenta y setenta, las experiencias políticas posdictatoriales de resistencia a la transformación neoliberal de la sociedad argentina y, en el caso de las querellas, una práctica de la profesión que liga la actuación de los y las abogadas a la defensa de los sectores populares en cada momento histórico y concibe al derecho como un terreno más en los procesos de construcción contrahegemónica (p. 135).

