
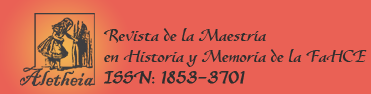

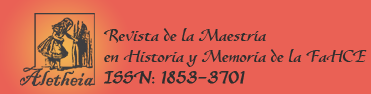
Artículos
La visita que no fue. Amnesty Internacional en el Hotel Crillón desde la perspectiva de los memorandos de la Policía Federal Argentina Delegación Córdoba.
The visit that never happened. Amnesty International at the Hotel Crillón from the perspective of the reports of the Argentine Federal Police Córdoba Delegation
Aletheia
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
ISSN: 1853-3701
Periodicidad: Semestral
vol. 14, núm. 27, e183, 2023
Recepción: 17 Junio 2023
Aprobación: 14 Octubre 2023
Publicación: 01 Diciembre 2023

Resumen: En noviembre de 1976, Amnesty Internacional llegó al país a constatar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Dos de sus integrantes llegaron a la ciudad de Córdoba. El Hotel Crillón, ubicado en plena city cordobesa y locación donde se alojaron los visitantes, fue el escenario de las acciones de espionaje, persecución y amedrentamiento que sufrieron los dos delegados, un varón y una mujer, que habían llegado para contactarse con posibles denunciantes. Al no poder constituirse como un refugio seguro para expresar aquello que las autoridades negaban, el artículo analiza cómo se frustró esta visita en base a los informes elevados por la Policía Federal a través de un memorando reservado. En la misma se contextualiza el momento, apoyándonos en la historia de la represión local, y se procura una lectura analítica del documento resguardado en el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba. Asimismo, se ofrece su cotejo y contraste con otras informaciones provenientes de testimonios vertidos en diferentes momentos. ¿Cómo y por qué se frustró la visita? ¿Quiénes tuvieron contacto con los visitantes y por qué no fue posible contactar a los familiares y allegados de la/os represaliada/os? ¿Qué testimonios posteriores se conocieron de este acontecimiento frustrado? ¿Cómo habrá incidido en la costosa configuración de la cuestión de los derechos humanos en Córdoba, algo que hemos demostrado en nuestras investigaciones previas del tema? Por fin, ¿qué nos dice este evento de las características de la represión local, de los modos de informar y de las actitudes sociales en dictadura?
Palabras clave: Amnistía Internacional, Córdoba, Dictadura, Memorandos Policía Federal.
Abstract: In November 1976, Amnesty International came to Argentina to verify denunciations of human rights violations. Two of its members arrived in Córdoba. They stayed at the Hotel Crillón, located in the heart of the city. It was the scene of the espionage, persecution and intimidation actions suffered by the delegates, a man and a woman, who intended to contact possible denunciators. As it was not possible to make the visit a safe haven for people to express what the authorities denied, the paper analyzes how this visit was frustrated through the reports drawn up by the Federal Police in a confidential memorandum. The work provides contextualization based on the history of local repression and an analysis of the document kept in the Archivo Provincial de la Memoria of Córdoba. Furthermore, it makes comparison and contrast with other information from testimonies delivered at different times. How and why was the visit frustrated? Who were the visitors in contact with and why they could not contact the relatives of the reprisal victims? What later testimonies were known about this frustrated event? How our previous investigations of the subject have affected the costly configuration of the human rights issue in Córdoba? Finally, what does this event tell us about the characteristics of local repression, the ways of reporting and social attitudes during the dictatorship?
Keywords: Amnesty International, Córdoba, Dictatorship, Federal Police Reports.
–¿Por qué fueron a Córdoba?
– Porque los mensajes abiertamente más duros venían de Menéndez. Eso lo tenían registrado tanto el gobierno de los Estados Unidos como el del Reino Unido. Insistimos y fuimos. Todavía recuerdo la angustia de la familia del dirigente sindical René Salamanca. Los días más horribles de mi vida, aunque nosotros tuvimos la suerte de salir sanos y salvos.
Patricia Feeney entrevistada por Página 12, 23 de marzo de 2014.
Introducción
En noviembre de 1976, Amnesty Internacional1 llegó al país a constatar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Dos de sus integrantes llegaron a la ciudad de Córdoba. El Hotel Crillón, ubicado entonces en plena city cordobesa y locación donde se alojaron los visitantes, fue el escenario de las acciones de espionaje, persecución y amedrentamiento que sufrieron los dos delegados, un varón y una mujer, que habían llegado para contactarse con posibles denunciantes de violaciones locales. Al no poder constituirse como un refugio seguro para expresar aquello que las autoridades negaban, el trabajo analiza cómo se frustró esta visita en base a los informes elevados por la Policía Federal a través de un memorando reservado. En la misma se contextualiza el momento, apoyándonos en la historia de la represión local, y se procura una lectura analítica del documento resguardado en el Archivo Provincial de la Memoria. Asimismo, se ofrece su cotejo y contraste con otras informaciones provenientes de testimonios vertidos en diferentes momentos. ¿Cómo y por qué se frustró la visita? ¿Quiénes tuvieron contacto con los visitantes y por qué no fue posible contactar a familiares y allegados de los represaliados? ¿Qué testimonios posteriores se conocieron de este acontecimiento frustrado? ¿Cómo habrá incidido en la costosa configuración de la cuestión de los derechos humanos en Córdoba, algo que hemos demostrado en nuestras investigaciones previas del tema?2 Por fin, ¿qué nos dice este evento de las características de la represión local, de los modos de informar y de las actitudes sociales en dictadura?
El argumento principal es que las condiciones locales de escasa -por no decir casi nula- solidaridad inicial para con familiares y allegada/os de las personas represaliadas en Córdoba se explica por varios factores, entre ellos, por el celo desplegado para evitar que éstos pudieran acceder a recursos organizacionales, aliados influyentes y recursos simbólicos que pudiesen hacer trascender sus denuncias. En esta línea, el abordaje de la frustrada visita de los delegados de Amnesty Internacional a Córdoba se convierte en una ventana de oportunidad para ensayar una nueva mirada respecto de la represión como construcción de amenaza que utilizó la dictadura para desactivar las resistencias locales. De igual modo, la aparición en el relato de grupos civiles que buscaban amedrentar a los visitantes en el hotel, expresando su disconformidad con su estadía, nos devuelve la pregunta por la expresión de ciertas actitudes sociales de consenso que, en este caso, fueron orquestadas por los propios organismos represores.
A través del análisis histórico de esta coyuntura generada por la visita frustrada de Amnistía Internacional en la plaza local, se incluye además una reflexión teórico metodológica sobre el corpus documental en el que se apoya, es decir, la serie Memorandos de la Policía Federal Delegación Córdoba, hoy resguardada en los Archivos de la Represión del Archivo Provincial de la Memoria.3 En dicha reflexión se abordan características de este tipo documental y un análisis preliminar de las potencialidades de su uso como fuente histórica mediante la coyuntura en estudio.4 En ese proceso, se retoman algunos debates de la Historia Reciente Argentina que han revisitado y dinamizado nociones vertebradoras del quehacer historiográfico.
Historia reciente y archivos de la represión
A veinte años de las primeras Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, cuando comenzaba a hacerse un lugar en la historiografía nacional, este campo surgió de las estelas del 2001 y de la crítica sostenida a un modelo de profesionalización académica que no participaba de los debates urgentes ni se dejaba impactar por las múltiples demandas surgidas de una sociedad cada vez más excluyente. En este tránsito ha logrado consolidarse y -más relevante aún- revisitar debates historiográficos claves. Sin pretender un estado del arte, es posible reconocer sumariamente algunos de esos tópicos. Pittaluga (2017 y 2022) apunta entre los rasgos de la historia reciente su diversidad y amplificación temática, el reconocimiento de la coproducción de saberes con otros espacios y actores, la discusión sobre las temporalidades, además del problema de los sujetos, la importancia del testimonio y la discusión sobre las fuentes y su abordaje. Justamente, esta ligazón con demandas sociales y agendas más amplias sitúa su interés por los procesos de justicia y, en general, con los derechos humanos como causa pública y con las políticas de memoria. Entre ellas, contemporáneo a este afianzamiento de la historia reciente, se ha producido un enorme avance en el reconocimiento y resguardo de fuentes documentales que han sido prioritariamente usadas en los procesos de justicia y reparación por crímenes de lesa humanidad y que hoy se hallan disponibles igualmente para la investigación sociohistórica. Referenciados como archivos de la represión, estos acervos resguardados mediante la creación de Archivos de Memoria han posibilitado una ampliación considerable del universo documental disponible. En Córdoba, por la Ley provincial de la Memoria de 2006 se creó el Archivo Provincial de la Memoria que entre sus colecciones resguarda un subconjunto documental perteneciente a la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina. Si bien se trata de fondos parciales -por cuanto la justicia federal incautó sólo lo referido a causas ligadas a violaciones a los derechos humanos en los setenta- es posible acceder a información confidencial y secreta que tenía principalmente una circulación intrainstitucional. Dentro de esa colección existe la serie de Memorandos que contiene dos subcarpetas, Memorandos Reservados y Radiogramas. Este artículo se basa en la consulta del primer subconjunto. Los memos reservados contienen información de diversa índole de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Federal; la mayoría son notas o informes elevados a su autoridad nacional o copias de informaciones contestadas a otros servicios o policías provinciales que piden informes personales. Dentro de estos memorandos se encuentran los resúmenes de las reuniones de la Comunidad Informativa que articulaba las tareas de Inteligencia en la Provincia. En estas reuniones, que desde el golpe de Estado se dividieron en locales y regionales (cuando integraban a las subáreas del interior provincial), se repasaban los diagnósticos por ámbito (subversivo, económico, político, etc.) y se informaban decisiones operativas y de coordinación entre fuerzas. Dentro de este conjunto documental, que reúne memorandos secretos y algunos de ellos con sello de “reservados” se encuentra el informe de inteligencia sobre el seguimiento a los visitantes de la delegación que llegaron a la ciudad de Córdoba en noviembre de 1976 y que constituyen la fuente principal de esta escrito. El informe de inteligencia de la visita consta de 8 folios. Los primeros corresponden al informe propiamente dicho y el resto a los anexos de los patronímicos y declaraciones de las dos mujeres que resultaron detenidas, la esposa de un sindicalista clasista desaparecido y una mujer conocida de un amigo de la visitante a quien debía entregarle un dinero de su parte. Se incluyen los dos volantes supuestamente distribuidos dentro del hotel.5 Antes de analizar el informe, se presenta una contextualización del proceso represivo y de las resistencias sociales en clave provincial.
Las primeras denuncias posgolpe y el acceso a redes transnacionales
En Córdoba, el adelantamiento represivo que caracterizó al período anterior al golpe, al menos desde el Navarrazo de 1974 y las posteriores intervenciones federales a la provincia, junto a la configuración de un nuevo patrón represivo en 1975 -en particular desde el segundo semestre- explican las características locales de la conformación dificultosa de colectivos pro derechos humanos y sus temporalidades. En efecto, se ha demostrado que existían variadas organizaciones que denunciaron el avance de una “escalada represiva” en un contexto de marcado debate público y político sobre las autorías de las violaciones cometidas y de una casi nula respuesta del gobierno provincial a las demandas articuladas (Oviedo y Solis, 2006; Solis 2014; Iturralde y Solis, 2015). Asimismo, se ha comprobado que por los cambios en el patrón represivo que incluyó como novedad principal las desapariciones transitorias y permanentes, junto a un aumento de secuestros, prisión política, torturas, allanamientos ilegales y asesinatos, en enero de 1976 se hace pública la conformación de una Comisión Provisoria de Familiares de Secuestrados que buscó realizar -infructuosamente por falta de autorización provincial- una marcha del silencio para denunciar la ola de secuestros y desapariciones a la que el gobierno de la intervención respondió con una reunión multisectorial que no produjo avances significativos en la verdad de los hechos denunciados (Solis, 2016). Una vez producido el golpe, las condiciones para inscribir denuncias públicamente devinieron aún más imposibles. Los testimonios refieren a acciones micromoleculares de resistencia en las que, de manera clandestina, se buscó compartir información y generar algunas acciones de denuncia donde primó la intención y urgencia de trascender la provincia dadas las enormes dificultades para concitar solidaridades internas. De igual modo, los propios familiares y allegados de las víctimas sufrieron hostigamiento y persecución, menguando las posibilidades de accionar colectivamente. Recordemos que, además de articularse una red clandestina de centros clandestinos y puntos de apoyo, en Córdoba funcionaron como parte del circuito represivo las cárceles legales (Solis, 2020) espacios donde los presos estuvieron incomunicados todo este primer tiempo, siendo la solidaridad con los presos comunes el medio principal para sacar información y denunciar el asesinato de presos legales en “falsos intentos de fuga” (Reati y Simón, 2021; Mohaded, 2008). La oclusión interna y el progresivo desmembramiento de las organizaciones preexistentes de denuncia y solidaridad6 multiplicaron las iniciativas individuales de búsqueda y denuncia, en muchos casos asistidas por militancias o allegados de las personas represaliadas, como lo recuerda Sara Luján de Molina en su autobiografía (Luján de Molina, 2017). Quizás por todo lo anterior la plaza de Buenos Aires se convirtió en central para crear redes y encontrar contención, un dato regular en los recuerdos de los familiares cordobeses (Bancheri, Garay y Tumini, 2006; Oviedo y Solis, 2006).
En un registro diferente, desde las informaciones secretas que circularon en los círculos represivos, los datos de normalidad fueron el diagnóstico principal del segundo semestre de 1976 en los memorandos reservados de la Policía Federal Delegación Córdoba que sintetizaron las reuniones de la Comunidad Informativa y además, salvo el acontecimiento objeto de este artículo, no hubo mención alguna a redes u organizaciones de denuncia locales en 1976, a excepción de menciones puntuales a algunos volantes contra el gobierno pero que no referían a nucleamientos defensistas.
Fue principalmente mediante las redes del exilio que comenzaron a conocerse fuera del país datos sobre lo acontecido en Córdoba y también por las propias denuncias de los familiares en organizaciones internacionales; en muchos casos tanto la escena nacional como la internacional sucedieron luego de frustrarse las instancias locales por falta de respuesta oficial o por la negativa judicial a continuar investigando los pedidos de habeas corpus (Oviedo y Solis, 2006; Solis, 2021).
Un primer caso emblemático fue la denuncia en el Congreso de Estados Unidos de la situación cordobesa, rememorada por el abogado laboralista Lucio Garzón Maceda en la que detalla las condiciones políticas que la hicieron posible y su contenido (Garzón Maceda, 2006). Uno de los disparadores que permitió tal visibilidad del caso cordobés fue la situación de un grupo de jesuitas secuestrados en territorio de Menéndez. Más allá de los recuerdos del abogado, en 1976 la prensa de Córdoba se hizo eco en simultáneo de las denuncias, aunque las mismas no fueron seguidas de un mayor tratamiento. El caso salió publicado por denuncia de la prensa de Estados Unidos, donde se alojaba la sede de la Orden de Misioneros de Nuestra Señora de Lasallette a la que pertenecían los detenidos - secuestrados: “el sacerdote Santiago Weeks, los argentinos Alfredo Daniel Velarde, Daniel Andrés García Carranza, José Luis Destefani, Alejandro Ramón Dausay al chileno Humberto Hugo Pantoja Tapia; todos por averiguación de antecedentes. Trascendió que por este motivo, el monseñor Cándido Rubiolo, obispo auxiliar de la provincia, se reunió con el Ministro de Gobierno Provincial, Coronel Miguel Angel Marini” (La Voz del Interior, 6-8-76, p.11). El periódico alertó:
Estados Unidos reiteró su preocupación por la detención del sacerdote Weeks (…) El subsecretario de Estado adjunto para los Asuntos Interamericanos, llamó a la oficina del embajador argentino en Estados Unidos para recordar que como signatarios de la convención de Viena los unen ciertas pautas consulares que deben respetarse como que el detenido en un país extranjero tiene derecho al libre acceso de las autoridades consulares de su país de origen y de la asesoría de un abogado. Esto no se habría cumplido en el caso del sacerdote Weeks detenido en Córdoba por actividades subversivas (La Voz del Interior, 13-8-76, p.10).
Si bien estas notas no permiten un mayor seguimiento de las repercusiones, sí hubo una campaña oficial para desacreditar a los abogados, en la cual se publicaron los informes oficiales del Comando del III Cuerpo con el perfil que los presentaba como agentes subversivos. En concreto, en una conferencia de prensa se exhibió material fotográfico de “éstos que nos defienden en el exterior” y se difundieron a la opinión pública sus antecedentes:
Roca, Gustavo: abogado del foro de la ciudad. Antecedentes policiales: 1944 participación en el movimiento de resistencia a las autoridades. 1957: detenido por actividades subversivas y a disposición del PEN. Ideológicos: 1949 vocal del Movimiento Popular por la Paz del PC. 1955 dirigente del PC. Integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Director del diario comunista Orientación. 1960 junto a Garzón Maceda y otros abogados firma una carta abierta para solicitar el pase a justicia civil de todos los detenidos por actividades subversivas.1970: defensor de los detenidos subversivos como participantes del copamiento a la Calera. Relación con Marcos Osatinsky, intervino en la fuga de Rawson combinando con el propio Salvador Allende los detalles de la fuga 1966-75: defensor oficial de los detenidos subversivos de todas las organizaciones subversivas. Con orden de captura desde 1976. Se lo ubica como un ultraizquierdista revolucionario propiciante de la lucha armada para la toma del poder. Políticamente no es considerado capaz. Su estudio era una “verdadera central de informaciones”. Fue asesor legal de casi todos los sindicatos enrolados con la extrema izquierda, tales como SMATA y Luz y Fuerza. Predicó continuamente “el ejemplo de la revolución cubana” “y las bondades del comunismo chino y ruso”. Garzón Maceda, Lucio: 1962 detenido por su participación en el conflicto sindical de la empresa Kaisser. 1969: detenido con motivo del paro obrero del 27 de agosto como cabecilla de los actos de violencia en Córdoba. 1970 detenido y enviado a la cárcel de Esquel por ser responsable de los elementos encontrados en el sindicato de Luz y Fuerza (granadas, bombas y armas). Antecedentes ideológicos: 1956 auspicia el recital de Neruda. 1958 como secretario de prensa de la CGT Córdoba obligó a renunciar a Azpitía. 1959 expulsado del PS por troskista. 1960 sostiene que los organismos militares estaban realizando procedimientos ilegales, atentatorios y violatorios de los derechos y libertades inherentes al ser humano. 1969 uno de los gestores del Cordobazo. Junio de 1969 presenta recurso de habeas corpus a favor de los detenidos a disposición de los consejos de guerra especiales. Junio de 1969 en el plenario de CGT junto con Curutchet conducen la resolución del congreso. 1970 investigado por FFSS como uno de los principales dirigentes comunistas. Íntimamente ligado al abogado Marcó del Pont. Antecedentes generales: Defensor de detenidos por actividades subversivas de las organizaciones declaradas ilegales en 1973 y 75. Integrante de la Liga colateral del PC. Socialista vinculado al pensamiento de la IV internacional” (La Voz del Interior, 5-10-76, p.11)7
Incluir en este apartado la mención a las publicaciones derivadas del caso por su instalación en Estados Unidos, junto a la respuesta desacreditadora del Comando sobre los abogados, es un modo de introducir las dificultades locales para trazar denuncias públicas en el año 1976, pese a la acción de diferentes redes.
En ese marco de preocupaciones, el artículo se interesa particularmente por el acceso a esas redes transnacionales defensistas desde las provincias, en la conceptualización Keck y Sikkink (1999). Antecedentes valiosos de estas miradas que corren las fronteras territoriales para iluminar la acción denunciativa en una escala trasnacional lo conforman los estudios sobre exilios y lucha antidictatorial. Sobre la acción específica de los organismos de derechos humanos en esas escalas, el trabajo de Débora D´Antonio (2018) centrado en los derroteros denuncialistas de Madres de Plaza de Mayo es un valioso antecedente, allí expone cómo fueron accediendo a redes de denuncia política y jurídica e incluso demuestra que tempranamente sufrieron la represión, al recordar el secuestro de un grupo de Madres en diciembre de 1976, un mes después de la llegada de Amnistía a la Argentina, mostrando las enormes dificultades que sortearon puertas adentro en esos primeros años (p. 25). La intensidad represiva de ese primer año se muestra además en la dificultad para organizar colectivos. Basualdo (2011) en su historia del CELS, demuestra que hacia fines de 1975 se fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que logró personería jurídica a fines de 1976, época de su primera Acta registrada, un año después de su conformación (p. 40). Quizás por ello en varias provincias, entre las que se encuentra Córdoba, la APDH fue una de las primeras que desplegó acciones en el territorio datables en 1977 por relatos testimoniales.8 Como plantea Crenzel (2021), la propia lógica del sistema represivo -que articuló lo público y clandestino- impactó en el proceso de elaboración de conocimiento y reconocimiento del sistema de desaparición (p. 67). Ahora bien, cuando la pregunta es por el acceso a esas redes o instancias supranacionales desde las provincias, entran a tallar otras consideraciones como las especificidades de la represión en el territorio, la posibilidad de agenciar solidaridades locales y no locales y la existencia (o supervivencia) de redes organizacionales previas. En Córdoba hay que atender, además, al adelantamiento represivo y la ferocidad del despliegue del terror de Estado en los primeros años, en particular desde el momento del golpe, que produjo una desarticulación de las redes y colectivos preexistentes y motivó acciones de microresistencias, en general clandestinas, mientras los propios familiares y allegados resultaron represaliados (Solis, 2014 y 2016).
El Informe de Amnistía y las verdades sobre la represión en Córdoba
En la propia historia de la visita a la Argentina en 1976 que realizó Amnistía Internacional, escrita por Daniel Gutman, se indica que esta organización fundada en 1961 se había convertido a inicios de la década de 1970 en la más relevante de las dedicadas a los derechos humanos, con representación en 33 países (Gutman, 2015, p. 17). Para el caso argentino, ya había intervenido con comunicaciones y pedidos de esclarecimiento durante la dictadura iniciada en 1966 y durante el tercer gobierno peronista. Había incluso activado acciones urgentes a medida que se conocían los crecientes casos de secuestros en 1975,9 además de denunciar la existencia de obstáculos al ejercicio del derecho y las malas condiciones de las cárceles argentinas. Pero la visita al país tiene antecedentes más directos, por las múltiples denuncias que siguió recibiendo, además del tratamiento en el Congreso norteamericano del caso argentino, entre otras situaciones por el secuestro de un grupo de jesuitas en Córdoba. Gustavo Morello (2012) y Garzón Maceda (2006) reconocen el impacto internacional de este hecho.10 Al actuar el congreso como caja de resonancia, se comprende mejor por qué uno de los delegados que vino al país fue precisamente el congresista demócrata Drinan, un abogado y sacerdote jesuita comprometido con un catolicismo defensor de los derechos humanos. Respecto de la visita, afirma Morello:
La visita de Amnesty International, del 6 al 15 de noviembre de 1976, fue la primera auditoría internacional durante el gobierno del PRN. (...) Videla la autorizó pensando que le sería favorable y así mejoraría las relaciones con Estados Unidos y neutralizaría los reclamos de los barones de la guerra que querían aumentar la represión sin importarles las reacciones del exterior. El objetivo de la delegación era hablar con el gobierno sobre los prisioneros políticos, las denuncias de torturas, la complicidad de las fuerzas de seguridad en los secuestros, la situación de refugiados políticos y la legislación del PRN (Morello, 2012, p.68).11
Siguiendo con las huellas indiciales de los efectos en esta provincia, la visita de los delegados de la organización humanitaria en noviembre de 1976 dio como resultado principal un informe escrito que se hizo público al cumplirse un año del golpe, en marzo de 1977 (Informe de una misión de Amnistía Internacional a la República Argentina, 1977). Allí se incluyó una nutrida información sobre la realidad de violaciones a los derechos humanos en la provincia de Córdoba, dentro de su relevamiento nacional. Se menciona en particular la situación de las y los presos políticos, incomunicados por más de seis meses desde el día del golpe, quienes estuvieron sin posibilidad de recibir visitas hasta enero de 1977 y con una gran regresión de derechos respecto de su situación previa. Incluso se estimaba entonces una población aproximada de 480 presos políticos en la Unidad Penitenciaria 2 de barrio San Martín (p. 28), dentro de un cálculo general de alrededor de 5000 a 6000 presos políticos totales, donde más de ⅔ partes no tendrían aún formulado cargos y estarían a disposición del P.E.N. Para retratar las condiciones penitenciarias de Córdoba, se alude a una manifestación conjunta de los presos donde se relatan los bailes y torturas nocturnas junto a las lesiones ocasionadas.12 Además, bajo el título Ejecuciones sumarias se despliegan las denuncias sobre las muertes de prisioneros producidas en la cárcel de Córdoba, detallando la secuencia, las víctimas y la modalidad de asesinatos cometidos aplicando la ley de fuga13 pero presentados como muertos en enfrentamientos (p. 34 y ss.):
Si bien no es posible corroborar todos los acontecimientos descritos en estas declaraciones, fuentes oficiales han confirmado que, entre el 17 de mayo y el 12 de agosto de 1976, fueron ejecutados 17 detenidos en la Penitenciaría; en todos los casos, las autoridades recurrieron a la Ley de Fuga para explicar sus muertes. El hecho de que tantos prisioneros parezcan haber muerto en tales circunstancias dudosas, debe inevitablemente dar pie a la mayor inquietud, en lo que concierne a la seguridad de los prisioneros políticos en Córdoba (Informe, 1977, p. 36).14
Respecto de las desapariciones, el Informe estimaba hacia 1977 en alrededor de 15000 la cifra probable en ese primer año para todo el país y, basándose en las denuncias recibidas previamente, además del contacto con más de cien casos durante su visita, establecieron la escasa credibilidad de las versiones oficiales que negaban su responsabilidad en los secuestros y detenciones: “En Córdoba, por ejemplo, algunos prisioneros fueron detenidos y declarados "a disposición del Área 311", vale decir, en forma ilegal, por orden del comandante local” (Informe, 1977, p. 40). Dentro de los sitios que se listan con mayor frecuencia en los cuales podrían estar las personas secuestradas, para nuestra provincia se incluyen: Campo de la Rivera, Campo de la Perla, Pampa de Olaem -este último emplazamiento no ha sido confirmado15 (p. 44). Y se integran en el relato de denuncia los casos de la penitenciaría local como ejemplo de las ejecuciones extraoficiales.
La última mención a la represión en Córdoba procede de los anexos del Informe, allí se incluye el fragmento de la denuncia de una familia sobre la desaparición de un psiquiatra en la ciudad que habría sido visto en La Ribera y luego trasladado a la Penitenciaría, sin que las autoridades lo confirmaran. También se incluye el caso del sindicalista René Salamanca, posiblemente retenido en el mismo centro según el Informe, hoy sabemos que el dirigente clasista estuvo en La Perla. Detalla con precisión lo acontecido a su esposa, que quiso entrevistarse con los enviados de la delegación a la ciudad:
A las 8 de la mañana del día 14 de noviembre de 1976, Olga Cortés de Salamanca -esposa de René Salamanca- salió de su casa para entrevistarse con los delegados de la misión de Amnistía Internacional en su hotel, probablemente con la intención de solicitar una intervención a favor de su esposo. Ella había decidido establecer contacto con los delegados, a pesar de que se la había advertido de que hacerlo podría resultar peligroso para ella. Oiga Cortés de Salamanca nunca llegó al hotel de los delegados y sus hijos declararon más tarde que no había regresado a su casa. Posteriormente, se llegó a saber que había sido recogida por agentes de seguridad en ropas civiles y detenida durante dos días antes de recuperar su libertad. Se cree que la razón de su arresto obedece a represalias por los intentos hechos por la señora para establecer el paradero de su esposo (Informe, 1977, p. 92).
Como cierre de esta contextualización, el Informe presenta abundante información verídica de Córdoba, principalmente de lo acontecido con las y los presos políticos y con mucha menor densidad los casos de desapariciones, salvo las menciones aquí incluidas. Ello ya es para llamar nuestra atención, pero además la desigualdad informativa sorprende porque los delegados estuvieron en la ciudad; ¿por qué no pudieron acceder a otras denuncias? Dilucidar cómo ocurrió esa visita es un aspecto central para comprender las enormes dificultades que se interpusieron para hacer oír las denuncias en la escena local.
El Informe secreto
En los memorandos reservados de la Policía Federal Argentina Delegación Córdoba (en adelante PFDC) se incluye (en su correspondiente ubicación cronológica) el informe de quienes fueron designados para seguir los movimientos de los delegados enviados a la ciudad. El mismo fue fechado el 16 de noviembre de 1976,16 es decir a pocos días de producirse la visita que fue el 14 y 15 del mismo mes. En él se indica que vigilaron a los dos integrantes de Amnesty Internacional por pedido de las autoridades (no aclaran cuáles), desde su arribo hasta su salida de la ciudad. Allí se listan entonces las actividades, los horarios y las informaciones complementarias que ayudan a visualizar el detalle de las actividades realizadas por estos dos miembros, un hombre y una mujer. En efecto, se trató del parlamentario estadounidense Robert Drinn, abogado y sacerdote jesuita, y de la secretaria de la organización Patricia Feeney, inglesa, quienes se alojaron en el Hotel Crillón. Su puntillosidad se devela en detalles contenidos: por ejemplo, se informó que ella salió a ver vidrieras y corroborar si era seguida, igualmente se indicaron los números telefónicos con los que se comunicaron, entre ellos el de un conocido sacerdote tercermundista que era miembro de APDH -agregamos- y hasta que usaron un teléfono público ubicado en la plaza San Martín, punto neurálgico del casco histórico. El estilo del informe guarda un criterio cronológico, sin jerarquizar la información.
Dentro de la secuencia, resulta curiosa la indicación de una reunión con personas en el hotel que los informantes identificaron como integrantes de Falange de Fe, otras del Ejército Argentino y de la policía. Claramente no se habría tratado de una reunión solicitada por la organización humanitaria, sino de un encuentro con grupos que intentaron persuadirlos de no receptar denuncias, como veremos al contrastar este informe con noticias periodísticas recientes.
Luego de informar las llamadas y las visitas, se indica que revisaron la habitación de los delegados mientras ellos se encontraban en el lobby y que revisaron sus papeles siendo imposible fotografiarlos, aunque pudieron establecer que se trataba de papeles en español y en inglés.17 Al retirarse las personas que estaban abajo, encontraron volantes (adjuntados al informe). Uno de ellos se titulaba Gran Misa Roja y se indica que fue elaborado y distribuido por la Policía de Córdoba. El segundo se titulaba Al Pueblo de Córdoba y estaba refrendado por un Movimiento de Afirmación Argentina y Cristiana pero que atribuían su autoría al Destacamento 141. Las personas que según el Informe permanecieron en el lobby del hotel pertenecían a “elementos nacionalistas de Falange de Fe y del Ejército Argentino y de la Policía”. Evidentemente, identidades que solo integrantes de las fuerzas de inteligencia podían conocer.
El informe detalla las actividades del día siguiente en que los enviados se comunicaron con un representante de la embajada de Estados Unidos y emprendieron el retorno en avión a Buenos Aires, a primera hora, incluso sin tener pasaje previo. Esa salida apresurada sería el colofón de la imposibilidad de hacer en Córdoba su visita como estaba preparada, principalmente por no haber logrado contactos con posibles denunciantes de las situaciones que se sucedían por entonces en materia represiva. Es más, de las tres personas que se contactaron o intentaron hacerlo (pues una de ellas no llegó a destino) con los enviados de Amnesty, dos fueron detenidas, precisamente las dos mujeres, y solo no fue detenido el sacerdote. En lo que sigue del informe se anexan las declaraciones policiales de las dos mujeres detenidas, una de ellas familiar de un dirigente sindical desaparecido.
En resumen, el arribo del vuelo que los trajo a la ciudad de Córdoba se produjo a las 18.10 y la partida desde el mismo aeropuerto a las 10.30 del día siguiente, la mujer y el hombre enviados por Amnesty a la visita en Córdoba no llegaron a estar ni un día completo en la ciudad. El operativo represivo y de inteligencia había logrado frustrar la visita.
El objetivo se habría cumplido, pues en Córdoba la visita no llegó a prosperar por el fuerte operativo represivo orquestada para su fracaso. El informe da cuenta de ello, así como de las informaciones que pudieron obtener del allanamiento ilegal de las habitaciones de los delegados. ¿Qué informaciones les parecieron relevantes para dejar constancia a sus superiores? En particular informaron los datos de contactos: 4 direcciones en Capital Federal, la nómina de la comisión directiva de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una casilla de correo de la misma organización, el encuentro de varias cartas sobre situaciones particulares de detenidos y los tres teléfonos con los que se comunicaron en su estadía. Para continuar labores de inteligencia incluyeron las declaraciones de las dos mujeres detenidas y una breve reseña de los antecedentes del sacerdote que se reunió con ellos, un cura tercermundista, muy conocido en Córdoba por su solidaridad con familiares y víctimas.
Los testimonios posteriores
A través de entrevistas periodísticas ocurridas en años recientes, la voz de la delegada de organización humanitaria que visitó Córdoba ha podido confirmar las obstaculizaciones y el clima de terror que impusieron a los visitantes en la ciudad. En varias ocasiones reconoce que la situación de Córdoba sería diferente, por las posiciones públicas de Menéndez: “–Militares como Luciano Benjamín Menéndez, el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, decían abiertamente: “Hay que matar a todos los subversivos”. Y en las embajadas en Europa había gente más sofisticada que no creía en una “guerra” contra toda la población”.18 Si bien adelantó este conocimiento respecto a la posición dura de Menéndez, sus relatos complementan vivencias muy específicas de su estar en la ciudad:
En retrospectiva, ¿cuál es su recuerdo más vívido de aquellos días en la Argentina?
El momento que viví en Córdoba el 13 de noviembre. Había insistido en ir a pesar de la fuerte oposición de la embajada británica; los funcionarios nos habían advertido que Córdoba era el feudo del General Menéndez y que no podrían ayudarnos si nos metíamos en dificultades. El Hotel Crillón donde nos alojamos estaba completamente vigilado por los servicios de inteligencia. Tres hombres que parecían oficiales militares de alto rango (uno de los cuales podría haber sido el hijo de Videla) vinieron a verme a mí y a Drinan por la noche. Parecían dolidos y exigieron saber qué tenía Amnistía contra la Argentina y las Fuerzas Armadas. No podían entender por qué no los apoyábamos en su heroica lucha contra el terrorismo. Después de que se fueron, quedé sola en el vestíbulo (Drinan había quedado alterado por la conversación y se retiró a dormir). De repente, un grupo de hombres con aspecto de sicarios, que afirmaban ser abogados de derechos humanos, intentaron obligarme a salir del hotel con ellos. Fue muy intimidante. [...] Después de evadir los intentos de los policías vestidos de civil para sacarme del hotel, haciéndose pasar por abogados de derechos humanos, y convencida de que podría ser secuestrada como Josefa Martínez, recuerdo haber ido a la habitación de Drinan y darle todo el dinero que tenía para la misión en caso de que me llevaran. En medio de la noche, alguien empezó a empujar folletos «subversivos» por debajo de la puerta de mi habitación. Estaba convencida de que en cualquier momento entrarían hombres armados y me arrastrarían del hotel. Así que pasé una larga noche sin dormir, destruyendo todos los papeles y tirándolos por el inodoro. A la mañana siguiente, había acordado ver a la esposa de René Salamanca (un líder sindical que había desaparecido); dado lo que había sucedido la noche anterior, le supliqué por teléfono que no intentara verme. Ella también fue detenida brevemente. Drinan y yo salimos hacia el aeropuerto, ambos nerviosos y apagados. Tenía miedo por mí misma y me sentía culpable por Josefa (Entrevista a Patricia Feeny en Haroldo, 2014).[19]
El momento que viví en Córdoba el 13 de noviembre. Había insistido en ir a pesar de la fuerte oposición de la embajada británica; los funcionarios nos habían advertido que Córdoba era el feudo del General Menéndez y que no podrían ayudarnos si nos metíamos en dificultades. El Hotel Crillón donde nos alojamos estaba completamente vigilado por los servicios de inteligencia. Tres hombres que parecían oficiales militares de alto rango (uno de los cuales podría haber sido el hijo de Videla) vinieron a verme a mí y a Drinan por la noche. Parecían dolidos y exigieron saber qué tenía Amnistía contra la Argentina y las Fuerzas Armadas. No podían entender por qué no los apoyábamos en su heroica lucha contra el terrorismo. Después de que se fueron, quedé sola en el vestíbulo (Drinan había quedado alterado por la conversación y se retiró a dormir). De repente, un grupo de hombres con aspecto de sicarios, que afirmaban ser abogados de derechos humanos, intentaron obligarme a salir del hotel con ellos. Fue muy intimidante. [...] Después de evadir los intentos de los policías vestidos de civil para sacarme del hotel, haciéndose pasar por abogados de derechos humanos, y convencida de que podría ser secuestrada como Josefa Martínez, recuerdo haber ido a la habitación de Drinan y darle todo el dinero que tenía para la misión en caso de que me llevaran. En medio de la noche, alguien empezó a empujar folletos «subversivos» por debajo de la puerta de mi habitación. Estaba convencida de que en cualquier momento entrarían hombres armados y me arrastrarían del hotel. Así que pasé una larga noche sin dormir, destruyendo todos los papeles y tirándolos por el inodoro. A la mañana siguiente, había acordado ver a la esposa de René Salamanca (un líder sindical que había desaparecido); dado lo que había sucedido la noche anterior, le supliqué por teléfono que no intentara verme. Ella también fue detenida brevemente. Drinan y yo salimos hacia el aeropuerto, ambos nerviosos y apagados. Tenía miedo por mí misma y me sentía culpable por Josefa (Entrevista a Patricia Feeny en Haroldo, 2014).19
Los recuerdos de la delegada en la visita a la ciudad son precisos en las múltiples formas de intimidación y amedrentamiento que se desplegaron contra ellos en Córdoba, así como las sensaciones de inseguridad, miedo y terror que le generaron. Si bien el testimonio periodístico refiere a un balance general de la visita y su relevancia para torcer la opinión internacional sobre el nuevo gobierno de Argentina, sus expresiones respecto de la estadía frustrada en Córdoba nos ayudan a componer (o robustecer si se consideran nuestras investigaciones previas) un contexto de escasa posibilidad de articular resistencias y acciones de denuncia a fines de 1976.
Algunas conclusiones de la visita que no fue
¿Qué aporta desde la historia de la represión? Una de las aristas que nos interesa resaltar es que los archivos de la represión nos ponen en contacto con informaciones, opiniones y valoraciones que no circulaban públicamente respecto de la situación vivida en la provincia. En el caso particular de estos memorandos reservados de la Policía Federal Delegación Córdoba, su contribución es palmaria. Confirman los procedimientos ordenados de obstaculización del accionar de la delegación, impidiendo el contacto con ciudadanos que buscaban acceder a este canal de denuncia, blindando su estadía, amedrentando a sus miembros, haciéndoles sentir el terror y finalmente adelantando su partida.
Además, si se consideran los resultados obtenidos, la desigualdad informativa respecto de la situación de los/as presos y presas políticos/as de Córdoba, respecto de las desapariciones locales contenidas en el Informe final de 1977, da cuenta de los efectos de esta acción represiva. Con ello quiero destacar que la información sobre Córdoba no fue constatada in situ, por la imposibilidad de recibir las denuncias de manera presencial en la ciudad y que los casos de desaparición local integrados al Informe no surgen de un contacto directo ocurrido en la provincia, ayudando a comprender la mayor proporción de informaciones sobre la situación represiva de cárceles que lo referido a desapariciones y centros clandestinos en la escritura final del Informe.
Ahora bien, ¿qué aporta desde la historia del movimiento local de derechos humanos? Es conocida en la literatura especializada y en los relatos de memoria la incidencia de las redes transnacionales defensistas en la configuración de los derechos humanos como un problema público. Para Sikkink y Keck (1999) ellas resultan fundamentales. Se definen como “una red transnacional de defensa (...) formada por actores que trabajan internacionalmente en torno a un tema, y que están vinculados por valores compartidos, por un discurso común y un denso intercambio de información y servicios” (p. 2). Estas redes pueden entenderse al mismo tiempo como estructuras comunicativas, espacios políticos, participantes simultáneamente de la política nacional e internacional y como redes de defensa porque enarbolan causas públicas y procuran debates cargados de valores. De allí la importancia de poder acceder a ellas, por ejemplo, a las organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional; organización que ya había tenido acción en Chile post golpe de 1973 y elaborado un informe de las violaciones a los derechos humanos allí cometidas.
Como muestra este trabajo, la desigualdad en el acceso a esas redes trasnacionales defensivas es una clave relevante para comprender los ritmos y los modos de construcción de colectivos pro derechos humanos en la provincia. Es decir que apoya un argumento que surge de las entrevistas que hemos realizado en diferentes etapas de nuestra trayectoria, es decir, la desigualdad persistente (Tilly, 2000) entre algunas localizaciones y otras respecto del acceso a redes, recursos y solidaridades a la manera de una marca constitutiva de este proceso, marca que puede ser albergada desde una mirada espacialmente más heterogénea. Lo que, al mismo tiempo, permite valorar de manera situada la importancia que el acceso a esos recursos mediados por las capitales y ciudades de mayor relevancia tuvo al revisar esta historia nacional. Hacemos historia de las provincias mirando a Buenos Aires también por eso, por las desigualdades persistentes que la represión siguió reproduciendo, por ejemplo, en Córdoba, bajo las órdenes de Menéndez que tornaron a 1976 en un año sumamente riesgoso para buscar apoyos y solidaridades.
Por último, ¿qué nos dice de las actitudes sociales? Una de las líneas que interesan a la historia reciente refiere a las actitudes sociales, es decir a las posiciones asumidas por otros actores y colectivos respecto de la marcha de la represión, aún a sabiendas que el deliberado componente clandestino del plan represivo buscaba justamente eludir la condena política y social de sus prácticas de eliminación de enemigos identificados como subversivos por el poder dictatorial. Sin embargo, como hemos ido construyendo en otras investigaciones locales, el rechazo, el apoyo abierto, la anuencia y hasta la indiferencia fueron igualmente construcciones históricas, que no pueden homogeneizar sujetos ni tampoco aplanar temporalidades. En este sentido, el artículo muestra -de un modo general- cómo se construyeron condiciones desfavorables para acercar apoyos y desplegar solidaridades con la visita humanitaria.
Por un lado, se impidió que tomaran contacto con ellos o se detuvo a las personas que se habían reunido con alguno de los integrantes de la comitiva. Por otro lado, en el testimonio de la mujer delegada se advierte que hombres de traje intentaron hacerla salir del hotel fingiendo ser abogados de derechos humanos. Incluso, el informe de inteligencia reconoce que las personas que vieron en el lobby pertenecían a fuerzas militares y de seguridad, actuando de integrantes de organizaciones defensoras del gobierno. También se produjeron y circularon volantes falsos en apoyo del gobierno y en contra de la visita. El hotel Crillón y sus inmediaciones se convirtieron entonces en un escenario de combate de la denominada guerra antisubversiva, haciendo sentir a los visitantes que no podían actuar con libertad en el territorio cordobés. Si bien ello no agota el problema de las actitudes sociales, pone en relieve la acción orquestada para simular un rechazo social a la comitiva, buscando transmitir una imagen de falsedad e incredulidad de las denuncias que tuviera cierta carnadura social, cuando en realidad se trató de acciones performáticas guionadas y actuadas por integrantes de las fuerzas, que simularon ser ciudadanos.
En particular, respecto de la producción de sentidos a través de la propaganda de acción psicológica del gobierno, es pertinente una breve exploración de los contenidos de los dos volantes adjuntos que el propio Informe atribuyó su autoría a fuerzas represivas. El primero se tituló Al Pueblo de Córdoba, parafraseando las recurrentes solicitadas publicadas de la etapa pre censura en la prensa local. En él se denunciaba que los visitantes venían a “espiarnos” para después mentir en el exterior “todo lo malo 'que puedan decir de los argentinos”. Los trataba de comunistas disfrazados de parlamentarios y sacerdotes, homologando su labor a la del comunismo internacional, a los traidores, a los que sirven al caos.20 El otro, de tono sarcástico, se titulaba La Gran Misa Roja, e incluía bajo su crítica tanto a los sectores o referentes del “enemigo” como a la propia jerarquía de la Iglesia, en la figura del Arzobispado. Si bien no estimamos una circulación más allá del hotel y su inmediatez, con este tipo de volantes circulaban sentidos claramente refractarios a la visita.
Por fin, ¿cuánto se supo en la escena local de la llegada de los visitantes, su transcurrir y su apresurada retirada? A la sazón poco, ya desde abril la censura y autocensura de los medios dejaba escaso lugar para las informaciones disidentes e incrementaba la proporcionalidad de notas nacionales (Solis, 2016), buscando mostrar cierta anuencia de la plaza local con los cambios acontecidos desde el golpe. Quizás por todo ello, el año 1976 desde el 24 de marzo -para los familiares y allegados de las y los represaliados-21 fue un año sumamente duro y recién en 1977 afloran mayores recuerdos de colaboraciones y solidaridades menos fragmentarias.
De tal modo, y partiendo de un memorando reservado producido por la Delegación cordobesa de la Policía Federal, hemos realizado un recorrido por las condiciones represivas, las dificultades para acceder a las redes defensistas desde Córdoba y las condiciones desfavorables para ejercer la denuncia y la solidaridad en la plaza local en el primer año de la dictadura. Esperamos con ello haber contribuido a adensar, desde un enfoque sociohistórico, las condiciones de producción de solidaridades y oportunidades para quienes luchaban contra los efectos represivos.
En resumen, el argumento principal del trabajo afirmó que las condiciones locales de escasa -por no decir casi nula- solidaridad inicial para con familiares y allegada/os de las personas represaliadas (bajo diferentes modalidades) en Córdoba se explica por varios factores, entre ellos por el celo desplegado para evitar que éstos accedieran a recursos organizacionales, aliados influyentes y recursos simbólicos que pudiesen hacen trascender sus denuncias. En esta línea, el abordaje de la frustrada visita de los delegados de Amnesty Internacional a Córdoba se convierte en una ventana de oportunidad para ensayar una nueva mirada respecto de la represión -como construcción de amenaza tal como es elaborada por Charles Tilly, es decir, como un mecanismo recurrente para explicar la acción en este caso obstaculizadora de la visita- que utilizó la dictadura para desactivar las resistencias locales. De igual modo, la aparición en el relato de (supuestos) grupos civiles que buscaban amedrentar a los visitantes en el hotel, expresando su disconformidad con su estadía, nos devuelve interrogantes sobre ciertas actitudes sociales proclives a la manifestación de consenso activo o de acciones de disconformidad que, en este caso, fueron preparadas por las fuerzas represivas.
A través del análisis histórico de esta coyuntura generada por la visita frustrada de Amnistía Internacional en la plaza local, esta escritura incluyó, además, una reflexión sobre el corpus documental en el que se apoya, es decir, la serie Memorandos de la Policía Federal Delegación Córdoba. En dicha reflexión se abordaron algunas características de este tipo documental, junto con las potencialidades de su uso como fuente histórica. En ese proceso, se retomaron algunos debates de la Historia Reciente Argentina que han revisitado y dinamizado nociones vertebradoras del quehacer historiográfico.
Fuentes
La Voz del Interior, Córdoba, 6/8/76, 13/8/76 y 5/10/76.
Archivo Provincial de la Memoria. Córdoba. Fondo: Policía Federal Argentina. Delegación Córdoba. Serie: Memorandos. Carpeta Memorandos reservados. Año: 1976.
Informe de una misión de Amnistía Internacional a la República Argentina. 6-15 noviembre de 1976 (1977) Londres: Amnesty Internacional Publications.
Referencias
Bancheri, M., Garay, L. y Tumini, C. (2006). Vivencias frente al límite los familiares de desaparecidos de Córdoba y sus construcciones de identidad en torno al secuestro, la desaparición y las exhumaciones de los restos de sus familiares. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
Basualdo, G. (2011). Las estrategias políticas y jurídicas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la movilización legal internacional durante la última dictadura militar (1976-1983) (Tesis de licenciatura). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Crenzel, E. (2021). ¿Miles de dosis de anestesia para asesinarlos? Debates en torno a una denuncia sobre los desaparecidos en Argentina. European Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 111, 65-84.
D'Antonio, D. (2018). Redes de denuncias políticas y jurídicas por violaciones a los derechos humanos en el plano internacional: el rol de las Madres de Plaza de Mayo (Argentina, 1976-1983). Travesía: Revista de Historia económica y social, 20(2), 15-44.
Garzón Maceda, L. (2006). Testimonio. La primera derrota de la dictadura en el campo internacional. En H. Quiroga y C. Tcach (Comps.), Argentina 1976-2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia (pp. 233-270). Rosario: Homo Sapiens Ediciones – Universidad Nacional del Litoral.
Gusfield, J. (2014). La cultura de los problemas públicos. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Gutman, D. (2015). Noviembre de 1976. Una misión en busca de la verdad. Buenos Aires: Capital Intelectual.
Iturralde, M. y Solis, A. C. (2015). Derechos humanos y democratización: una mirada desde Córdoba y Mar del Plata. En M. Ferrari y M.Gordillo (Comps.), La reconstrucción democrática en clave provincial (pp. 227-256). Rosario: Prohistoria.
Keck, M. E. y Sikkink, K. (1999). Las redes transnacionales de defensa en la política internacional y regionales. International Social Sciencie Journal, 159, 89-101.
Luján de Molina, S. (2017). Encontrar a nuestros hijos. Testimonio de una Madre. Córdoba: Editorial FfyH-UNC.
Granovsky, M. (23 de marzo de 2014). “Me cambió la forma de ver la vida”. Entrevista a Patricia Feeny. Página 12. Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-242480-2014-03-23.html
Monsalve, M. (10 de diciembre de 2020). Viaje al fin de la noche. Haroldo, la revista del Conti. Recuperado de https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=564
Mohaded, A. (2008). Relatos de No Ficción. En A. Barrionuevo, A. Battán Horenstein, D. Olmo y P. Scherman (Comps.), Identidad, representaciones del horror y derechos humanos (pp.123-130). Córdoba: Editorial Encuentro.
Morello, G. (2012). Secularización y derechos humanos: actores católicos entre la dictadura argentina (1976) y la administración Carter (1977-1979). Latin American Research Review, 47(3), 62-82.
Nazar, M. (2018). Secretos, reservados y confidenciales: La producción de información de las fuerzas armadas y de seguridad como fuente para la historiografía. Estudios Sociales del Estado, 4(7), 246-264. Recuperado de https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RepHipUNR_37c47da59486ce3f54111b094433b332
Oviedo, S. y Solis, A. C. (2006). Violencia institucionalizada y formas de resistencia social: los organismos de Derechos Humanos en Córdoba durante la dictadura (Tesis de grado). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Córdoba.
Pittaluga, R. (2017). Ideas (preliminares) sobre historia reciente. Ayer, 107, 21-45.
Pittaluga, R. (2022). La “historia reciente” como crítica historiográfica. En S. Riveros et al. (Comps.), Investigaciones y enseñanzas en la Historia de la Educación Argentina Reciente (pp. 15-21). Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
Reati, F. y Simón, P. (2021). Filosofía de la incomunicación. Las cartas clandestinas de la Unidad Penitenciaria 1 durante la dictadura (Córdoba, 1976-1979). Villa María: Eduvim.
Solis, A. C. (2012). La cuestión de los derechos humanos: de la posdictadura a la democracia excluyente (Córdoba, 1989-2002). En M. Gordillo, A. E. Arriaga, M. J. Franco, L. Medina, A. Natalucci y A. C. Solis, La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo (pp. 307-352). Córdoba: Ferreyra Editor.
Solis, A. C. (2014). De las comisiones a los organismos en Córdoba: derechos humanos, dictadura y democratización. En R. Kotler (Coord.), En el país del sí me acuerdo. Los orígenes nacionales y transnacionales del movimiento de derechos humanos en Argentina: de la dictadura a la transición (pp. 129-156). Longchamps: Imago Mundi y Red Latinoamericana de Historia Oral.
Solis, A. C. (2016). Mostrar, ocultar y desligar frente al terror estatal. La prensa y la cuestión de los derechos humanos en Córdoba, 1976 y 1979. En A. C. Solis, y P. Ponza (Comps), Córdoba a 40 años del golpe (pp. 149-189). Córdoba: Editorial, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.
Solis, A. C. (2020). La Perla y la historia reciente de Córdoba. Huellas, fragmentos y acciones para hacer visible lo oculto. En S. Nanni (Comp.), Memoria y derechos humanos: el desafío pedagógico Miradas desde la sociología, la historia reciente y la literatura infantojuvenil (pp. 77-100). Roma, Italia: Editorial Nova Delphi.
Solis, A. C. (2021). Las búsquedas según los documentos judiciales. Aportes para la historia del movimiento de derechos humanos en Córdoba desde la Sentencia del Megajuicio. Coordenadas, 8(2), 249-271.
Tilly, C. (2000). La desigualdad persistente. Buenos Aires: Ediciones Manantial.
Vecchioli, V. y Santamaría, A. (2008). Redes transnacionales y profesionalización de los abogados de derechos humanos en la Argentina. En Derechos humanos en América Latina. Mundialización y circulación internacional del conocimiento experto jurídico (pp. 31-62). Bogotá: Universidad Nacional de Rosario.
Notas

