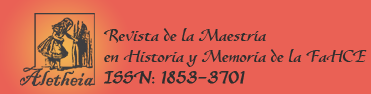Introducción
En la década de 1990, bajo el gobierno de Carlos Menem, se continuaron y profundizaron algunas de las políticas económicas de la dictadura militar. Según Aspiazu y Basualdo (2004) dentro de los pilares de las reformas neoliberales de este período se encontraba el desarrollo acelerado de un programa de privatización de empresas públicas, el dinamismo del endeudamiento externo, la apertura externa en los mercados de bienes y servicios, la desregulación de diversos mercados, y la flexibilización y precarización laboral. La mayor parte de medidas formaron parte también del proceso de desindustrialización y reestructuración del perfil manufacturero que atravesó el país desde la última dictadura militar (Wainer y Shorr, 2022).
La Ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado, permitió la privatización de gran parte de las empresas públicas. Por lo que, durante los primeros años de la década de 1990, se privatizaron los grandes servicios públicos (telefonía, gas, electricidad y agua potable), el sector de transporte (aeronavegación, empresas navieras de carga, y ferrocarriles) y actividades de la industria manufacturera como la producción siderúrgica, petroquímica, y refinerías de petróleo (Aspiazu y Basualdo, 2004). Al mismo tiempo, el gobierno impulsó una política de reestructuración productiva que implicaba un cambio socio técnico y una flexibilización en las condiciones de trabajo (Boron y Thwaites Rey, 2004). Según Aspiazu y Basualdo (2004) la política de privatizaciones junto con la de reestructuraciones productivas produjeron altos niveles de desempleo y una cada vez más acentuada precarización de las condiciones laborales a partir de la racionalización del personal, de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.1 Los trabajadores estatales en particular se vieron afectados también por el Decreto 435 de 1990, denominado Decreto de Reordenamiento del Estado, que fijó salarios mínimos y máximos para la administración pública; prohibió el pago de horas extras; y jubiló a todo empleado que estuviera en condiciones de hacerlo (Duhalde, 2009).
Si bien las privatizaciones no fueron objeto de reclamos en un sentido global ni dieron origen a un gran movimiento de protesta, hubo diversos casos conflictivos (Svampa y Pereyra, 2003). Muchos se produjeron a pesar de que las conducciones sindicales profundizaron durante este período su integración al aparato estatal, negociando con las empresas las privatizaciones o reestructuraciones productivas perjudiciales para los trabajadores. Pérez Pradal (2002) plantea que la CGT se subordinó de inmediato a la política del gobierno menemista, y que el surgimiento de la CTA (en 1992) no generó una estructura que contenga y organice al sindicalismo opositor al modelo neoliberal impulsado por la alianza menemista.
La política de las conducciones sindicales ha sido estudiada por autores como Orlansky (1996), Etchemendy (2011) y Murillo (2013) quienes plantean que la capacidad de respuesta de los sindicatos había dependido de su capacidad para obtener concesiones institucionales y económicas. Al respecto, coincidimos con Varela (2016) quien, por el contrario, ubica las opciones que tomaron los sindicatos según su estrategia y su relación con el gobierno. A su vez, compartimos su posición en torno a que es necesario analizar lo que sucede más allá del plano institucional sindical, mirando la dinámica de la lucha de clases desde el lugar de trabajo para observar “las tensiones con las dirigencias sindicales, las tradiciones políticas que influyen los sentimientos de injusticia que se configuran, y las posibilidades de alianzas extra- laborales” (Varela, 2016, p.50). Desde esta perspectiva desarrollamos nuestro análisis en el Astillero Río Santiago (ARS).
La resistencia a las políticas de la década de los noventa se ha analizado desde distintos estudios de caso. Dentro de los cuales podemos mencionar el estudio de Arnaudo sobre telefónicos; numerosos estudios sobre la privatización de YPF, entre ellos recuperamos para este trabajo el estudio de Palermo (2012), y Muñiz Terra (2007); las investigaciones de Esponda (2011) sobre la reestructuración productiva en Propulsora en la región de nuestro estudio; por su parte Julia Soul (2010), y diversos estudios de Cynthia Rivero analizan la resistencia de trabajadores de SOMISA; entre otras investigaciones.
La resistencia a estas políticas en el Astillero Río Santiago ha sido analizada desde distintas ópticas, ya que es una fábrica que logró evitar los intentos de cierre y privatización. Se encuentran las elaboraciones de trabajadores militantes que vivenciaron aquel período como los libros de Raúl Corzo (2011) y José Montes (1999), que fueron herramientas indispensables para este trabajo. A su vez, se han realizado diversos trabajos académicos como los estudios de Juliana Frassa y Leticia Muñiz Terra, quienes analizan la estrategia de la empresa, el Estado y los trabajadores. También ha sido analizado en diferentes Tesinas de Grado en la Universidad Nacional de La Plata, tales como Piovani (2002) quien realiza un estudio particularmente sobre el accionar del sindicato ATE en estos años; Pérez Pradal (2002) que analiza el conjunto de la década de 1990; y Rotelle (2023) quien analiza los puntos de continuidad entre la lucha de estos años y la protagonizada por los trabajadores del Astillero en el año 2018.
En este artículo nos centramos en el análisis de la estrategia y resistencia del colectivo de trabajadores del Astillero Río Santiago durante los primeros años del gobierno de Menem, hasta la provincialización de la fábrica a mediados de 1993 (momento en que deja de depender del Ministerio de la Marina y pasa al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires). Buscamos realizar un aporte a los estudios mencionados a partir de recuperar: la alta experiencia sindical y política de los años ochenta como base para la resistencia de los años 90; la relación de los trabajadores con la comunidad; el peso de la organización de base y las tensiones con las dirigencias sindicales y las distintas estrategias políticas.
Esta investigación se realizó con una metodología cualitativa con las entrevistas semiestructuradas como principal técnica de investigación.2 Con el fin de obtener heterogeneidad en las respuestas optamos por entrevistar a militantes de diferentes agrupaciones de la fábrica, sin embargo, logramos acceder a una mayor cantidad de entrevistas de trabajadores pertenecientes a agrupaciones de izquierda.3 La totalidad de los entrevistados eran militantes o delegados en el período estudiado. Como plantea Portelli (1991), la memoria no es un depósito pasivo de hechos, sino un activo proceso de creación de significados. En este sentido, creemos importante ubicar estas narrativas en el contexto histórico en el que fueron realizadas: uno o dos años luego de un nuevo conflicto del ARS en el año 2018, en el cual recurrieron al pasado y sus enseñanzas para dotar de sentido su lucha presente (Yantorno y Noval, 2022).
Combinaremos el uso de la historia oral con fuentes secundarias, a partir del análisis de periódicos, folletos, y los archivos de la DIPPBA disponibles en la Comisión Provincial por la Memoria. Analizamos los archivos de la Mesa B Carpeta 39 Legajo 43 DCI Laboral “Ensenadazo” (folio 1 a 101), Tomo II “Astillero Río Santiago” (folio 1 a folio 159), y Tomo IV “Astillero Río Santiago” (folio 1 a folio 320). Utilizamos estos archivos dada la utilidad de estos materiales para la historia social del trabajo (Ghigliani, 2012), al mismo tiempo que los entendemos como archivos elaborados con fines represivos ya que el Estado los utilizó para seguir y controlar a la población (Knopoff, 2019).
El impacto de las políticas Menemistas en el Astillero Río Santiago
Las medidas que articuló el gobierno de Menem para las empresas públicas y los trabajadores estatales tuvieron sus consecuencias en el Astillero Río Santiago: fue una de las empresas a privatizar, se paralizó la producción y se aplicó para su vaciamiento la política de retiros voluntarios. Este vaciamiento se vio agravado por el ataque en particular a la industria naval. El Gobierno decretó “la desregulación del transporte, la eliminación del régimen de bandera nacional, la disolución del Fondo de Marina Mercante (principal fuente de financiamiento para la construcción naval local), y la puesta en práctica de estrategias privatizadoras en los astilleros estatales” (Frassa, et. al, 2010, p. 189). De conjunto, se paralizó toda la producción dentro del Astillero, impidiendo financiar los trabajos existentes e imposibilitando comenzar nuevos.4
En cuanto a las políticas que afectaron a las empresas públicas, el Gobierno y el directorio del ARS lanzaron la política de retiros voluntarios, en un marco de falta de perspectiva laboral y rumores de cierre. Se produjo así una primera caída en la cantidad de trabajadores pasando de 2.550 en 1989 a 1600 en 1991 (Montes, 1999). Luego, en el año 1993 se abrieron nuevamente produciendo una nueva caída en la cantidad de trabajadores de la planta (de 1.600 a 1.036). En una de las entrevistas realizadas, un trabajador cuenta cómo vivieron los militantes los retiros voluntarios dentro de la fábrica: “Nosotros pedíamos por megáfono por favor que se quedaran, que había que pelearla, mil personas quedaron peleando ahí adentro” (Trabajador control operario, 65 años, militante agrupación Blanca, realizada por los autores el 25/08/2021 Ensenada).
El Astillero se encontraba bajo la amenaza de privatización desde 1990, sin embargo, esta medida se hizo expresa cuando el gobierno decidió ocupar la planta con el Grupo Albatros (fuerza de tareas especiales de la Prefectura Naval Argentina) el 19 de septiembre de 1992. En esta acción se encontraban involucrados el Ministerio de Defensa, el de Economía y el Directorio del ARS.
Esta situación de vaciamiento, falta de trabajo y amenaza de privatización estuvo permeada también por el problema salarial. Desde la hiperinflación de 1989 se había limitado la posibilidad de la negociación colectiva, por lo que el conjunto de los trabajadores perdió poder adquisitivo del salario. En el Astillero esto se agravó dado que se derogó la cláusula gatillo que permitía asociar el sueldo con el salario mínimo, vital y móvil (Piovani, 2002). Una actual trabajadora del sector limpieza, hija de un trabajador del Astillero, en una entrevista nos relata cómo vivían aquella época:
En la época de los retiros voluntarios ganaban muy poca
plata. Tenías que tener tres laburos afuera y no te alcanzaba. Yo me acuerdo de
ser chiquita y ver a mi viejo que se dormía en la mesa, no le daba el lomo… Al
Astillero no lo quería dejar, pero era salir de la fábrica, no volver a casa y
hacer changas afuera de lo que hubiera (Trabajadora sector Limpieza, 29 años,
realizada por los autores el 17/02/2023 Ensenada).
En suma, se produjo una combinación entre la caída del salario y la falta de trabajo, que llevó a vivir lo que los trabajadores llamaron como “los años de perro” (Montes, 1999). Esta situación trajo consecuencias en la identidad y en la vida de los trabajadores. Por ejemplo, según panfletos de ATE, disponibles en el archivo de la DIPPBA, desde marzo de 1991 a marzo de 1992 fallecieron ocho trabajadores y el número de carpetas médicas solicitadas fue de 200 (DIPPBA, Mesa B carpeta 39, legajo 43, Tomo IV, mayo 92, folio 80).
Los jalones para la resistencia a la privatización
En este apartado buscamos reponer procesos de la década de los ochenta que, a nuestro entender, fueron un punto de apoyo para la respuesta de los trabajadores ante las políticas de vaciamiento e intento de privatización.
La organización de base del Astillero había sido un flanco de ataque de la dictadura militar, siendo una de las fábricas que cuenta con mayor cantidad de trabajadores desaparecidos (44), además de 12 asesinados entre finales de 1975 y durante el 1976. La fábrica se encontraba bajo la órbita de la Armada Argentina, por lo que la violencia y la represión también se llevaba adelante en el propio espacio fabril donde actuaban las Fuerzas de Tareas N°5 (Barragán, 2015). Desde 1983 la empresa comenzó a reincorporar trabajadores que habían sido despedidos o se habían exiliado durante la dictadura, y a incorporar nuevos trabajadores (muchos de ellos eran militantes de partidos de izquierda que buscaban hacer trabajo político en la fábrica, particularmente del Movimiento Al Socialismo - MAS). Los entrevistados relatan sus primeros años en la fábrica como un momento en donde los “viejos trabajadores”, buscaron transmitirles las luchas de los años 70, las formas de acatamiento de las medidas votadas en los espacios de base, la memoria de quienes habían sido desaparecidos, torturados o asesinados, y la violencia vivida durante la dictadura.5 Así lo relata un trabajador que ingresó en la fábrica en 1983:
Cuando entré yo era ayudante de un oficial. En la medida
que íbamos entrando en confianza me dice “mira yo te voy a enseñar el trabajo,
pero hay algo que te quiero enseñar primero: cuando hay asamblea no se puede
faltar, todos tienen que ir. Si la asamblea vota una medida de fuerza, aunque
no estés de acuerdo se tiene que cumplir. Bueno, la semana que viene vamos a
hablar de trabajo, para el trabajo hay tiempo”. A los 15 o 20 días que entré a
trabajar me llevó a la covacha y ahí me empezaron a contar todo lo que pasaron
en la dictadura (Trabajador jubilado de sector Cobrería, agrupación Marrón, 73
años, realizada por los autores el 6/9/202, Ensenada).
Dado que aún la Armada mantenía cierta militarización al interior del espacio fabril (las reuniones y asambleas se encontraban aún prohibidas) las “covachas” o “materas” funcionaban como lugares donde se establecían estos lazos, ya que eran espacios que escapaban al control militar. Así lo relata un trabajador que ingresó en la fábrica en el año 1982:
En la usina había cuatro calderas enormes, atrás de la caldera 4 teníamos la matera. Tomábamos mate, y ahí me contaban sobre los desaparecidos, los asesinados, la lucha de los años 70. La matera era ultra clandestina, era como una catacumba. Nunca se cortó la memoria (Trabajador sector Control Operario, agrupación Blanca, 65 años, realizada por los autores el 25/08/2021 Ensenada).
En los entrevistados aparece una reivindicación de aquellos “viejos trabajadores” que les enseñaron aspectos de la tradición de lucha de la fábrica. Esa visión la encontramos atravesada por una construcción desde su propia actividad política que, frente a los momentos de mayor ataque durante los años 80 y 90, los encontraría como protagonistas de la defensa del ARS, en la que recuperaron esa tradición para dotar de sentido sus propias acciones.
En los primeros años post dictadura, los trabajadores buscaron recuperar sus formas de organización: el sindicato y el cuerpo de delegados. Durante la dictadura, el sindicato se encontraba dirigido por la agrupación Azul y Blanca (peronista ortodoxa) que, al igual que en muchas fábricas del país, habían tenido una complicidad con la dictadura militar. A su vez, el cuerpo de delegados había sido disuelto. La elección sindical en el año 1985 implicó un salto en la actividad política, tanto para quienes se encontraban sin militar por la represión dentro del espacio fabril, como para los jóvenes que realizaron su primera experiencia. En oposición a la Azul y Blanca, se encontraba la Lista Blanca, que fue una ruptura de la conducción del sindicato por su colaboracionismo con la dictadura. Por otro lado, surgió también en el 84 la Lista Verde que aglutinó a un arco de la oposición: distintas variantes de izquierda (PCR, PC, MAS), peronistas combativos (pertenecientes a la Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad -ANUSATE-), delegados y la “30 de octubre” alfonsinista. Esta lista se había conformado también nacionalmente. El resultado de las elecciones fue el triunfo de la Lista Verde encabezada por Víctor de Gennaro en ATE nacional, mientras que en la seccional Ensenada triunfó la Lista Blanca encabezada por Ismael Barros.
En este mismo año, los militantes de agrupaciones de izquierda pelearon por volver a poner en pie el cuerpo de delegados, y que pueda elegirse un delegado cada 50 trabajadores mediante la votación en cada sector. Esto lo lograron a partir de exigir un cambio de estatuto en ATE Nacional. Al recuperar esta forma de organización, aumentaba el debate entre las organizaciones sindicales y políticas, y la participación en la vida sindical por parte de un sector de obreros activistas.
A partir de recobrar estos espacios de deliberación y resolución, y ante la falta de proyectos productivos y de degradación de los salarios, los trabajadores protagonizaron diversos conflictos para exigir trabajo y para recuperar las conquistas del convenio colectivo de 1975. Este convenio permitía que se implementase un sistema de módulos que implicaba que el salario se calculaba a partir del importe del salario mínimo vital y móvil para el peón (categoría más baja), sobre el cual se definían los sueldos de las restantes categorías respetando las diferencias porcentuales existentes entre las mismas.
Durante los años 80 registramos que se produjeron sucesivas movilizaciones a la Capital Federal para exigir trabajo y aumento salarial, esta conflictividad tuvo su pico en el año 1986, en las entrevistas los trabajadores recuerdan una marcha realizada en agosto de este año como la más grande que hayan vivido. En 1987 decidieron ocupar la fábrica, luego de cinco días de ocupación lograron recuperar el convenio colectivo de trabajo de 1975. En esta jugó un rol fundamental la organización de base de los trabajadores ya que, como plantean los entrevistados, se encontraban “en estado de asamblea permanente”. Al mismo tiempo se buscó generar lazos con la región, se conformó una Comisión de Familiares, que buscó la solidaridad de los comerciantes de la zona. En el momento del triunfo del conflicto se realizó una caravana que fue recibida por las familias en los barrios de Ensenada y en el barrio Monasterio de La Plata.
Así, durante esta etapa se llevaron adelante numerosas acciones, que alimentaron la actividad político-sindical del período. La cual fue una base de apoyo importante para la resistencia al intento de vaciamiento y privatización de los años 90, a diferencia de muchos otros establecimientos que, tal como plantean Pozzi y Schneider (1994), llegaron a dichos ataques con casi nula experiencia política y sindical post dictadura.
La resistencia a los intentos de privatización (1990-1992)
Luego de la ocupación de 1987 identificamos una caída en las acciones realizadas durante los años 80. Esta volvió a aumentar desde principios de 1990, particularmente desde el mes de marzo cuando desde la empresa se intentó cerrar el comedor de la fábrica. Paralelamente comenzaron a organizar asambleas y movilizaciones exigiendo aumentos salariales. En su conjunto entre 1990 y 1992 registramos 75 acciones conflictivas.6 Las demandas de estas acciones fueron en un 36% por aumentos salariales y pagos adeudados, seguida de un 22% por la reactivación de la empresa; un 20% para enfrentar la privatización y cierre de la misma; por último, un 18% de las acciones estuvieron motorizadas contra despidos, retiros voluntarios y en defensa de las fuentes de trabajo.
Gráfico Nº1
Cantidad de
acción según fecha
 Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y fuentes secundarias.
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y fuentes secundarias.
Al analizar el Gráfico N°1 encontramos distintos momentos en la conflictividad del período que buscaremos analizar en los próximos apartados con mayor detalle. En primer lugar, analizaremos lo que identificamos como el primer momento de conflictividad en el año 1990. Si bien fue el año de menor cantidad de acciones, se produjo el “Ensenadazo” un hecho importante para la coordinación regional contra las privatizaciones. En segundo lugar, registramos en el año 1991 la mayor cantidad de acciones con decenas de movilizaciones en la Capital Federal. Por último, identificamos un tercer momento en el año 1992 con una baja en la cantidad de acciones hasta los meses de agosto y septiembre cuando el gobierno y la empresa ocupan la fábrica con el Grupo Albatros con la intención de cerrar o privatizar la fábrica.
Ensenadazo: hacia la coordinación regional
En mayo de 1990 se anunció en el diario Ámbito Financiero una larga lista de empresas a privatizar en la cual además de Astillero Río Santiago se encontraban otras fábricas de la zona de Berisso y Ensenada, como YPF y Petroquímica General Mosconi. Al mismo tiempo otras fábricas se encontraban bajo intento de reestructuración productiva, como es el caso de Propulsora.
En este marco, una estrategia de los trabajadores del Astillero fue buscar coordinar acciones con las organizaciones políticas, los trabajadores, y representaciones sindicales de las empresas con sede en la región. Particularmente los militantes de izquierda llevaron a la asamblea general la propuesta de realizar un acto regional contra las privatizaciones. Allí se votó conformar una delegación que acercó esta propuesta a distintos lugares de trabajo. A los pocos días se realizó una reunión regional entre delegados y activistas del ARS, petroquímica Mosconi y Propulsora Siderúrgica. De esta reunión surgió una convocatoria a un plenario regional el 29 de agosto del que participaron dichas empresas, trabajadores de YPF de forma dispersa, SUPE-FOTA, Fabricaciones Militares, Municipales de Ensenada, ferroviarios, y portuarios del SUPA. En el cual se preparó y organizó un acto conjunto el 20 de septiembre bajo la consigna “No a la privatización, reactivación de las empresas de la zona, salarios dignos, no a los despidos y suspensiones” (Montes, 1999).
Este acto se conoció como “Ensenadazo” y contó con la participación de 12.000 trabajadores, estudiantes y vecinos de la zona de Ensenada, Berisso y La Plata. En su mayoría trabajadores, contando con la participación además de quienes habían estado en el plenario zonal, de vecinos de Ensenada y Berisso, trabajadores de los Ministerios, de IOMA, docentes y judiciales platenses, una delegación de SOMISA, y de la UOCRA (Montes, 1999; Corzo, 2011). En cuanto al resultado del Ensenadazo “el acto logró respuestas positivas a sus demandas salariales inmediatas e instaló con fuerza la idea de que iba a haber resistencia a los planes menemistas” (Rotelle, 2022, p.52). Esta inédita modalidad de acción buscó repetirse reiteradas veces durante este período (se realizaron 2 Ensenadazos más, uno en 1991 y otro en 1993, aunque de menor magnitud) y en el conflicto reciente del año 2018.
Para comprender por qué fue posible un acto grande como el Ensenadazo, además de la magnitud de los ataques, es necesario recuperar la relación de estas fábricas con la región de Berisso y de Ensenada. Lobato (2001) ha denominado a estas ciudades como comunidades obreras, dado que para esta autora la experiencia de los pobladores se encontró entrecruzada con el asentamiento de los frigoríficos norteamericanos (Swift y Armour). Como plantea Muñiz Terra (2007) el Astillero Río Santiago, la refinería petrolera de YPF, Propulsora Siderúrgica, Petroquímica General Mosconi, entre otras empresas localizadas en la región contribuyeron a conformar una zona productiva habitada por trabajadores industriales. Trabajo y comunidad “fueron entrelazándose para construir un mundo de significados compartidos que dio origen a la conformación de una fuerte identidad obrera en la región” (Muñiz Terra, 2007, p. 9).
Así como para Rivero y Palermo (2011) existió una comunidad de “ypefeanos”, en el Astillero existió un “sentimiento Astillero”. El cual implicaba un fuerte sentimiento de pertenencia y una tradición de lucha por los derechos laborales basada en la unidad de los trabajadores, sus familias y la comunidad para defender la fábrica por su importancia productiva en la región y para el desarrollo de la industria naval y la soberanía nacional (Corzo, 2011). Este aspecto ha sido importante en otros procesos de lucha contra las privatizaciones, como por ejemplo en el caso de SOMISA donde la defensa de la fábrica se asimila de la “soberanía nacional" e “independencia económica" (Rivero y Gouarnalusse, 2007). En nuestro caso de estudio, los ataques del gobierno con planes privatizadores implicaban un ataque también al “sentimiento Astillero” tanto para los trabajadores como para la región. La relación entre trabajo y comunidad se encontraba amenazada. Este factor creemos que fue crucial para explicar la magnitud que tuvo el Ensenadazo y la amplia participación de la comunidad en este. Otro factor lo encontramos en que los trabajadores del Astillero venían de haber protagonizado conflictos en los años anteriores, donde la región también había jugado un papel importante. Es decir, que existían ciertos lazos entablados en momentos de conflictividad para defender la fábrica y las fuentes laborales. Se fue forjando una tradición de lucha en la que la relación con la región ya se había mostrado eficaz (como fue en 1975 y en 1987).
Un aspecto en que nos interesa indagar es en la forma en que esta acción fue concebida dentro de la fábrica según las distintas organizaciones sindicales y políticas. En este sentido, retomamos el análisis de Rivero y Palermo (2011) en torno a que si bien existió un colectivo de trabajadores que instituyó una memoria compartida (en nuestro caso el “sentimiento astillero”), este no es semejante en todos los aspectos. Encontramos que militantes de las agrupaciones de izquierda y del sindicato a la hora de relatar el Ensenadazo, retomaron un aspecto selectivo de la tradición, eligiendo darle ciertos significados.7
Los militantes de izquierda buscaron resaltar en su memoria la continuidad del Ensenadazo con la experiencia de la Coordinadora de Cuerpos de Delegados, Comisiones Internas y Gremios en Lucha, y particularmente la lucha dada en el año 1975 para enfrentar el Plan Rodrigo; dado que, esta acción del año 1975 tenía un carácter contra las conducciones sindicales. Así lo plantea en una entrevista un militante de La Marrón:
Nosotros viendo la repercusión que teníamos por la lucha
del Astillero éramos conscientes desde La Marrón, de la necesidad de retomar la
tradición de las Coordinadoras de los 70 y su carácter antiburocrático. Por el
respeto que tenía el Astillero se logró hacerlo a pesar de la burocracia
(Trabajador jubilado de sector Cobrería, agrupación Marrón, 73 años, realizada
por los autores el 6/9/202, Ensenada).
Además de los factores mencionados, entendemos que la propuesta de la izquierda tuvo asidero en un sector de la fábrica por la forma de organización de base. Esta permitió que, si bien estas agrupaciones nunca dirigieron el sindicato, hayan podido influenciar a sectores de base con su línea política a través de espacios de decisión y deliberación como son las asambleas de sector o generales. Así lo plantea un militante de la Naranja: “el Ensenadazo surgió de la base, del cuerpo de delegados y los activistas, no del sindicato” (Trabajador despedido sector Cobrería, militante agrupación Naranja, 70 años, realizada por los autores el 30/07/2021 de modalidad virtual).
Dada la magnitud que comenzó a tomar esta iniciativa, el sindicato terminó por plegarse a la misma. Así lo plantea un militante de la Agrupación Blanca:
Ismael Barros cuando se forma el
plenario dice “nosotros somos un sindicato
orgánico conducimos a nivel nacional, soy secretario general de los
trabajadores del Astillero, corresponde que yo conduzca el plenario”. Entonces
claro empezó a conducir él, en la primera hubo activistas, luchadores. En la segunda
reunión lo empezaron a coordinar los
dirigentes sindicales (Trabajador Control Operario,
agrupación Blanca, 65 años, realizada por los autores el 25/08/2021 Ensenada).
Para el año 1991 se revirtieron estas tendencias de coordinación con la región por diversos factores. En primer lugar, debido a que se privatizó YPF, y Petroquímica General Mosconi, y en Propulsora se llevó adelante un proceso de reestructuración productiva. Lo cual produjo un mayor aislamiento de los trabajadores del ARS para resistir la privatización. En segundo lugar, cambió la conducción del sindicato de la Lista Blanca a la Lista Azul y Blanca. En este nuevo escenario, cuando los militantes de izquierda acercaron el reclamo de recurrir a las organizaciones del Ensenadazo para hacerle frente a los retiros voluntarios, ATE respondió resolviendo no integrar el Consejo Regional Nacional, aislando al ARS del resto de los sectores en lucha.
Consolidación de un activismo: “marchábamos una vez por semana”
En 1991 se recrudeció la política de vaciamiento con la anulación del Fondo a la Marina Mercante y el cierre de ELMA (principal proveedor del ARS). La experiencia de YPF, Propulsora y SOMISA, con la cantidad de despidos que prosiguieron a la privatización fue un motor para comenzar un momento de conflictividad con nuevos métodos de lucha.8
Debido al vaciamiento productivo de la fábrica, realizar el retiro de tareas o huelgas (una metodología de lucha histórica) no habría tenido ningún impacto. Por eso, las acciones de este período estuvieron marcadas por la visibilidad pública: realizando movilizaciones, cortando calles céntricas de la Capital Federal y haciendo intervenciones en edificios de gobierno. Así lo relata un entrevistado que en aquel momento era parte del sindicato:
Estuvimos a 10 metros de la oficina de Cavallo, hicimos toda una maniobra para entrar. También fuimos a la Bolsa, después pusieron rejas, tirábamos pastillas de Gamexane. Los miércoles cuando llegábamos nosotros, temblaban todos (Trabajador sector Mantenimiento, agrupación Azul y Blanca, 85 años, realizada por los autores el 23/06/2021 La Plata)
Encontramos dos factores característicos de esta etapa, como aspecto fundamental para comprender por qué el Astillero logró evitar que los ataques del gobierno imprimieran una desmoralización y aislamiento absoluto. En primer lugar, existió un activismo que mantuvo una participación callejera constante, buscando sortear la represión policial y desarrollando formas creativas de irrumpir en el espacio público. Por ejemplo, en una de las movilizaciones la policía obstruyó el acceso a diversos ministerios, por lo que optaron por entrar a la Catedral Metropolitana (algo impensado para la policía) y realizar allí una intervención. Otro ejemplo fue la intervención en la Bolsa de Valores gritando “acá se especula, mientras nosotros nos morimos de hambre”. También buscaron intervenir los edificios públicos tirando huevos rellenos con pintura como fue en la Casa de Gobierno Provincial.
Este sector de trabajadores que protagonizó estas movilizaciones tenía una experiencia de militancia y activismo previa. Habían protagonizado en la década del ochenta numerosas movilizaciones al centro porteño exigiendo trabajo y habían peleado en 1987 por recuperar las condiciones laborales del convenio colectivo de trabajo. Si bien la gran mayoría de los trabajadores participaba de las acciones, existía un activismo que junto al cuerpo de delegados y los militantes de un amplio marco de agrupaciones conformaron lo que los trabajadores llamaron “banda descontrolada”. Según Corzo (2011) eran entre 300 y 400 delegados y trabajadores más activos de distintas secciones, que tenían su núcleo de hierro en “Los Caú de Cobrería” -sector caracterizado por su combatividad-.
El segundo aspecto que nos interesa destacar es que estos sectores estaban nucleados alrededor del cuerpo de delegados, y aplicaban y sostenían disciplinadamente las medidas decididas por la asamblea general (Corzo, 2011). Esta organización sindical basada en organismos de base como la asamblea general y por sector permitieron la confrontación entre distintas posiciones, la politización del conflicto y la contundencia de las acciones (ya que todo lo que se votaba en asamblea debía ser respetado por el conjunto de los trabajadores).
En este caso también existió una diferencia entre las agrupaciones de izquierda y el sindicato en cuanto a los fundamentos que se le daban a cada acción. Las primeras buscaron influenciar desde el cuerpo de delegados las medidas de lucha que se tomaron, plantearon la necesidad de entablar alianzas con otros sectores en lucha, y de poner al gobierno de Menem y sus políticas de ajuste como enemigos de la lucha. La conducción de ATE Ensenada, planteaba la unidad entre sectores de afinidad sindical y buscó en sus discursos sembrar un sentimiento nacionalista sustentado en el carácter público de la empresa y en su función de afianzar el desarrollo industrial del país (Frassa, et. al. 2010). Desde 1991 las acciones comenzaron a dirigirse a centros de poder, a pasar por la Casa de Gobierno y los ministerios; en sus relatos los entrevistados plantean que los cantos comenzaron a dirigirse contra el presidente y el Gobernador. El conflicto salarial y contra el vaciamiento fue incorporando un posicionamiento político contra los planes económicos del menemismo.
El enfrentamiento al Grupo Albatros y la provincialización
Luego de las acciones del año 1991, la conflictividad durante los primeros meses de 1992 había comenzado a decaer. Registramos que hasta el mes de julio solo se realizaron asambleas. Luego comenzaron a realizar movilizaciones en Capital Federal con ocupaciones de edificios públicos dado que los pagos de los sueldos y el cobro del aguinaldo se había retrasado 40 días.
Los ataques se recrudecieron el 18 de septiembre de 1992 cuando la fábrica fue ocupada por el Grupo Albatros, unidad de operaciones especiales de la Prefectura Naval, con la intención de impedir el ingreso a los trabajadores. En el archivo de la DIPPBA encontramos el comunicado de AFNE del cual dependía el ARS, donde se clarificaba cuál era el plan: que el Astillero entrara en un receso operativo por un período de 45 días; se dispensaba de funciones al personal; el cobro de los sueldos continuaba y se abrió en el portón de la fábrica una oficina para solicitar el retiro voluntario (DIPPBA, Mesa B carpeta 39, legajo 43, Tomo IV, septiembre 1992, folio 272).
Esta medida fue tomada por el gobierno y la empresa cuando los trabajadores se encontraban haciendo un acto por el día de la Industria Naval en la ciudad de La Plata en el cual se juntaron los militantes de diversas agrupaciones con el sindicato para debatir los planes a seguir. Al día siguiente 700 trabajadores realizaron una asamblea en la plaza de Ensenada, donde resolvieron realizar un acampe y entrar en la madrugada del lunes a la fábrica. También votaron que una comisión de trabajadores salga a buscar apoyo en la comunidad.
Según los relatos de los entrevistados y las fuentes obtenidas, a esta asamblea se acercó Víctor De Gennaro, secretario general de ATE Nación, para plantear una posible negociación con el gobierno provincial (DIPPBA, Mesa B carpeta 39, legajo 43, Tomo IV, septiembre 92, folio 278). Así lo expresa José Montés en una entrevista realizada por La Izquierda Diario:
Cuando fue lo de los Albatros se había montado un campamento en las puertas de la fábrica y empezó a
venir gente de todos lados. Viene el Tano De Gennaro
para decir que iba a abrir una negociación el lunes o martes con Duhalde.
Nosotros le dijimos “de acá no te vas”. Porque la decisión que tomamos los
trabajadores es que entramos o entramos y si
tiene que haber muertos va a haber muertos de los dos lados, y eso no
era un chamuyo porque ya se había definido entre el cuerpo de delegados y el
activismo y que adelante iban a ir los delegados y el sindicato y si tienen que
caer serán los primeros en que caigan (La Izquierda
Diario, 2017, 13m45s).
Las experiencias de privatización previas fueron un factor que los trabajadores militantes reponen en su argumentación de por qué se rechazó la negociación. Ya existían casos donde la confianza en la negociación de las direcciones sindicales había terminado en la privatización o reestructuración, como en SOMISA y Propulsora. También en YPF la negociación del sindicato con la empresa terminó en la privatización y una fuerte reducción de la cantidad de trabajadores. Cuando las organizaciones de izquierda buscaron enfrentan el intento de negociación del sindicato, pudieron apoyarse en una determinación de los trabajadores a ingresar a la fábrica. Entendemos que esta determinación fue un factor importante para que el grupo Albatros decidiera retirarse.
De esta forma, el lunes por la mañana en la puerta de la fábrica se concentraron tres mil personas entre trabajadores, estudiantes y la comunidad. Los trabajadores encontraron apoyo en los vecinos de Ensenada, la población de Berisso, los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata y la coordinación con otras fábricas de la zona, que se acercaron a los portones de la fábrica el mismo lunes a la madrugada, al igual que en 1987. Esta experiencia previa y la tradición basada en la coordinación con la comunidad permitieron evitar el aislamiento del conflicto, que fue uno de los limitantes en otras luchas contra las privatizaciones del período como plantean Schneider y Pozzi (1994). En este sentido, la unidad existente entre los trabajadores decididos a ingresar (como se había votado en la asamblea) y el apoyo de la zona y estudiantes, es lo que obligó a que el lunes entre las cinco y las seis de la mañana los “albatros” abandonen la fábrica.
La salida que encontró el gobierno y la empresa frente a esta situación fue la provincialización de la fábrica, aprobada en agosto de 1993. Estudios que analizan la estrategia de la empresa, como el de Frassa (2009), plantean que la privatización del ARS podría resultar difícil ya que no era un factor de rentabilidad para el capital por la decadencia en la que se encontraba la industria naval. Sin embargo, a nuestro entender, esto no es suficiente para explicar por qué no logran cerrarlo definitivamente. Coincidimos con Pérez Pradal (2002), en que la única vía que encontró el gobierno para canalizar la aguda conflictividad y evitar un enfrentamiento de los trabajadores con las fuerzas armadas fue la provincialización en un acuerdo con Duhalde. En los propios documentos oficiales se detalla que esta transferencia preparaba el terreno para la privatización e incluía el despido de 800 trabajadores. En 1995 se aprobó la instalación de la Zona Franca de La Plata en el predio perteneciente hasta entonces al Astillero, dejándolo sólo con 23 de sus 229 hectáreas originales.
Conclusiones
Existen, como plantean Simonassi y Vogelmann (2017), algunos momentos claves de la conflictividad y de los procesos de organización que se erigen como coyunturas críticas al establecer características que tienden a reproducirse en legados que forman parte de las tradiciones sindicales. La lucha de los años 90 es retomada por los entrevistados como el momento en que los trabajadores defendieron que la fábrica siga abierta y bajo órbita estatal: “El Astillero está abierto gracias a los trabajadores”.
Para analizar este momento en la conflictividad de la fábrica contra los intentos de vaciamiento, cierre y privatización, partimos de lo que sucede en el lugar de trabajo, las estrategias y tradiciones políticas, en la relación dialéctica entre las organizaciones sindicales y las bases, y en las alianzas establecidas con la región. Desde esta perspectiva identificamos algunas aproximaciones a este proceso de resistencia.
En segundo lugar, analizamos como un factor crucial para esta resistencia la relación del Astillero con la región de Berisso y Ensenada. En 1990 diversas fábricas de la región se encontraban bajo ataques, por lo que una estrategia política impulsada por las agrupaciones de izquierda fue buscar la coordinación regional. Se produjo así lo que los trabajadores nombran como “Ensenadazo”, un acto de 12 mil personas contra las privatizaciones. Cuando los trabajadores se enfrentaron al Grupo Albatros, esta relación volvió a ponerse de manifiesto con la solidaridad con la que se rodearon los portones de la fábrica. Esta coordinación creemos que fue posible tanto por el rol que juega el Astillero como fábrica industrial que provee trabajo a la región, el “sentimiento Astillero” de defensa de la fábrica para el desarrollo de la industria naval y soberanía nacional; así como también porque es parte del repertorio de acción en la tradición de lucha de los trabajadores de la fábrica entablar relaciones con la región (tales como la ocupación en 1987 y las Coordinadoras de 1975).
En tercer lugar, encontramos otro factor central en este proceso de resistencia en la forma de organización de base de la fábrica y en la existencia de organizaciones sindicales y políticas de izquierda. Los militantes políticos y particularmente de las agrupaciones de izquierda buscaron a través de las formas de organización de base politizar a los trabajadores definiendo “amigos/alianzas” (trabajadores y vecinos de la región), y “enemigos” (el gobierno y su plan de conjunto). El peso que tuvieron en este contexto las asambleas generales y el cuerpo de delegados permitió una mayor representación de las minorías y la consolidación de un activismo. Además de que permitió la consolidación de un activismo, particularmente en el sector Cobrería, que mantuvo un alto nivel de movilización, que enfrentó la amenaza de represión policial y que desarrollaba y proponía formas creativas de irrumpir en el espacio público. Esto produjo que, en determinados momentos, desde estas formas de organización se haya presionado al sindicato ATE a tener una ubicación más combativa, tal como es el caso del Ensenadazo y la decisión de enfrentar al Grupo Albatros sin ningún tipo de negociación. El intento de privatizar la fábrica se produjo dos años después que en el resto de la región por lo que los trabajadores ya contaban con la experiencia previa del derrotero que estas habían tenido, y por ende había una mayor determinación para evitar la negociación.
Referencias
Aspiazu, D. y Basualdo, E. (2004). Las privatizaciones en la Argentina. Génesis, desarrollo y principales impactos estructurales. Argentina: FLACSO.
Barragán, I. (2015). ¿Quién construye la Nación? Obreros y militares en el Astillero Río Santiago. Procesos de trabajo, violencia -y represión (1969-1979) (Tesis doctoral en filosofía y letras con mención en Historia). Facultad de Filosofía y letras, Universidad de Buenos Aires.
Boron, A. y Thwaites Rey, M. (2004). La expropiación neoliberal: el experimento privatista en la Argentina. En J. Petras y H. Veltmeyer (Comps.), Las privatizaciones y la desnacionalización de América Latina (pp. 113-183). Buenos Aires: Prometeo.
Corzo, R. (2011). Un sentimiento llamado astillero. Buenos Aires: Dunken.
Duhalde, S. (2009). La respuesta de los sindicatos estatales al neoliberalismo en Argentina (1989-1995). Trabajo y sociedad, 12(13), 1-14.
Esponda, M. A. (2011). De la dictadura a los '90, y de los '90 a la dictadura. Legados e impactos sobre la clase trabajadora y sus posibilidades de organización en el lugar de trabajo. IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria.
Etchemendy, S. (2011). Construir coaliciones reformistas: la política de las compensaciones en el camino argentino hacia la liberalización económica. Desarrollo económico, 40(160), 675-706.
Frassa, J., Muñiz Terra, L. y Naclerio, A. (2010). Trayectorias empresariales divergentes frente a contextos de privatización: un estudio comparativo de dos empresas públicas argentinas. Economía, Sociedad y Territorio, 10(32), 179-206.
Knopoff, I. (2019). Los límites del espionaje estatal: archivos de inteligencia y organización obrera en la expulsión del grupo Albatros del Astillero Río Santiago (1992). Izquierdas, 45, 215-229.
La Izquierda Diario (21 de noviembre de 2017). Entrevista a Miguel Lago y José Montes (Archivo de video). YouTube. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Bpnso4gGA5g
Lobato, M. (2001). La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso (1904-1970). Berisso: Prometo libros.
Montes, J. (1999). Astillero Río Santiago, su historia y su lucha, relatada por sus trabajadores. Buenos Aires: Ediciones La Verdad Obrera.
Muñiz Terra, L. (2007). La privatización de la identidad petrolera: de la ilusión al desarraigo. Revista Iberoamericana de Antropología, 2(1), 91-114.
Murillo, M. V. (2013). Cambio y continuidad del sindicalismo en democracia. Revista SAAP. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, 7(2),339-348.
Palermo, H. (2012). Cadenas de oro negro en el esplendor y ocaso de YPF. Buenos Aires: Antropofagia
Pérez Pradal, C. (2002). Contra el
naufragio: un estudio sobre los conflictos laborales en el caso de Astillero
Río Santiago: 1989-1999 (Tesis de grado).
Universidad Nacional de La Plata.
Piovani, M. (2002). Estrategias de
lucha de ATE y el astillero Río Santiago frente a la embestida privatista y
reformadora del primer gobierno de Menem (Tesis de grado). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de
La Plata.
Portelli, A. (1991). Lo que hace
diferente a la historia oral. En D. Schwarzstein (Comp.),
La historia oral (pp. 36- 51). Centro
Editor de América Latina.
Rivero, C. y Gouarnalusse,
J. M. (2007). Respuestas sindicales ante la emergencia de escenarios
privatizadores: los casos de SOMISA e Hipasam. 8° Congreso Nacional de estudios del
Trabajo. ASET.
Rivero, C. y Palermo, H. (2011).
Memorias del trabajo ante los procesos de privatización en Argentina. Nómadas, 34, 151-166.
Rotelle, F. (2022). Hegemonía y lucha de
clases. Una mirada desde el Astillero Río Santiago (Tesis de grado). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La
Plata.
Simonassi, S. y Vogelmann, V. (2017). Aliados incómodos.
Tradiciones obreras y sindicales en Rosario a principios de los años sesenta. Izquierdas,
34, 231- 259.
Soul, J. (2010). “Acá lo que cambio fue
la privatización…” : Aproximación antropológica a las
prácticas obreras en los espacios laborales en procesos de privatización y
reconversión productiva. Theomai, 21,
42-61.
Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). Entre la ruta y el barrio. La experiencia de
las organizaciones piqueteras. Buenos Aires: Biblos.
Varela, P. (2016). ¿Revitalización
sindical sin debate de estrategias? En P. Varela (Coord.), El gigante fragmentado. Trabajadores, sindicatos y política durante el
kirchnerismo (pp. 13-50). Buenos Aires: Final Abierto.
Wainer, A. y Schorr, M. (2022). La
desindustrialización argentina en el largo ciclo neoliberal (1976-2001): una
aproximación a la trayectoria de las clases y fracciones de clase. América Latina en la historia económica, 29(2), 1-22.
Williams, R. (1977). Marxismo y literatura. Barcelona:
Ediciones Península.
Yantorno, J. y Noval, G. (2022). Un
sentimiento llamado Astillero: la lucha de las y los trabajadores del Astillero
Río Santiago (2018). XI Jornadas de
Sociología de la UNLP.
Notas
1 Según Diana Menéndez (2007) entre los años 1991 y 1993 los programas de retiros voluntarios suprimieron de las empresas de servicios públicos 86.274 puestos de trabajo.
2 Hemos realizado 15 entrevistas a trabajadores del Astillero, para este artículo nos detendremos particularmente en 6 de ellas, hechas a trabajadores que trabajaron en la fábrica en el período estudiado y utilizaremos auxiliarmente entrevistas realizadas a trabajadores y trabajadoras actuales de la fábrica. Para preservar la identidad de los entrevistados, no utilizaremos sus nombres y apellidos.
3 Entrevistamos a un trabajador que desde los años 80 hasta el 2000 fue parte de la Agrupación Naranja, y que actualmente es parte de la Agrupación Blanca (peronista) que conduce el sindicato; a dos trabajadores que históricamente han pertenecido a la Agrupación Azul y Blanca (peronista); a dos trabajadores que fueron despedidos a mediados de los 80 pertenecientes a la Agrupación Naranja (MAS); y a un trabajador que con la reapertura democrática formó parte de la Agrupación Naranja y luego con la ruptura del MAS, se volvió militante de la Agrupación Marrón (PTS).
4 Hasta 1989 el ARS trabajaba en la construcción del buque “Ona Tridente” contratado por la empresa Trans-Ona y se continuaba con las últimas corbetas misilísticas “Meko-140”. En ese año la empresa Trans Ona decidió parar la construcción de su buque. A principios de los 90 la falta de presupuesto para las Fuerzas Armadas obligó a suspender también la producción de las corbetas.
5 “Viejos trabajadores” es una expresión que utilizan los trabajadores que ingresaron en la fábrica post dictadura para referirse a los que habían protagonizado la lucha de los años 70 y/ o atravesado la dictadura en la fábrica.
6 Este registro lo realizamos a partir de las entrevistas, del Diario El Día, y del conjunto de los folios mencionados del archivo de la DIPPBA. Construimos una base de datos con las acciones conflictivas del período, en el cual contabilizamos: movilizaciones (32%), asambleas (30%), cortes (10%), ocupaciones (4%), acciones de coordinación regional (12.5%), y otros (11%). El dato de conflictividad del año 1990 puede estar sub registrado dado que no contamos con archivo de la DIPPBA sobre este año. Sin embargo, en las entrevistas realizadas los trabajadores nos plantearon que fue el año con menor conflictividad dada la confianza que aún existía en el gobierno y por la situación de desconcierto que se vivía en la fábrica debido a la falta de trabajo.
7 Retomando la definición de tradiciones de Williams (
1977) quien plantea que son selectivas, dado que desde un presente preconfigurado se elige intencionalmente qué elementos destacar y cuáles omitir de un pasado configurativo.
8 Desde 1986 los trabajadores de SOMISA y la “comunidad nicoleña” se organizaron para la defensa de SOMISA contra el proyecto de privatización (
Soul, 2010). Sin embargo, para 1992, los representantes sindicales de la UOM de San Nicolás, con Nialdo Brunelli como Secretario General, aceptaron la decisión del gobierno de vender la empresa a capitales privados. Se consolidó así el traspaso de SOMISA a Aceros Paraná que significó la destrucción de casi 6000 puestos de trabajo (
Rivero y Gouarnalusse, 2007). En el caso de Propulsora, según Esponda (
2011) se protagonizaron altos niveles de conflictividad para resistir a los intentos de reestructuración productiva desde el año 1988 a 1991. Esta reestructuración implicaba una reducción de puestos de trabajo y precarización laboral. Si bien la Comisión Interna (opositora a la conducción de la seccional de la UOM) se oponía a esta reestructuración, con la privatización de YPF y el alineamiento del secretario de la UOM La Plata con la empresa, lograron imponerla.